Si cuando conocí a Víctor me hubieran dicho la clase de persona con la que iba a mantener una relación y compartir vida y hogar, no me lo hubiera creído. Parecía un hombre de 10, un tío íntegro, formal y en el que se podía confiar plenamente.
Nos conocimos en el trabajo. Aunque su paso por mi empresa fue temporal, duró lo suficiente para que iniciásemos una relación bastante rápidamente.
Y a los pocos meses, yo ya le había invitado a venirse a vivir conmigo a mi casa.
Fuimos muy felices durante los dos primeros años. Realmente, Víctor era todo lo que siempre había querido en un hombre: más que una pareja, era un gran amigo, un compañero de penas y alegrías.
Con el tiempo, sin embargo, empezaron las diferencias irreconciliables y las discusiones cada vez eran más continuas…
Él, desde que había perdido su último empleo, ya no tenía ningún interés en buscar trabajo.
Se pasaba el día jugando a la Play y gastándose el dinero que cobraba del paro en caprichos o vicios, sin aportar nada. Yo era la encargada de pagar no solo el alquiler sino todos los gastos.

Yo ya sentía que aquello no tenía solución. Había caído en una decepción muy profunda, pues sus actos del día a día me habían ido demostrando un egoísmo que no estaba presente en los primeros tiempos.
Por muchas conversaciones y diálogos que habíamos tenido al respecto, no parecía que fuera a haber un entendimiento o cambio.
Así que, después de atravesar un triste periodo de tocar fondo, al final tomé la decisión más dura que me podía haber imaginado.
Le dije que quería cortar con él y que obviamente quería que se fuera de mi casa.
Víctor no se lo tomó bien e intentó por todos los medios convencerme de que le perdonara y de que iba a cambiar su comportamiento, pero ya era demasiado tarde.
A pesar de mi rotundidad, parecía haberme ninguneado. No sé si en el fondo creía que me volvería a tener en el bote con un poco de esfuerzo, pero no hacía ningún movimiento que indicase que se iba a marchar de mi casa.
Yo, armándome de paciencia, aún le di unos días para que se organizara, recogiera, fuera guardando sus cosas y buscase un sitio donde quedarse.
Al fin y al cabo, tampoco había un detonante o un hecho grave que urgiese su salida pero veía, según pasaban los días, que no tenía ninguna intención de irse.

Así que acabé plantándome y dándole un plazo máximo: como en una semana no se hubiera marchado, me vería obligada a tomar medidas que no serían agradables para ninguno de los dos.
Entonces fue cuando comenzó la guerra por su parte: su actitud se volvió desafiante pero empezó -a cámara lenta, eso sí- a traer cajas y guardar cosas.
Y esas cajas iban llenándose y desapareciendo muy poco a poco, como si desease apurar hasta el último momento.
Él se mostraba tan ofendido que ni siquiera quería hablarme o comunicarme dónde iba a ir. Y yo tenía ya simplemente tantas ganas de perderle de vista que me daba igual saber o no.
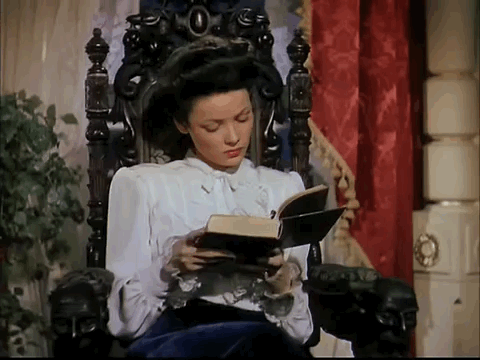
Llegó el último día de plazo que le había dado y apenas ya quedaba solamente una maleta y pocos de sus enseres personales por sacar de allí.
Ese día, cuando me fui a trabajar se despidió definitivamente de mi y yo suspiré aliviada, deseando que llegara la hora de volver a casa y encontrármela de nuevo sola para mí y así comenzar por fin una nueva vida.
Cuando mi jornada laboral acabó, no me fui a tomar una caña rápida con los compañeros al bar de al lado como muchas veces solía hacer: estaba impaciente y deseosa de aterrizar en mi recuperado hogar.
Pero cuando por fin lo hice, todo se derrumbó sobre mi (y no precisamente de forma literal):
En cuanto abrí la puerta, me di cuenta de la situación: en el recibidor, no se encontraba el mueble principal, ni mi lámpara favorita, y tampoco el espejo ni la fuente decorativa que él sabía que tanto me gustaba…
Vamos, no había absolutamente nada del mobiliario y decoración, ni siquiera el paragüero.
Avancé por la casa, presa de la sospecha más desagradable que jamás había sentido, y esta se convirtió en verdadero shock cuando fui entrando al resto de habitaciones:
Se lo había llevado todo: muebles, tele, sofá, robot de cocina, electrodomésticos, ¡hasta las sartenes, cubiertos, sábanas y mantas! ¡Solo había dejado la nevera y el somier de la cama!
Salí del paso en los días posteriores gracias a la ayuda de mi familia y amigos, que desde el primer momento se ofrecieron a aportar cosas de sus propias casas como medida de urgencia en lo que yo iba consiguiendo de nuevo todos los objetos y muebles.
Hasta mi casera se apiadó de la situación y me dio un par de meses de carencia en lo que compraba y reponía muchas de esas cosas.
Sufrí una ansiedad importante con todo esto, y me costó mucho volver a confiar en alguien. Y a día de hoy, todavía no he sido capaz de plantearme volver a meter a una pareja a vivir en casa…
Anónimo
Envía tus movidas a [email protected]





