Llevábamos juntos catorce años, y hacía demasiados que no estábamos en “nuestro mejor momento”, pero tampoco estábamos, ni de lejos, en el peor. No estábamos si quiera en uno malo, la rutina y la inercia, hacían el trabajo, y nosotros, nos dejábamos llevar. Velocidad de crucero.
Ya no recuerdo cual fue el detonante, no recuerdo si habíamos discutido por algo o fue simplemente que tuvo un arranque de lucidez, el caso es que un día me mandó un mensaje que decía algo así como que estaba muy mal, que tenía muchas dudas y que no sabía si quería estar conmigo.
Primero el shock y después la desilusión, la tristeza y el desconcierto. Shock porque no lo había visto venir, ¡yo que me creía tan lista no había visto venir algo así! Desilusión y tristeza porque después de tanto tiempo juntos, me hubiese gustado que algo tan importante, me lo dijese en persona, no a través de un mensaje de WhatsApp. Y desconcierto porque de repente sentí como si me hubiesen quitado el suelo por dónde pisaba y no sabía por dónde tirar.
Empezaba la Semana Santa y me pareció que sería buena idea irme a casa de mis padres. Darnos un tiempo para aclarar las ideas. Quedamos en vernos en una semana.
Pasó la semana, y el domingo volví a casa. Camilo llegó antes de la hora y me pilló ensayando mentalmente el discurso que llevaba evitando ensayar toda la semana. No quería discursos ni frases bien hechas, no quería disculpas ni promesas. No quería reproches, sermones ni mentiras. Lo único que quería saber era a qué atenerme. Preguntarle a él qué iba a pasar con nosotros. Manda cojones.
La conversación fue mucho más breve de lo que hubiésemos necesitado, pero él siempre había sido un cobarde parco en palabras y yo estaba paralizada.
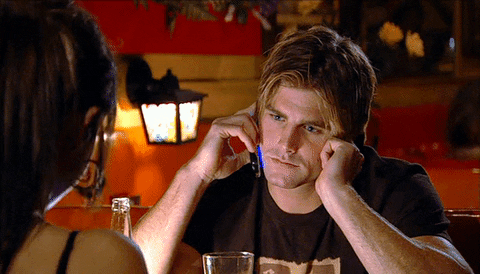
Nos hubiese hecho falta una conversación larga y sincera, de las que duelen mucho pero a la larga curan. De las que sirven para algo, las que dejan las vulnerabilidades al aire y ninguno aprovecha para hacer daño al otro.
Pero no hubo nada de eso, sólo hubo preguntas por mi parte, y respuestas por la suya: “yo estoy seguro” “claro que estoy enamorado” “claro que quiero, no tengo ninguna duda”
Manda huevos que en ningún momento yo me plantease las mismas preguntas.
Después de aquel par de frases, la vida siguió como siguen las cosas que no tienen mucho sentido, que diría Sabina. Como si no hubiese pasado nada, aunque en realidad yo sentía que había pasado mucho. De hecho, lo había pasado todo. Por encima. La relación había quedado arrasada.
Pero en aquel momento me comporté como una cobarde y aún sabiendo que lo más sensato y lo más sano era irme, me quedé. Se quedó mi avatar, porque aquella no era yo.
Durante un par de meses fue como estar en una partida de rol. Yo interpretaba el papel de mujer florero que andaba de puntillas por la casa para no molestar; el de solícita mujercita que hacía preguntas estúpidas para asegurarse de que todo estaba bien, el de ama de casa ejemplar. Durante semanas jugué a ser la mujer sumisa y complaciente que nunca había sido, a ser la del “me da igual” la del “como tú prefieras” la de la media sonrisa y la boquita cerrada.

La mujer que siempre había despreciado y evitado ser. La mujer que él siempre había querido que fuese.
Cinco meses después, le dejé. Sin preaviso, sin ultimátums, en voz bajita y sin hacer ruido. Un lunes cualquiera le dije que le dejaba. Que hasta ahí.
Y hasta hoy.





