Hoy hace exactamente dos años del día que mi novio me dijo que quería casarse conmigo. No del día que me pidió matrimonio, sino del que, como quien no quiere la cosa, me soltó que se veía casado conmigo y que me lo pediría como está mandado en cuanto viera que nos lo podíamos permitir. En aquel momento yo me puse muy contenta y eso, por supuesto. Aunque lo veía lejos todavía, no eran para nada planes inmediatos.
El tiempo fue pasando, nuestros planes acercándose y poniéndose serios y, él, sin embargo, no daba el paso. Hablaba de nuestro futuro y de cómo le gustaría hacer las cosas con relativa frecuencia, pero esa pedida de mano nunca llegaba. Yo no quería presionarle, por lo que no decía nada. Rayar, me rayaba, eso sí. No lo podía evitar.
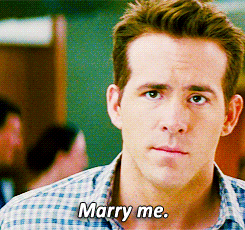
Por si con eso no estuviera suficientemente preocupada, hace unos meses empecé a notar que hacíamos menos cosas juntos. Como que casi nunca le apetecía salir por ahí o ir a algún lado conmigo. Tampoco es que lo hiciera con nadie más, pero se me hacía raro. Y como estaba intranquila y quizá algo nerviosa, a la primera que tuvimos un roce acabamos discutiendo y yo llorándole que ya no me quería. Y, lo peor, recriminándole que hubiera puesto en espera los planes de boda, por no decir que los había paralizado del todo.
Ay, ¡yo para qué digo na! El disgusto que se agarró el pobre. Cuántas vueltas le dio para acabar explicándome que quería comprarme un anillo de pedida y que estaba cortándose de gastar para poder ahorrar para uno.
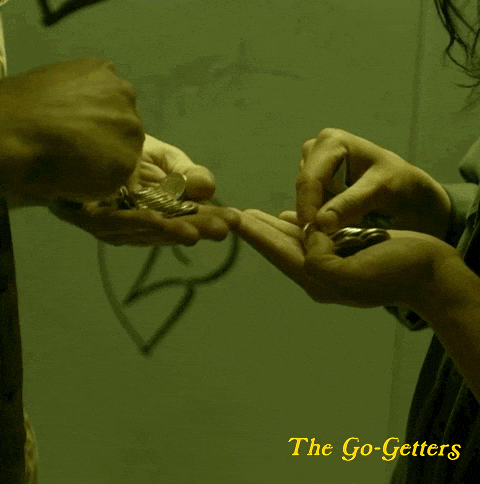
Si es que sabíamos que tendríamos una boda sencilla y sin demasiados alardes. Pero a él, que viene de una familia con ciertas tradiciones muy arraigadas, le hacía ilusión. Él quería que tuviera un anillo de pedida, para hincar rodilla con él en la mano. Y también para tenerlo como recuerdo de ese día de por vida. O para que uno de nuestros nietos pudiera pedirle matrimonio a su pareja con eso de ‘Mi abuelo le regaló este anillo a mi abuela y fueron felices hasta que la muerte se los llevó juntos de viejitos mientras dormían en su cama’. O algo por el estilo.
Visto así, yo también quería el dichoso anillo. Lo que no quería era que las pasara canutas para ahorrar la pasta, porque el chaval no es que tenga un sueldazo y lo suyo le estaba costando.

De modo que sí. Me compré mi propio anillo de pedida porque mi novio no se lo podía permitir. Y no pasa nada. Nada de nada. Lo escogió él, lo pagué yo y los dos felices y contentos. Mi pedida fue preciosa, el anillo no me puede gustar más y nos casamos dentro de siete meses en una celebración sencillita que costearemos entre los dos como mejor podamos. Porque no se trata de gastar por gastar, ni de quién pone más o menos pasta. Se trata de iniciar un proyecto de vida en común como podamos y queramos. Y en eso estamos.
Paloma
Envíanos tus movidas a [email protected]





