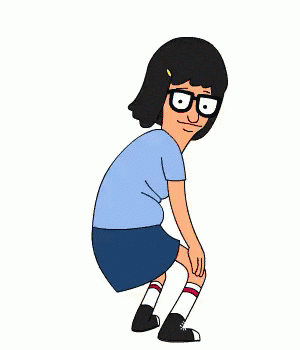El mundo está hecho para los ágiles, para la gente habilidosa, con talento. Parece que todos tenemos que ser así o por lo menos aparentarlo. Pero todo esto está muy muy lejos de la realidad, al menos en mi caso.
Mi condición no es algo de lo que uno sea consciente desde pequeño, sino que se va descubriendo poco a poco. Cuando las cosas no salen bien, cuando los errores tontos se repiten, es cuando te das cuenta de que hay algo en ti que está fuera de lo que se considera “normal”
Y lo reconozco, sí, soy torpe. Pero no torpe de despistada, de esos que de vez en cuando cometen alguna metedura de pata. Yo soy torpe profesional, torpe con mayúsculas, vamos.
Mi catálogo de torpezas va desde las más sencillas, como tropezarme con mi propia chancla. Es algo que puede parecer difícil, sobre todo si se lleva puesta, pero en mi vida es algo habitual. Al dar el paso, arrastro la puntera de plástico que se enrolla y me hace trastabillar hasta casi caer. Más de una esquina me he tragado a causa de esto.
Chocarme con todo lo que me rodea es algo tan común en mi día a día que apenas si le presto atención. Me engancho con los pomos de las puertas, me doy con los picos de los muebles… mi cuerpo siempre tiene una buena colección de moratones, pero estoy acostumbrada. Sin embargo, hay un tipo de torpezas que no solo me empiezan a preocupar a mí, sino que le quitan el sueño a mi médico de cabecera. Que me voy a matar un día, me dice, y quizás no le falte razón.
Una de mis peores torpezas ocurrió un día que estaba en casa viendo vídeos de gimnasia. Como no tengo un euro, intento ejercitarme en mi salón tirando de tutoriales de YouTube. En uno de ellos, la monitora hacía abdominales profundas sobre una pelota de pilates. Parecía fácil y según decía, daba buenos resultados.
Tendría que haber visto las señales, pero claro, lo que yo quería ver era mi abdomen menos panzudo. Así que ni corta ni perezosa, me puse de espaldas a mi pelota, me tumbé sobre ella y empecé a hacer un movimiento hacia atrás y después hacía mis pies. Pensé que al llevar calcetines las posibilidades de resbalar se reducían. Craso error. Al tercer movimiento, mientras tenía la música puesta y estaba entregadísima al ejercicio, la pelota se movió, mis pies se deslizaron y antes de que me quisiera dar cuenta, me fui hacia atrás y mi cabeza dio de lleno contra el suelo. Sonó como un coco. Un golpe seco y hueco que me puso la carne de gallina. En ese momento me puse muy nerviosa, sabía que debía ir a urgencias, pero no sabía cómo explicar lo que me había pasado sin que se descojonaran en mi cara. Hacía un par de meses, que había acudido al mismo lugar, porque intenté hacer spinning en una bicicleta estática básica y me caí hacia delante. En ese caso solo tuve unas cuantas contusiones; en este último, afortunadamente también, aunque tuve la visión borrosa unas cuantas horas y me vi obligada a deshacerme de la pelota de pilates por prescripción médica.
Otra de mis hazañas, bastante más peregrina, fue un despiste imperdonable que casi me deja ciega. Llegué de trabajar, cansada y algo nerviosa porque había sido un turno intenso; clientes gritando, jefes gritando, compañeros corriendo, en fin, lo normal. Llevaba el móvil en manos libres mientras rajaba de la situación con una amiga que tampoco estaba mucho mejor. Entré en el baño y fui a desmaquillarme. En lo álgido de la conversación y sin saber si reír o llorar, noté de repente un olor extraño y a continuación, una sensación de quemazón intensa en un ojo. Miré aterrorizada al algodón que tenia en una mano y al bote de líquido que tenía en la otra. Aquel tarro no era desmaquillante, era acetona.
Empecé a gritar, mi amiga empezó a gritar. Y así con media cara desmaquillada y un ojo cerrado salí corriendo de nuevo al hospital.
En ese momento no pensé en la vergüenza que pasaría cuando les contara que algo sin sentido, me había vuelto a pasar. Que soy una anécdota con patas, es algo que tengo más que asumido. Solo pensaba en no perder el ojo y rezaba por no tener que llevar un parche tipo pirata, que ya era lo que me faltaba.
Afortunadamente aquel desastre se quedó solo en una quemadura superficial en el parpado y un par de risitas mal disimuladas de la enfermera que me hizo la cura.
Y desde entonces he decidido aceptar mi condición, aceptar que hay actividades y situaciones que no están hechas para todo el mundo. Igual que hay personas que no tienen habilidades para el canto u oído para la música, yo no soy capaz de desarrollar sin riesgos actividades cotidianas. Y no es que me falte una inteligencia, porque tonta no soy, solo soy torpe. Esta es mi vida y así soy yo y a pesar del riesgo que conlleva, el único camino es entender mis limitaciones y aprender a sobrevivir con ellas.
Lulú Gala