La vez que mi suegra intentó convertir a mis hijos al catolicismo y la eché de casa
Sé que el cliché nuera-suegra está muy manido, pero es que hay algunas que lo convierten en eterno. Mi suegra, por ejemplo. Somos una familia numerosa sin convicciones religiosas de ningún tipo, pero con ascendencia creyente. Claro que aquí cada uno cree lo que le da la gana: mis padres son musulmanes; los de mi marido, católicos. Tanto mi pareja como yo hemos decidido criar a nuestros hijos en el agnosticismo, sin negar que sus abuelos tienen Fe, diferente entre ellos, pero ambas respetables.
Por la parte que incumbe a mi familia, no hay ningún problema. Mis padres hacen el ramadán y mi madre lleva velo, pero nunca se me ha impuesto participar en ninguna de sus prácticas y, ni mucho menos, a mis hijos. En cambio, la familia de mi marido es un poco -por no decir bastante, mucho o demasiado- metiche, aunque -afortunadamente- viven en otra ciudad.
Durante mi primer embarazo, en una de las visitas de mi suegra, ya me llenó de medallas y estampitas, y sacaba el tema del bautizo cada 5 minutos aprox. Ella, en un acto de amabilidad -y de pasarse por el forro de los cojones nuestros deseos- se ofreció a organizar el gran evento, ya que tenía un amigo sacerdote que daría una misa preciosa.

No ganó esa batalla, pero estamos en plena guerra por las Navidades. Mi marido y yo llegamos al acuerdo de no celebrarlas. Sí que cenamos, pero no nos dejamos la pasta que no tenemos en langostinos; y también tenemos un detalle con nuestros hijos, pero sin necesidad de entes mágicos. Ni el niño Jesús ni los Reyes Magos ni ningún tronco de madera cagarregalos pasa por casa: solo mamá y papá. Mi suegra siempre ha intentado cautivar a mis hijos con el cuento de los Reyes Magos, que me parece precioso, pero que no nos gusta que traspase más allá de las páginas de un libro más. Y ella erre que erre: “Os habéis tenido que portal muy mal este año porque todos los niños tengan regalos de Reyes menos vosotros”, y a través de ese tipo de manipulación, usando a los críos, intenta hacernos sentir culpables a su padre y a mí de no participar en esa tradición.
Y así siempre y con todo. No podemos dejarla sola con los niños porque se los lleva a misa o les pone vídeos en YouTube con explicaciones de su religión, adaptadas a los críos.
Como el tema de las Navidades es el más peliagudo y el que más revoluciona a su creyente interior, optamos por evitar que nos visitase en esas fechas. Estas últimas fiestas, la invitamos a pasar unos días con nosotros una semana antes de Nochebuena. Error.
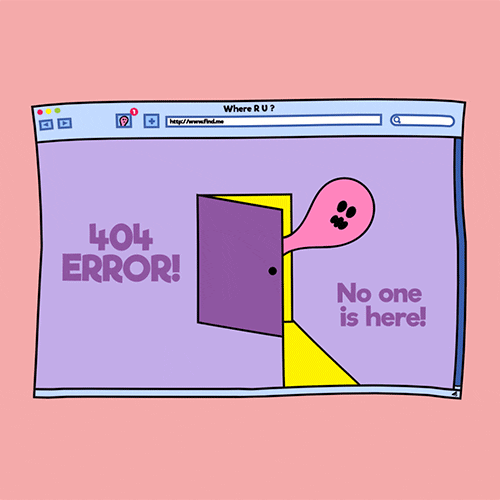
Con mi marido y yo trabajando, y las clases de mis hijos confinadas por positivos en covid, ella se quedó con los niños en casa. El primer día apareció con un árbol de Navidad, que montaron a nuestras espaldas a ritmo de “Jesús en el pesebre”. Mi marido no quiso enfrentarse a su madre y a mí no me apetecía convertirme en El Grinch, por lo que lo dejamos estar. Al día siguiente montó un Belén con toda la troupe de pastores, estrella fugaz y río con papel de plata. Ya me mosqueé bastante. Empecé con los gritos y a enemistarme, no solo con mi suegra, sino con mi marido y los críos, que no veían nada de malo en “compartir” la tradición de su familia paterna. Eso sí, cuando mi padre explicó a mis hijos en qué consiste el Ramadán y por qué ese día él no nos acompañaría en la comida, mi suegra se escandalizó con comentarios “hilarantes” del estilo: “A ver si mi nieta va a acabar con burka” o “De eso a poner bombas, un paso”; pero, eh, que “son bromas”.
La broma dejó de hacer gracia al tercer día, cuando mis hijos quisieron bendecir la mesa antes de cenar. Oye, me parece de coña dar las gracias por poder comer un día más, pero la oración de turno me sobraba. Mi paciencia estaba a una gota de colmarse, momento que llegó a la mañana siguiente. Mi suegra untó con una especie de aceite la frente de mis hijos para “protegerles”, ya que “aún eran seres impuros” que estaban sin bautizar.
En un ataque de histerismo, me senté delante de mi ordenador para reservar el primer tren que saliese de mi ciudad a la suya. Como faltaban algo más de 24 horas para eso, cogí el móvil y llamé al primer hotel que me apareció en Google. En cuanto tuve ocasión, la aparté de los niños y le dije que quería que se fuese. Ahora. En ese mismo instante. Le expliqué mis razones, basadas en saltarse a la torera nuestro deseo de educar a nuestros hijos en el agnosticismo; de mayores, que elijan el camino que quieran, pero de pequeños nosotros queríamos neutralidad y ella parecía no entenderlo. “Si vienes a mi país, te adaptas o te vas”, me contestó. Ante semejante ataque racista, conté con el apoyo de mi marido; ella hizo sus maletas y se fue.
¿Qué hice yo? Comprarme una botella de vino y “beben y beben los peces en el río por ver a Dios nacido” y a la suegra en el hotel.
Anónimo
Envía tus movidas a [email protected]





