Aviso a navegantes: las siguientes líneas están basadas únicamente en mi experiencia personal.
Hace un año, mes arriba, mes abajo que la ansiedad llegó a nuestras vidas. Y hablo en plural porque la ansiedad llegó a la vida de mi señor marido y lo hizo para compartir con nosotros una temporada.
Nadie la invitó, nadie la llamó por teléfono y sin embargo, un buen día estaba ahí.
¿Cómo llegó? No lo sé, no lo sabemos pero hubo un día en el que mi chico, ese que gozaba de una salud de hierro, que contaba en años la última vez que había ido al médico y que presumía de no tener dolores, se veía a si mismo metido en una situación que le sacaba totalmente de su zona de confort y le desconcertaba. Porque sí, porque, parafraseando la famosa canción, la ansiedad llega así de esa manera, que uno no se da ni cuenta…
Llegó, se quedó y desde entonces estamos aprendido a convivir con ella. No ha sido fácil.
Puede que te estés preguntando porqué hablo en plural sí el que padece ansiedad es ese que he elegido como compañero de vida pero la respuesta es fácil: cuando tu pareja tiene ansiedad, tú convives con ella.
Por mucho que la persona que tiene ansiedad haga todo lo posible por seguir con su vida como si nada, a veces es imposible. Y entonces te descubres ahí, en el sofá, leyéndote todos los artículos que encuentras sobre la ansiedad, sobre cómo se siente la persona que la padece, cómo vivir con una persona que la tiene, sobre esas cosas que puedes hacer para ayudarla.
¿Qué haces cuándo vives con una persona con ansiedad?
Empatizas más que nunca, intentas ponerte en su lugar y ayudar. Intentas hacer las cosas bien pero a veces las haces mal. Que digo mal, a veces la cagas a lo grande y otras te emocionas como la tonta mayor del reino al leer este artículo de Candela.
Propones todos los planes del mundo para distraerle, le compras toda su comida favorita, te tragas varias de esas series de culto que tanto adora y tú tanto odias, te lo llevas a ver el mar… pero también le dejas su espacio. Dejas de tirarte encima de él todo el rato en el sofá, dejas de exigirle que habléis continuamente porque con el tiempo entiendes que a veces necesita el silencio, intentas quitarle importancia a esas pequeñas grandes cosas que le pesan y le intentas hacer reír.
Aprendes a estar. Estar sin más, a veces sentada en la otra esquina del sofá, otras recostada sobre sus costillas y en alguna ocasión en la otra punta de la casa poniendo de fondo su canción favorita. Estás. Estás y él lo sabe. Y a veces, por muchas cosas bonitas que tenga la puñetera vida, una de las más bonitas es que una persona esté ahí para ti.
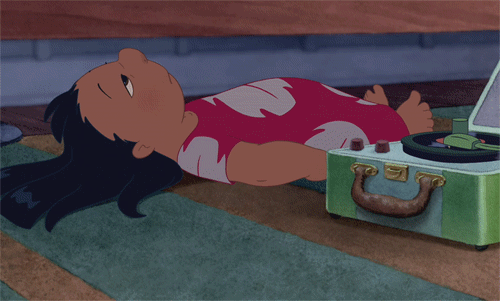
Intentas poner en práctica todos los ítems de esos artículos que has leído en la red y montas una fiesta nacional los días en los que la ansiedad se da un paseo y os deja tranquilos y te desquicias un poquito los días en los que no puedes hacer nada.






