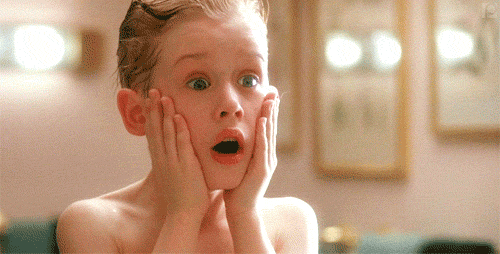Ser madre es un drama. Así, a secas. Si antes no dormía más de cuatro horas seguidas cambiando pañales, ahora no las duermo pensando en las idas y venidas de mi hijo preadolescente, porque seamos realistas: ser madre de un adolescente NO es fácil. Tienes que dar ejemplo pero sin dañar la confianza que tu hijo deposita en ti, saber darle su espacio pero marcando límites… en fin, que cualquier día de estos me encierro en el baño con una tienda de campaña y no salgo.
Es como si alguien me hubiese cambiado a mi osito amoroso por un oso pardo furioso con ganas de morder.

Pues estábamos en una de esas semanas en las que bien podría llamarme Ana como también «mala madre, peor madre del mundo, anticristo o satanás» según mi hijo.

Por lo que el estaba castigado en su cuarto sin salir y yo rumiando todo el día con ese molesto pepito grillo que cada dos por tres me pregunta en voz alta si lo estaré haciendo bien, si estoy tomando las mejores decisiones para su futuro o si no seré tan buena madre como me pensaba. Porque DA IGUAL lo mucho que te esfuerces, siempre tendrás esa duda de si eres la versión que tu hijo necesita que seas.
El drama viene cuando a mí no se me ocurre otra cosa que entrar a la habitación de mi hijo sin llamar (POR FAVOR, LLAMAD SIEMPRE) y me lo veo chorra en mano, midiéndose el manubrio con el metro con el que horas antes estaba midiendo el largo de mis cortinas del salón.
¿Estaba preparada para ver lo que vi? ¿Me costará medio riñón el psicólogo?
Pues mira, no creo que se esté preparada nunca para ver a tu inocente hijo midiéndose el nepe, la verdad. Pero son en estos momentos en los que nuestros hijos nos necesitan más y sobre todo, necesitan entender su cuerpo, todos los cambios físicos y emocionales por los que están pasando, las expectativas de cánones de belleza imposibles de cumplir y la presión de encajar entre todos sus compañeros.