Tengo fama de “despistada” y/o “empanada” en mi núcleo familiar y amistoso. Desde luego, no les culpo (y vosotras tampoco lo haréis una vez leído este relato): a lo largo de mi vida he protagonizado una serie de anécdotas interminables que han sido la delicia de mis seres queridos (y mi vergüenza, a menudo) y que se siguen recordando cada cierto tiempo en reuniones y eventos entre carcajadas que a veces llegan hasta las lágrimas.
Pero, sin duda alguna, la más estrepitosa fue la que voy a contaros hoy:
Me olvidé durante semanas de un tampón alojado en el confortable interior de mi chichi.
Todo empezó un buen día en el que fui al baño y me percaté de que desde las bragas me saludaba un flujo extraño y distinto al habitual: su color era más grisáceo del normal, su textura tampoco era la de siempre y su olor no era muy agradable, tan poco agradable como la sensación que estaréis teniendo al leer esta descripción, así que os ahorraré más detalles. De nada.

¿Qué hice a continuación? ¡Pues claro: acudir a mi médico preferido, el doctor Google!. Y, madre del amor hermoso, mi tensión empezó a aumentar: casi llorando, comencé a asumir la situación de emergencia médica en la que me encontraba.
Aún así, decidí esperar un par de días a ver si la cosa se solucionaba por sí sola. (Sí, a parte de despistada soy otro tanto dejadilla. Lo tengo «tó», hijas mías).
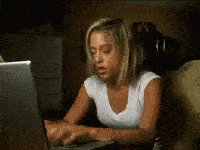
Los días pasaron y aquello seguía con el mismo mal aspecto. Me hice a la idea de que tendría que acabar acudiendo al médico a que me diagnosticaran la peor de las enfermedades, me dieran todo tipo de tratamientos e intentáramos salvar mi valiosa vida.
Pero bueno… Tampoco iba a dejar que cundiera el pánico, aún podía darme unos días más, claro. ¿Y si era una cosa puntual?

Pero no parecía una cosa puntual que se fuera por sí sola, no. Lo descubrí ese mismo fin de semana, mientras hacía guarreridas españolas con mi novio:
He de aclarar que había obviado algunos de sus comentarios de las últimas semanas, en los que me había comunicado que últimamente el momento de la penetración era «raro», como si su linda ardillita no accediera igual de cómodamente que siempre a mi acogedora cueva.
Él también parecía haberse olvidado de sus percepciones de hacía unos días. Nos pusimos manos a la obra en un momento de máximo calentón y después de mucho besuqueo, toqueteo, roces, caricias y demás demases, se dispuso a introducir sus sagrados dedos dentro de mí…
A pesar de que yo estaba con los ojos medio en blanco, por el rabillo del ojo pude darme cuenta de cómo le había cambiado la expresión en cuestión de un segundo. Su rostro se desfiguró y empalideció totalmente. Tratando de mantener la calma, intentó disimular y continuar con sus labores manuales así que decidí no rallarme y seguir con mi atención totalmente enfocada al placer que estaba sintiendo. Pero duró muy poco, pues en seguida retiró la mano y comenzó a balbucear.
No sabía cómo decírmelo: había tocado y notado perfectamente un bulto, duro y rugoso. Un bulto que nunca antes había estado en ese mismo sitio. Un bulto, claramente, segurísimo, ¡TENÍA UN BULTO AHÍ DENTRO!
Su cara y su voz reflejaban preocupación y pánico, aunque intentaba mostrarse tranquilo. Sus dedos parecían estar ligeramente manchados con algo que se asemejaba a la sangre y, no, no, no: no estaba con la regla ni me tocaba próximamente, así que la sangre era otro signo de alarma más.
Me dijo, autoritario como nunca, que ya estaba bien, que debía acudir al médico de una vez y que no se quedaba tranquilo si no era YA, directamente a Urgencias.

Yo, atónita y en shock, le pregunté si estaba de coña y fui rotunda: no me iba a ir yo para allá sin haber asimilado la situación si no me estaba muriendo en ese mismo momento. Tenía muchas cosas que hacer antes: ducharme, preparar cosas, escribir mi testamento, yo qué sé.
Él, aunque seguía intentando que no se le notara, me miraba con lágrimas en los ojos. Días más tarde, me confesó que a solas se pasó las horas llorando y pensando en lo peor hasta que, ¡sí! (hacedme la ola, por favor): finalmente acudí al hospital acompañada de mi hermana, que estaba conmigo en el momento en que definitivamente me decidí a acabar de una vez por todas con tanta incertidumbre (y con tanto síntoma molesto, sobre todo).
Somos gente independiente que solemos ir solas a los médicos y esas cosas. Qué tuvo que pensar la pobre para proponerme acompañarme. Y cómo estaría yo para aceptar.
Todos estábamos imaginando ya lo que pondríamos en mi epitafio y todo eso.
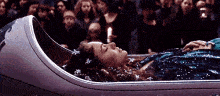
Lo que pasó allí ya es historia, que os podéis imaginar porque el título del artículo es un spoiler en sí mismo: tumbada en una camilla, solo recuerdo a un grupo de médicos rodeándome y uno de ellos hurgando dentro de mi divino agujero.
“¿Qué es esto?”, creo recordar que escuché en un susurro.
Y de pronto, una masa putrefacta y asquerosa delante de mis ojos.

No sé si pasé más vergüenza o asco. No sé qué pensaron los trabajadores del hospital o qué dirían cuando me fui, si se rieron de mi cara o torcieron los ojos con desprecio.
No recuerdo nada más que a uno de ellos encogiéndose de hombros: “Con la de tiempo que lleva esto ahí, es un milagro que no hayas cogido algún tipo de infección, pero chica, estás perfecta”.
Mi hermana y mi pareja casi lloraron de alivio, a la par que me pegaron unas collejas figuradas por haber liado ese taco tan gratuitamente. Y, por supuesto, añadieron este suceso a la colección de anécdotas que hoy en día seguimos llamando “ReinaMilleniadas”.






