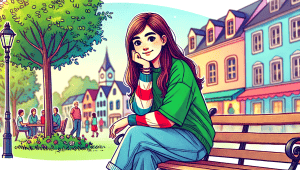Es curioso cómo han cambiado las cosas. Antes, los postres en los restaurantes eran cosas sencillas como macedonia de frutas, un pijama, arroz con leche o un flan. En la mayoría de los casos no eran caseros, sino que venían en platitos con la marca del fabricante. Aun así, eran recipientes muy monos y que generalmente el restaurante tiraba después de haber sido consumidos.
Ahora las cosas han cambiado, los postres de hoy en día son pura fantasía y calidad. En la mayoría de los casos son caseros o por lo menos así se publicitan en la carta y te los presentan de formas vistosas y originales, cosa que, dicho sea de paso, teniendo en cuenta el precio que tienen, está más que justificado.
En fin, la cosa es que las costumbres han cambiado en muchos sentidos. A veces no nos damos cuenta de cómo hemos ido adaptándonos a ellas hasta que algo llama nuestra atención.
Y eso fue lo que me pasó precisamente hace poco, en una comida familiar. Hacía mucho que no salíamos a comer todos juntos, pero esta era una ocasión especial. Mi sobrina se había graduado en la universidad y fuimos todos a celebrarlo.
Mis padres escogieron un local bastante elegante para el evento. La comida estaba buena, pero he de decir que era escasa. Está de moda que prime la calidad a la cantidad y eso está muy bien, pero del sabor no se llena uno o por lo menos yo no me lleno. Estuve toda la comida pidiendo pan para mojar en los mini platos que nos ofrecían y aprovechando la gran variedad de aceites que nos habían dejado en la mesa como aderezo para el resto de los platos. Pero bueno, lo importante era la compañía. Allí estaban mis padres, mi abuela, mi hermana con su marido y la homenajeada, mi sobrina. Comimos, reímos y todo transcurrió como lo que era, un día feliz, de celebración.
Después de pedir los postres, mis padres decidieron tomar café y un digestivo en el mismo local. En mi familia, “digestivo” se llama a tomarse un par de gin-tonics, pero bueno, no teníamos prisa. Lo que sí era cierto es que yo necesitaba ir al baño y me levanté un momento de la mesa. Mi abuela seguía comiendo su postre, se había pedido un plato llamado “torbellino de dulce multicultural”. En realidad, era una fuente de cristal tallada con flores, dividida en compartimentos y rellena de mini dulces típicos de diversos países.
Cuando pasé al lado de mi abuela, me llamó. Me preguntó si podía meter algo en mi bolso. En ese momento ni me planteé qué era lo que quería meter. Como siempre llevo un bolso tipo saco, estoy acostumbrada a que todo el mundo me pida que le guarde cosas, así que le dije que sí sin más.

Cuando volví del baño, toda mi familia ya estaba disfrutando de su digestivo. Estuvimos un rato hablando de anécdotas infantiles de mi sobrina y al rato, pedimos la cuenta.
Hasta ahí todo era normal.
Pagamos la cuenta, o más bien la pagó mi madre porque insistió en invitar y nos dispusimos a irnos. Apenas había dado un par de pasos fuera del local, cuando alguien salió tras de mí. Era un chico joven, no llegaría a los veinticinco y se veía bastante apurado. Era el camarero que había estado atendiendo nuestra mesa.
Yo pensé que venía a decirme que nos habíamos olvidado algo en el local, pero, tras unos segundos de indecisión, me dijo algo avergonzado que teníamos que devolver el plato que habíamos robado.
Me sonó a broma. ¿Qué habíamos robado un plato? ¿Pero qué locura era aquella? Le dije que no habíamos robado nada. Me sentía muy molesta con aquella acusación.
El chico me dijo que teníamos que mostrarle el contenido de los bolsos, que, si no, su encargado amenazaba con llamar a la policía. Yo estaba alucinando, nos habíamos gastado una pasta en aquel local y nos estaban acusando injustamente de robar.
Total, que en mitad del enfado, el encargado o maître, o como quiera que se llame, salió a decir que teníamos que devolver el recipiente de postres que habíamos sustraído. Me quedé de piedra. ¿Quién se pensaba ese señor que éramos?
Así que le contesté bastante airada que si habían perdido un plato no nos podían acusar de robar, así por las buenas. Todos estábamos super indignados. Curiosamente, mi abuela, que es la que más genio tiene, no decía nada, estaba un poco alejada de nosotros como haciéndose la loca. Aquello me hizo sospechar. Antes de seguir con la trifulca y siendo consciente por primera vez de que mi bolso pesaba más de lo normal, decidí echarle un vistazo de forma disimulada. Y sí, ahí estaba, la bandeja floreada de los postres de mi abuela. Se me cortó el habla de golpe. Mis padres seguían discutiendo con el maître y alguien dijo algo de llamar a la policía. Me sonó absurdo, desproporcionado. Así que sin pensar en las consecuencias, saqué la bandeja del bolso y sin decir palabra ni mirar a nadie, se la ofrecí al camarero. La cara de todos los que me rodeaban fue un poema. Me puse roja hasta las orejas. El maître solo dijo un “está bien, ya se pueden marchar” y dio media vuelta de regreso al local. Mis padres me miraban totalmente sorprendidos, me recriminaron mi actitud, me dijeron que en qué estaba pensando, que si era cleptómana o qué me pasaba. Mi hermana estaba alucinando y mi sobrina se partía de risa. La única que no dijo nada fue mi abuela.
Al llegar a casa, donde íbamos a pasar la sobremesa, mi abuela dijo que estaba cansada y que se iba a dormir y me pidió que la acompañase. Una vez en su habitación me pidió perdón y me dijo que no se esperaba aquello, que antes los platitos de los postres se llevaban a casa y no pasaba nada. Yo misma había comido cosas mil veces en aquellos cacharros.
En ese momento la abracé y le dije que no pasaba nada. Había pasado la mayor vergüenza de mi vida y jamás podría volver a ir a comer a aquel lugar, pero no me importaba. Aquella mujer me había dado la mejor infancia que una persona puede soñar y había actuado sin maldad. Para ella, llevarse el plato del postre era algo normal y yo nunca olvidaría los postres que me preparó en aquellos platillos. Porque sí, la vergüenza que pasé fue tremenda, pero valió la pena. Esa sensación de incomodidad fue algo temporal, sin embargo, el amor de mi abuela es eterno.
Lulú Gala.