Dice la dichosa ley de Murphy que si algo puede salir mal, saldrá mal. El problema viene cuando salen mal todas las cosas que pueden salir mal en un mismo día, y ese día es nada más y nada menos que el día de tu boda.
Bueno, en este caso, la boda de mi mejor amiga.
Hay que decir en primer lugar que igual mi querida amiga Ana y su ahora marido no tuvieron la mejor de las ideas al fijar la fecha de la boda en Abril, porque sí, las bodas en primavera son muy bonitas menos si estamos en plena época de alergia y la novia es alérgica a casi todos los tipos de polen habidos y por haber. Vamos, que fue una boda llena de lágrimas y no de emoción precisamente, mi pobre amiga tuvo que dar el ‘’sí, quiero’’ mientras se sonaba los mocos y trataba a duras penas de salvar el maquillaje.
Tras el emotivo enlace en una preciosa iglesia de nuestra ciudad, nos dispusimos a desplazarnos a la parcela de los padres del novio, ubicada a las afueras de un pueblo a unos 20 km. Para ahorrar molestias a los numerosos invitados la pareja había alquilado un autobús, si bien hubo quienes prefirieron llevarse el coche por si tenían que volver antes. Claro que dio igual, todos llegamos tarde por el mismo motivo: para llegar a la parcela teníamos que ir por un camino casualmente ocupado en ese momento por un enorme rebaño de vacas a las que estaban desplazando de una parcela a otra.
Tuvimos que esperar cerca de una hora hasta que tuvimos el camino libre para continuar y menos mal que el autobús tenía micro e improvisamos un karaoke para matar el tiempo, porque aquello fue desesperante. Encima yo estaba con la regla y ya sabéis, entre las ganas de mear constantes y el miedo a arruinarme el modelito tenía miedo hasta de toser.
Llegamos por fin a la parcela, que por tamaño más que parcela era una finca más que decente y en la que había de todo: un precioso cenador de madera construido por el suegrísimo, que tenía buena mano con la carpintería, en el que habían colocado la tarta de boda para dar protagonismo a los novios en el momento de cortarla; una carpa en la que habían montado un par de largas mesas para el convite, decoradas con flores naturales, y por supuesto todas las pijotadas que suele haber últimamente en una boda: un cortador de jamón, un grupo musical para amenizar la velada, un fotógrafo que iba haciendo fotos y vídeos por todas partes, photocall …vamos, una maravilla todo a excepción de la elección de calzado de casi todas las invitadas (entre las que me incluyo), ya que los tacones igual no eran la mejor opción para una fiesta celebrada en mitad del campo.

La verdad es que cenamos de lujo, habían contratado una empresa de catering que no sé por cuánto les saldría, porque una parte de mí estaba disfrutando de la boda mientras la otra calculaba así a ojo cuántos de mis órganos tendría que vender si algún día quería montarme un bodorrio medio similar a ese. Cuando terminamos de cenar, salimos todos en mogollón a rodear el cenador, pues la feliz pareja iba a cortar la tarta, y la idea era que empezase el baile con ellos dos bailando allí mismo una vez se retirara la mesa.
Quién nos iba a decir a nosotros lo que se nos venía encima, literalmente.
El día había sido bastante soleado, igual que todos los días de una primavera que se había caracterizado por ser bastante más seca de lo normal: a nadie nos había dado por preocuparnos por el pronóstico del tiempo porque yo qué sé, habían dicho que se esperaban lluvias suaves por algunas zonas de la península, PERO NO POR LA NUESTRA.
Primero fue una gota, luego otra y luego el cielo entero se derrumbó sobre nuestras cabezas. Yo fui de las afortunadas que lograron subirse al cenador apretujada entre los novios, los padres de los novios y algún espabilado más, el resto de los invitados tuvieron que salir corriendo a refugiarse bajo la carpa. Claro que algo protegía por arriba, pero el suelo estaba desprotegido y no tardó en convertirse en un lodazal.
Los que peor lo pasaron sin duda fueron los del grupo musical, que tuvieron que correr a guardar los equipos de sonido para que no se les echasen a perder, suerte que entre los invitados había buenos samaritanos que los echaron una mano y consiguieron poner sus aparatos a buen recaudo con relativa rapidez.
Visto el percal que teníamos, todos nos limitamos a quedarnos quietecitos a aguantar el chaparrón hasta que acabase. Todos menos el novio, a quien la lluvia le despertó la vena romántica, y con ella, la ocurrencia que puso la guinda a aquella velada de locos.
De pronto le vimos bajar los dos escalones del cenador y salir corriendo con más drama que vergüenza derechito hacia la carpa, con tan mala pata que se resbaló en el barro y…bueno, os lo podéis imaginar: acabó hecho una croqueta de lodo incapaz de levantarse por sí mismo, tuvieron que salir su hermano y otro señor que no sé quién era a agarrarle de los sobaquillos para ponerle en pie.
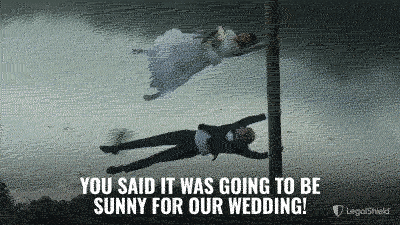
Es que resulta que el buen señor había visto en Instagram las fotos de una boda en la que el fotógrafo había hecho unas fotos preciosas a una pareja bajo la lluvia, y ya que se había puesto el día así había decidido aprovechar. El fotógrafo le dijo que ni loco iba a exponer la cámara bajo la lluvia, que no tenía con qué cubrir; mi amiga le dijo que ni de coña iba a bajar en tacones y con el vestido arrastrando por el barro para hacerse unas fotos, y su hermano le dijo que hiciera el favor de estarse quietecito hasta que amainara la lluvia y pudiera al menos ir a cambiarse.
Al final, en cuanto paró de llover un poco decidimos que lo mejor era recogernos y dar por finalizada la fiesta, que entre unas cosas y otras ya estaba bien de tanta aventura. Fue una boda movidita desde el minuto uno y para colmo pasada por agua; eso sí, si en algo coincidimos mi amiga, su marido y yo creo que todos los asistentes es que no fue una boda de ensueño, pero sí fue una boda de las que no se olvidan.
*Texto redactado por una colaboradora basado en una historia real





