Los años no han borrado esa imagen.
Esta es una historia más en la vida de aquella yo de la infancia que siempre quiso encajar en la masa. Una loser que intentaba pasar por el instituto sin pena ni gloria, pero que en realidad pasó con más pena que gloria. Tímida, patosa y gorda, me pasé la mayoría de esos años entre libros. Hasta que un día, por sorpresa, alguien encendió el transmisor de la radio estudiantil.
Mi colegio, un colegio católico muy prestigioso de altas cumbres esféricas, pero irrelevante dentro de mi historia académica, inició un ciclo de programación radiofónica. Por fin, una actividad donde ser yo misma. Una oportunidad para abandonar las sombras.
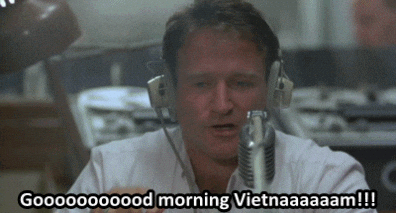
Tras unos meses de locutora ofreciendo al público horas de entretenimiento. Dentro de la programación, música del momento en los años dorados de Backstreet Boys y Spice Girls, reviews de Friends y entrevistas a profesores y personal diverso que paseaban su voz por las ondas. Las horas de trabajo dedicado sumado a la motivación con la que cada semana me enfrentaba a ese micro me producía mucha emoción. De lo otro, de salir del lado oscuro y del reconocimiento mejor ni hablemos. Seguía siendo la inadaptada de siempre, aunque con una voz a la que todos reconocían.
Junio hizo aparición. Se acababan las clases. El último día como era tradición se organizaba una pequeña fiesta con varios actos, la mayoría de ellos religiosos. Ese año uno de los profesores que había paseado en varias ocasiones por las frecuencias me ofreció dar el discurso de graduación. Imaginaos la situación. Mi reconocida voz, en directo tridimensional. En carne y hueso. Adrenalina pura. Saldría del blanco y negro para brillar a todo color. Me compré un vestido especial. Me corté el pelo. Pedí a mi madre que me maquillara. Y si no fuera poco, me calcé unos taconazos, yo que en mi vida me había puesto ni unas simples plataformas.
La fecha señalada. Yo de punta en blanco. El lugar elegido para la representación fue en una explanada de jardín en los exteriores, al lado de unos cipreses y de un busto de un santo que me levantaba tres cabezas.
Frente a mí, una multitud de personas. Algunas de ellas con cámara en mano. Otra cinta VHS familiar a la que posiblemente nombraron: “Graduación año 1998”. La elocuencia de mi discurso registrado para la posteridad. Un final feliz.

Claro que no. Como adivináis la historia no acaba aquí.
En medio de mi reveladora declaración representando todos los cánones al culto y a la oración como la más fiel devota sentía que mi cuerpo se empequeñecía, pensé que sería fruto de mis nervios, de mi miedo escénico, pero no amigas, la realidad es que físicamente me reducía porque literalmente mis tacones estaban adentrándose en la tierra de aquel maleable césped formando dos significativos surcos de los que sería difícil dejar atrás.
A la finalización de mis palabras, sabía que no saldría de allí nunca jamás, hundida en la verde parcela pasaría el resto de mi vida. Inmóvil siento el objetivo de aquellas cámaras mis profesores me hacían señas de que tenía que abandonar ese lugar.
Al lado del busto sagrado más alto del colegio, me descalcé, puse cada uno de mis pies en el húmedo suelo, me agaché y extraje cada uno de los taconazos clavados dejando atrás dos imperiosos surcos junto a la ingenuidad de mis sueños de protagonismo.
Hoy me alegro de haber sido esa loser clavada en el césped fuera de la masa.
@punto_en_becca





