Desde el momento en que Antonio, el mejor amigo de mi marido, comenzó a presentarse en nuestra casa para acoplarse en ella sin previo aviso ni complejos, no hay sonido más terrorífico para mí que el timbre de la puerta cuando no espero a nadie.
El cartero, el repartidor perdido que pica el timbre para preguntar una dirección o el pobre testigo de Jehová que pueda ser causante de ese espeluznante temblor que se apodera de mí entonces, deben sorprenderse bastante de mi alegría al darme cuenta de que son ellos los que han llamado a la puerta.

Antonio, en realidad, no es mala gente. De hecho, puede llegar a ser bastante majete y divertido, pero solo para pasar un rato. Cuando se ha rebasado un tiempo límite, se convierte en el típico señor cansino y graciosillo de más que se mete en todo y que, por lo menos a mí, me saca de quicio.
También es una persona a la que no le dan vergüenza cosas que a cualquiera de nosotros sí. Por ejemplo, auto invitarse sin reparo a casas ajenas y no solo de forma ocasional sino continua.

Primero, comenzó a visitarnos con una botella en mano algunos fines de semana por las noches y a quedarse durante un rato.
Al principio, parecía guay y no me desagradaba. Pero en algún momento aquello se acabó convirtiendo en una costumbre y era raro el viernes o el sábado que no se plantase en casa como si se tratase de una rutina establecida ya para los restos.
No supe ver el momento en que esa confianza que había cogido pasó a convertirse en un derecho suyo y en una obligación para nosotros, y ahí fue cuando empezó realmente mi peor pesadilla…
Sus visitas acabaron transformándose en largas estancias, pues pasó de venir a pasar un rato a aparecer cargado con la maleta cada vez que se peleaba con su pareja (y no la culpo, desde luego), cuando se sentía solo o cuando simplemente estaba aburrido con su vida.
Y creedme, lo hacía con bastante frecuencia…
Todo esto me empezó a suponer problemas con mi esposo, ya que él le dejaba pasar sin dudarlo y lo acogía sin preguntarme a mí primero.
La primera vez que llegó para quedarse, ante esto, yo me callé. Sentía que sería poco empática y desconsiderada con el hombre si ponía alguna pega a acogerle bajo nuestro techo.

Pero la segunda, después de haber acabado hasta el moño en la ocasión anterior y de no parecerme de recibo esa situación, protesté abiertamente.
Mi marido entonces puso el grito en el cielo. Aunque entendía que nuestra intimidad brillaría por su ausencia ¿cómo iba a dejar a su amigo solo y sin un sitio donde dormir?

Yo comprendía su sentimientos, pero ese argumento tampoco me convencía: el señor trabajaba, tenía ingresos -aunque no fuera sobrado- y casa propia.
No me parecía de vida o muerte que se quedase tan a menudo con nosotros.
Y encima me parecía insoportable en la convivencia y no estaba dispuesta a aguantarlo más.
Y es que encima el señor era el típico cerdo que no hacía ni recogía nada. No solo no ayudaba en la limpieza sino que todo lo ensuciaba.
Para colmo, no era capaz de saber estar y continuamente se metía donde no le llamaban: sobre todo en la educación de mis hijos, desautorizándome delante de ellos e indicándome cómo tenía que educarles.
Parecía llevarme la contraria a propósito: si yo decía blanco, él tenía que intervenir para decir negro.
Si yo marcaba límites, se hacía el tío guay y me ponía como demasiado autoritaria. Si actuaba de forma permisiva, entonces es que los estaba malcriando.
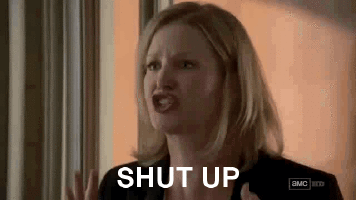
Nuestras rutinas se venían patas arriba con su presencia pues además, intentaba liar todo el tiempo a mi marido para salir, beber, ocupar la tele familiar.
Y mi marido, claro, a veces caía.
En fin, justo cuando parecía que yo ya no iba a aguantar más y que estaba al borde de una fuerte explosión, pasó un tiempo razonable sin aparecer por casa con intención de quedarse más tiempo del de una visita normal.
Parecía que por fin habían acabado sus okupaciones. Que había pillado que molestaba o simplemente se entretenía de otras formas en su día a día.
Yo estaba feliz: había recuperado mi vida y la de mi familia.
Y, a estas alturas, ya me había acostumbrado a esta vuelta a la normalidad, de manera que no me esperaba que volviese a suceder lo de antaño…
Pero ayer mismo, y es por lo que me he motivado a escribiros como desahogo, volvió a aparecer en nuestra casa no solo con una sino con varias maletas.

Y lo peor de todo es que mi marido, después de recibirlo cariñosamente e invitarlo a instalarse de nuevo, esa misma noche se fue de viaje de trabajo durante varios días.
Así que así y aquí estoy en estos momentos: con un señor que no soporto, que está instalado en mi salón viendo un partido de fútbol mientras se bebe un gyn tonic, y sin saber si echarlo sin contemplaciones o hacer mis propias maletas y ser yo la que me largue…
Anónimo





