Llevaba mucho tiempo dando tumbos por mi vida, buscando ese algo que me hiciera vibrar, intentando encontrarme en cada decisión y no era capaz de sentirme completamente a gusto conmigo misma. Caminaba sin rumbo, mirando hacia los lados sin saber dónde estaba y sobre todo, sin saber a dónde iba. Tantos años machacándome por todo, exigiéndome más y sin valorarme hicieron mella en mi mente y en mi cuerpo. Me agoté.
Me agoté de hacerme daño, de sentirme insignificante, de compararme con el resto del mundo y de pensar que no avanzaba. Y al final, lo que me hacía quedarme paralizada era yo misma, así que un día me armé de valor y empecé a hacerme preguntas: ¿por qué no me quiero? ¿qué está fallando? ¿soy feliz? ¿qué quiero cambiar?
La respuesta a todas esas preguntas era muy sencilla. El problema de todo era yo, pero no por mí, no por lo que soy, no por lo que hago, sino porque por una razón que aún no alcanzo a comprender no podía apreciar todas las cosas bonitas de mí misma, pese a que la gente que me rodeaba me las repetía constantemente.
Es como si necesitara dolerme para sentirme viva.
Y de repente me vi envuelta en una de esas situaciones en las que no queda otra que ser valiente: Estaba sentada en un sofá frente a alguien que me había hecho sentir diferente, que creía que me había aceptado tal como era y al que no le importaban mis cicatrices, ni mi pasado. Por fin era yo misma sin importarme nada más, hasta que de su boca salió un caramelito que hizo que mi vida cambiara desde entonces. Con dos cojones me dijo “No estoy preparado para tener una novia gorda”.
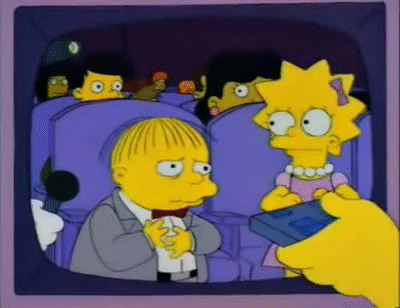
Ahí, ahí es donde fui valiente. Ahí es donde el mundo se paró un instante y salió todo el amor propio que tenía reprimido. ¿Cómo era posible que la persona que me había enseñado las herramientas para quererme me lo intentara arrebatar?
En ese momento me reconstruí, sonreí, y defendí con dientes y uñas cada poro de mi piel. Fue en un segundo cuando todo cambió, porque ya no se trataba de un gilipollas diciendo gilipolleces, se trataba de mí, de muchos años de lucha interna que se habían acabado.
Desde entonces aprendí que el amor propio es el digno, que mis miedos, mis inseguridades, mi cuerpo y mi cabeza son preciosos. Son tan preciosos que no se merecen ese desprecio que les he dado y que cada una de las cosas que me hacen imperfecta son precisamente lo que me hacen única.
A partir de ese día dejó de importarme lo que los demás opinaran de mí, y desde entonces nunca más he vuelto a sentirme pequeña. He aprendido que como yo nadie va a entenderme, y que lo que el mundo ve de mí es lo que yo enseño.
Ahora mi vida es maravillosa porque pese a los problemas, soy un equipo formado por mí misma.
Así que no me queda otra que darme las gracias por perdonarme y por querer comerme el mundo, aunque engorde.





