Seguro que todas estáis de acuerdo conmigo en que hay momentos de la vida que si te los arruinan no los vas a olvidar nunca.
Es muy común el conflicto el día de tu boda (que, por otro lado, no todas las personas comprenden) en el que te siente mal que haya una invitada vestida de blanco, por poner el ejemplo más típico, pero cualquier otra cosa por nimia que parezca puede fastidiar el que es nuestro día.
En el caso de la mía, el día con el que siempre había soñado y que creía que sería único y especial, lo voy a recordar toda mi vida no porque realmente lo fuera, sino por toda la tensión que viví precisamente por culpa de la persona que menos habría esperado: mi propio padre.

Os adelanto que mi padre es una persona, llamémosle “peculiar”. En realidad, no puedo hablar mal de él ya que es buena persona, buen hombre y siempre se comportó como un buen padre.
Por eso mismo nunca me podía haber esperado que reaccionase de la forma en que lo hizo en el día más importante de mi vida:
Para poneros en contexto de la situación, he de explicar que mi padre nunca fue muy asiduo a las iglesias ni a ningún tipo de celebraciones o eventos religiosos.
Él siempre decía que le daban alergia y desde niña lo recuerdo en días especiales en los alrededores de las iglesias, de cháchara con el resto de invitados o desapareciendo con cualquier excusa para evitar entrar.

Desde luego, lo que no esperaba es que también fuera a demostrar que la boda de su propia hija le causase el mismo desagrado. Creí que, en este caso, lo viviría todo de otra manera, desde la ilusión.
Pero desde el comienzo del día, la cosa se torció…
Cuando llegó el momento de salir hacia la iglesia, después de estar horas preparándome con la maquilladora, la peluquera, poniéndome el vestido y con todo prácticamente listo para salir, de pronto le entró urgencia por ir al baño.
- “Papá, por favor, ya vamos con el tiempo justo” – le dije yo.
- “Da igual hija, si la novia siempre llega tarde” – me respondió, despreocupado. Y, acto seguido, se encerró en el cuarto de baño.

Yo me eché a temblar porque había vivido con él veintiocho años y era perfectamente consciente de que se sabía cuándo entraba al WC pero no cuándo salía…
Un poco histérica, le supliqué que no tardara. De fondo, también oía a mi madre decir lo mismo desde otra parte de la casa, y además acompañaba sus comentarios con otra serie de quejas sobre la informalidad del hombre.
Pues bueno, a los 15 minutos se dignó a salir y además protestando, ya que los últimos cinco minutos yo había estado haciendo presión al otro lado de la puerta y sin disimular mi enfado.

Por fin nos dirigimos a la iglesia. Es cierto que la novia llega, no tarde, sino después que el novio, pero yo tenía un ataque de nervios que para qué y el cura, teniendo en cuenta que después tenía otras bodas, no nos recibió precisamente con la mejor de sus sonrisas puesto que realmente llegábamos con un retraso importante.
Y aunque eso hacía que mi comienzo de día ya empezara con bastante tensión, él estaba tan tranquilo y sonriente y ninguneando mi mosqueo, lo cual me cabreó todavía más.
Al fin, entramos al interior y parecía que todo iba a transcurrir con normalidad y que podría disfrutar de la ceremonia, que fue tan bonita como emotiva.

Excepto porque mi padre, de vez en cuando, tenía que soltar por lo bajo una gracieta de las suyas.
Yo le lanzaba una discreta mirada asesina pero él no podía parar.
Se reía en silencio en momentos muy inapropiados. Se daba cuenta de cómo le fulminaba con mis ojos y entonces se quedaba serio durante un rato, intentaba concentrarse y respetar la ceremonia, pero de vez en cuando le resultaba imposible y se le escapaba entre lágrimas alguna risa contenida ya demasiado tiempo.
Mi enfado era cada vez mayor hasta llegar a ser monumental y acabar preocupándome por si sería capaz de controlarme o acabaría explotando y montando un numerito en plena misa de mi propia boda.

Pero aguanté como una campeona, intentando ignorarle y continuar a lo mío.
Fue el mismo cura el que acabó llamándole la atención en un momento dado en que, a pesar de intentar permanecer en silencio, volvía a descojonarse después de haber susurrado alguno de sus chistes. ¡Qué vergüenza e impotencia!
Cuando acabó la misa, salió disparado sin proceso ni previo aviso cual alma lleva el diablo, tan rápido y sigiloso que ni nos dimos cuenta.
El padrino dejó, así, plantada a mi suegra, la madrina, con la que tenía que salir de la iglesia, en el altar.
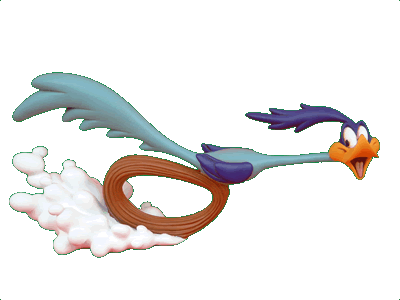
Estuvimos buscándole durante un buen rato, incluso en las afueras de la iglesia, pero ya no apareció hasta el convite y allí nos enteramos de que se había ido al bar más cercano a tomarse una cerveza y a fumar un cigarro.
Se sorprendió bastante por esto. Decía que realmente pensaba que todo había acabado y que ya no era necesaria su presencia, que creía que ni le echaríamos de menos con tanto lío y que la salida de los novios no le importaba verla en fotos y vídeos pues, total, era lo mismo…
Pero es que, para colmo, no solo se había perdido las fotos en el altar y nuestra salida de la iglesia, sino que también se escaqueó en nuestra entrada al salón de celebraciones y, además, esta vez lo hizo con plena consciencia.
Mientras todo el mundo estaba ya dentro, colocado en sus respectivas mesas y esperando el momento de nuestra llegada, él prefirió quedarse fuera fumando una vez más, y luego quitó importancia totalmente a este hecho alegando que por qué era tan importante esperar dentro.
De hecho, me tiró un beso desde la puerta, fuera, cuando nos dispusimos a entrar, ante mi mirada atónita y la del novio.
Y la cosa no quedó ahí: aunque estuve todo el banquete intentando concentrarme en disfrutar de la velada, no podía evitar alterarme al ver que durante la comida probó todas las bebidas alcohólicas que había disponibles y no se privó de repetir en alguna de ellas.
Mi madre tuvo que reñirle verbalmente en algún momento al darse cuenta de que se estaba empezando a pasar con las cantidades.
Él, en su línea, se reía diciendo que no fuéramos tan exageradas y que un día era un día, que no todos los días se le casa a uno una hija (¡para esto sí, claro!).
Fue inevitable lo que ocurrió después: mi padre, que ya de por sí era un señor hablador y simpático, no dejó de dar la turra a todo el personal a lo largo de la tarde.
Tuve que soportar la vergüenza de que se convirtiese precisamente él en el típico borracho brasas de la fiesta…
Enganchado a cualquiera que le hiciese caso, iba de mesa en mesa abrazando a todo cristo, interrumpiendo conversaciones, comiendo la cabeza a todos y, para colmo, enseñando la hernia inguinal que tenía diagnosticada a todo el mundo (¡hasta les obligaba a tocársela!) y mostrándoles el funcionamiento del braguero que, para controlarla, llevaba puesto debajo del chaqué.

Yo, con todo el lío normal de un evento así en el que no te da tiempo a permanecer mucho tiempo al lado de nadie en concreto, tuve la suerte de que lo vi poco en esas condiciones, así que fue mi madre la gran damnificada de este día, teniendo que ir detrás de él a intentar controlar su comportamiento cada cinco minutos.
La pobre no esperó ni a que acabara la fiesta para sacarlo de allí. Cuando comenzó el baile nupcial y después de que él se tambaleara y no fuera capaz de seguir los pasos que habíamos ensayado juntos previamente, ella comunicó que se iban a casa.
Aunque mi padre protestó y dijo que «cómo era posible» y que «la fiesta acababa de empezar», tenía demasiadas pocas fuerzas para enfrentarse a mi cabreadísima madre, que se lo llevó de inmediato y, a partir de ese momento, (¡qué triste!) es cuando pude empezar a disfrutar realmente de mi boda.





