Aunque parezca el título de un capítulo de Aquí no hay quien viva, es una historia tan real como que la viví en mis propias carnes. Y aunque reconozco que en su momento derramé bastantes lágrimas, ahora me enorgullezco de haber seguido para adelante con “nuestros” planes, pero en solitario. Bueno… lo de la bicicleta fue un poco ida de olla, y quizás yo me busqué lo de la muleta, pero ¿quién no ha cometido alguna estupidez cuando le rompen el corazón?
Llevaba casi cuatro meses conociendo a un chico y todo parecía ir bien. Tanta era la fluidez, que en poco tiempo ya habíamos hecho alguna escapada juntos, y habíamos organizado otra más para Semana Santa. Reservamos una casita de piedra en un pueblo con un encanto mágico, y al lado de la playa. ¡Puro romanticismo! Estaba deseando que llegaran esas dos noches y disfrutarlas al máximo con él y su perro. Pero la vida me dijo: “¡No mi ciela!” (En realidad fue él quién lo dijo…)
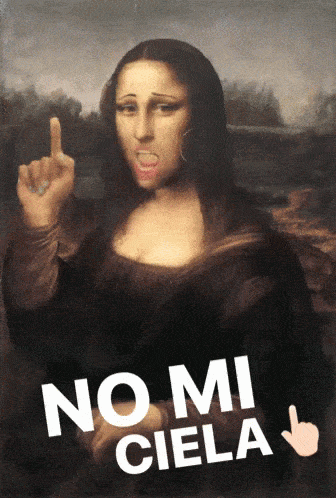
Una semana antes de nuestro viajecito me confesó que la cosa no iba tan bien como yo creía. ¡Y lo aparentaba, eh! Que yo en estas cosas voy con pies de plomo y mantengo a raya mis ilusiones, incluso más de lo que debería. Su explicación fue que no estaba seguro de mantener una relación con alguien que ya tuviera hijos. Yo pretendía dejar a los niños al margen al principio, pero fue él quien insistió en conocerlos y en hacer algún plan que otro con ellos. Así que, algo shockeada (un par de días antes me había dicho que me quería), le dije que eso era un problema importante, que necesitaba asimilar lo que me estaba diciendo y me marché.
Mi primera “gran” idea en esta tragicomedia que os cuento fue irme al día siguiente a jugar un partido de pádel. Habíamos quedado esa tarde para hablar y necesitaba despejarme y cargarme de endorfinas. Pero en lugar de eso, lo que me cargué fue mi precioso ligamento cruzado anterior derecho. En un mal gesto, mi rodilla hizo crack, luego vino un intensísimo dolor y después la imposibilidad de caminar sin sentir que se me desplazaba la tibia. No tengo pruebas, pero tampoco dudas, de que mi estado de ánimo afectó de algún modo a la lesión.
Pues después de unas horas en urgencias, para descartar otro tipo de rotura más grave, y con una importante cojera me fui al que ya casi que no era mi chico y a seguir jodiéndome el día, los planes, la vida inmediata… Cortó conmigo con la socorrida frase de “me voy a ir yo solo a mi pueblo, necesito un tiempo para pensar”. (NUNCA MÁS VOLVÍ A VERLE). Así que me preguntó qué íbamos a hacer con la reserva de la casita mágica de piedra. Y yo, que no quería pasarme esos días en casa sola llorando con la pierna chunga. Decidí que él pagase su parte y que me iba a pasar esos días sola llorando con la pierna chunga pero en una casita mágica de piedra cerca del mar.

¿Y lo de la bici? Esa maravillosa idea se me ocurrió tras la visita al fisio, que me recomendó no andar mucho en los próximos días, pero sí me venía bien montar en bicicleta (yo, que hacía años que no montaba en una). Así que como no iba a poder darme mis buenos paseos por la playa, metí la bici a presión en el coche, la muleta, y la maleta, y me fui rumbo a mis vacaciones (ahora ya no muy románticas) destrozada, pero con la intención de superarlo. ¡Nada me lo iba a impedir!
Las primeras lágrimas aparecieron cuando descubrí que la casita en la que me alojaría estaba en una calle peatonal, y el precioso pueblito cerca del mar tenía muchas cuestas empinadas por todos lados y muy poco aparcamiento. Tras muchas vueltas, conseguí dejar el coche bastante lejos, saqué mi maleta y mi muleta y puse rumbo a la casa cojeando. Lloré otro poquito más llegar e imaginarnos a los dos juntos duchándonos en ese maravilloso baño con cascada. Pero me las sequé, y me fui a dar un paseo, muy despacito, por todas las empinadas cuestas de aquel encantador lugar. Luego me senté a tomarme unas cervezas (yo sola, obviamente) mientras observaba el ambiente del pueblo lleno de parejas y familias adorables.
Volví a llorar cuando me tocó ir al coche a sacar la bicicleta, (me daba miedo que me lo abrieran de noche para llevársela). Así que volví a recorrer todo el pueblo empujando la bicicleta. Pero en esta ocasión las lágrimas no eran de pena, me entró una especie risa nerviosa (bueno venga sí, también era un poquito de darme yo un poco de lástima) al observarme a mí misma en esa situación. Un rato antes todo el mundo me había visto cojeando con una muleta, y ahora en lugar de muleta llevaba una bicicleta. ¿Qué pensarían que había pasado con mi escacharrada pierna? ¡¡¡MILAGRO!!!
Me pasé las dos noches nada románticas con la pierna en alto, viendo un programa de subastas, ya que era el único canal que se sintonizaba en la tele, y aislada sin cobertura ni internet (cosas de la casita mágica de piedra). Tengo que reconocer que esos días lloré bastante más de lo que me habría gustado, pero lo hubiese hecho igual ¡o incluso más! sola en mi casa. Las lágrimas son un poquitín menos amargas cuando una está tumbada en la playa bajo el sol, ¿verdad?. Al final también pude disfrutar, después de todo el esfuerzo físico con la rodilla jodida, del paseo marítimo en bicicleta escuchando mi música favorita. Y también comprobé que puedo seguir adelante con mis planes, sin depender de un inmaduro emocional que decidió a última hora dejarme tirada.
AROH





