Este verano era el verano en el que mi hijo por fin podía apuntarse a los famosos campamentos ‘para mayores’. Son los que se organizan en nuestra comunidad autónoma para niños a partir de 10 años, muy económicos y para estancias de 7, 10 o 15 días en albergues de la marina, campings, granjas-escuela y similares. Como suelen estar muy solicitados, hay que hacer una preinscripción, presentar cierta documentación y, si eres de los afortunados a los que les toca plaza, formalizar la inscripción y el pago con un formulario online que te convalida hasta tercero de informático de la NASA.
Mi hijo llevaba tres veranos deseando ir, porque tiene unos primos mayores que ya han ido varias veces y que le han contado lo fabulosos que son y lo bien que lo pasaron. Así que pedí la plaza, nos la concedieron y perdí seis meses de vida en el proceso de confirmación y pago. Lo que fuera por que el niño cumpliera su sueño de ir al dichoso campamento.
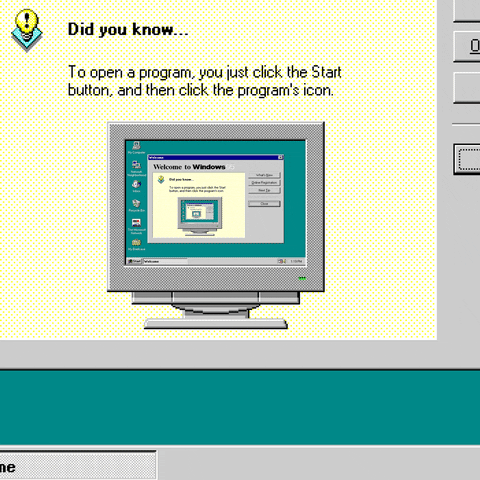
Estábamos supercontentos los dos, le asignaron plaza en uno de los campas de dos semanas y en un albergue al que ya había ido uno de mis sobrinos. El sitio era justo el que quería, ¿se puede tener más suerte? Había sido llegar y llenar. Qué emoción la de mi niño preparando la mochila con lo que tenía que llevar. Dos días antes no podía ni dormir de lo nervioso que estaba. Eran nervios de los buenos, de los de anticipación.
Llegó el día, allí que lo dejé en el grupito con un monitor y otros niños de su edad, y me volví a casa tan pancha. Los críos pueden hacer una llamada a los padres todas las tardes antes de la cena y yo pensaba que, salvo que le ocurriera algo y tuvieran que avisarme, no volvería a saber de él hasta que le fuera a buscar.
Flipé bastante cuando me llamó al día siguiente. Y más aluciné cuando se me echó a llorar. No estaba a gusto, no le gustaban los monitores ni los otros chiquillos ni las actividades ni nada de nada.
Traté de consolarlo y convencerlo de que era cuestión de asimilar el cambio de ambiente. Que no estaba acostumbrado a estar entre desconocidos ni fuera de su entorno. Le dije que abriera la mente, que aprovechara la oportunidad que tenía de conocer gente nueva y realizar actividades que no podía hacer cualquier día en casa. Para cuando le dijeron que tenía que finalizar la llamada, parecía más tranquilo. Sin embargo, no pude evitar quedarme rayada.
Me dormí con la esperanza de que se le pasara, pero eso no ocurrió.

¿Y qué haces cuando tu hijo te llama todos los días llorando desde el campamento? Pues pasarlo mal, porque está claro que él lo está pasando mal. Esperar uno, dos, tres días y decidir que ya es suficiente margen. Que, si casi una semana después sigue llamando y diciendo que no está bien, ya no lo va a estar. Hablé con los monitores con la esperanza de que me dijeran lo típico de que el disgusto se le pasaba en cuanto colgaba y que el resto del día estaba bien, pero no era así. Me confirmaron que no terminaba de integrarse y que se le veía incómodo.
Por lo que me planté en el albergue y le pedí que recogiera sus cosas para marcharnos a casa. Lo lógico sería que se mostrara agradecido y corriera a por la mochila, ¿no? Pues lo que hizo mi hijo fue ponerse a llorar otra vez. En esa ocasión porque no se quería ir.

Después de tenerme angustiada varios días, de pedir un permiso en el trabajo y de conducir hora y media… Va y me pide que le deje quedarse. Que a la mañana siguiente se celebraba una competición que llevaban preparando desde el principio y que no se la quería perder.
Debió de encantarle la movida, porque no me volvió a llamar. Y menos mal que una de las monitoras era muy maja y me mandó un mensaje para decirme que estaba ya mucho mejor y pasándolo muy bien. Porque por él no volví a tener noticias hasta que le recogí el último día.
La mejor experiencia de su vida, dice él ahora.
La madre que lo parió.
Envía tus movidas a [email protected]





