Fue un día como otro cualquiera.
Era fin de semana, nos levantamos cuando quisimos, desayunamos con toda la calma y cuando terminamos, y yo me iba a meter en la ducha, mi hija me preguntó si podía llamar a una de sus amigas para hablar de unos trabajos pendientes del cole.
Le dije que sí, pero que usara el teléfono fijo, que si no es muy capaz de dejarme sin móvil el resto de la mañana.
Cuando salí del baño ella seguía enganchada al teléfono en su postura habitual, sentada en precario equilibrio sobre el reposabrazos del sofá. En casa hay internet y móviles de última generación, pero el teléfono fijo es el típico blanco que te alquila la compañía cuando te das de alta y que no terminas de cambiar. Tener que estar ahí pegado a la mesa en la que lo hemos puesto porque el cable cada vez parece más corto de lo enrollado que está, tiene un atractivo nostálgico al que todavía no hemos querido renunciar. Eso y que prácticamente la única que lo usa es la niña.
Algún día cederé a sus deseos y terminaré por comprarle un móvil, aunque sea de prepago, pero ese momento aún no ha llegado.
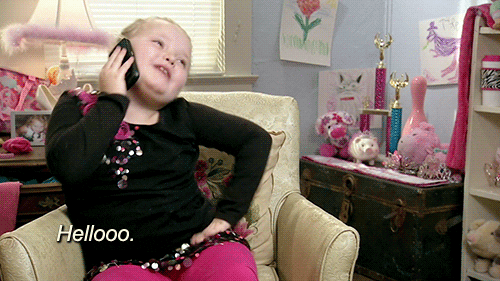
Como ya me conozco el percal y sabía que la conversación iba para largo, entré al salón a decirle que bajaba un momento al super de enfrente y que volvía enseguida.
Hice unas cuantas compras, crucé dos palabras con una vecina en el portal, y subí a casa con las bolsas. Le hice saber que había llegado, pero, si bien la había visto todavía al teléfono al pasar por delante del salón, también se oía música y bastante alta.
Juventud, divino tesoro, si yo tengo que mantener una conversación con ese ruido de fondo, más me vale que no verse sobre nada importante.
Total, que terminé de guardar la compra, me dirigí al salón a cerciorarme de que se había dado cuenta de que ya había llegado y… pillé a mi hija frotándose con el brazo del sofá.
Tan pichi, sentada a horcajadas, mirando hacia la pantalla en la que había puesto un vídeo de BTS, charlando con su amiga entre risas, y restregándose como si no hubiera un mañana.

Me retiré con sigilo de nuevo a la cocina y me senté a la mesa. Fijé la mirada en los azulejos blancos, pero nada, seguía viendo a mi niña dándole al frotis frotis.
Trataba de salir del shock cuando mi pequeña entró en la cocina sorprendida de verme allí — ya sabía yo que no se había enterado — me dio un abrazo de medio lado y se sirvió un zumo.
Mi cara debía de ser un poema porque me preguntó qué me pasaba.
—Nada, cariño, estoy bien.
—Vale. ¿Te puedo pedir una cosita…? — Dioses, que no sea un satisfyer, pensé con agobio, tan ridícula yo.
—¿Luego me dejas el portátil para hacer un zoom con las niñas? Es que es el cumple de Bea y queremos hacer una merienda virtual.
—Claro, amor. — Le respondí aliviada.
—¡Gracias mami! Ay, dime que hay nocilla, porfi.
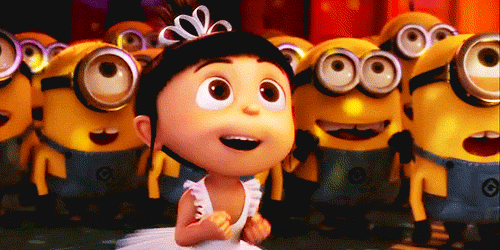
Niñas. Merienda. Mami. Nocilla.
Como que todos esos conceptos no me cuadraron con el refriegue y me tranquilizó comprobar que, por más que se frote con el sofá, mi pequeña sigue siendo una niña a la que todavía le queda mucho por explorar en ese terreno.
Me quedé más tranquila, la verdad.
Además, me obligué a echar la vista atrás y recordar que yo misma, a su edad, gustaba de darme golpecitos en la entrepierna con el mando de la tele mientras veía ‘Las Gemelas de Sweet Valley’.
Así que, salvo que quiera hablar conmigo del tema, o vea que se me obsesiona con el sofá, no pienso interferir en el autocoñocimiento de mi niña.
Imagen de portada de Andrea Piacquadio en Pexels





