El día que se me escapó el gato y acabé follando con el alemán del AirBnb
Vivo sola con mis dos gatos. Mis vecinos deben flipar, ya que estoy en una urbanización residencial repleta de familias con críos. Mis gatos se han convertido en mis compañeros de coworking mientras teletrabajo y también en mis citas los domingos de peli y manta con Netflix. Poco más necesito. Los quiero tanto que, cuando me mudé a esta casa, tuve que pillar un avión y contraté un servicio que me costó en torno a los 1000 pavos para que los animales viajasen cómodos y con asistencia veterinaria. Con esto te quiero decir que, si les pasa algo, a mí me da un chungo.
Y, el otro día, uno de mis gatos se escapó.
Estaba tendiendo la ropa en el jardín, con el entra y sale en busca de parejas de calcetines perdidas en los confines de la lavadora, cuando uno de los gatos me hace un caño y se me cuela entre las piernas. El tío va y, directamente, salta a la casa adosada a la mía.
Cojo las llaves y salgo, en bata y babuchas, a picarle a la vecina. Con amabilidad, me deja entrar en su casa. Abrumada por la cantidad de Cristos y Santos que adoraban sus paredes, accedí a su terraza a por mi gato y… ¡sorpresa! Saltó unos 5 metros hacia la vivienda de abajo.
Para acceder a la casa de abajo, hay que salir a la calle. Es la misma urbanización, pero tiene otra entrada. Con la misma bata y babuchas, pero con los pelos un poco más alborotados, toqué todos los porteros como una niña haciendo travesuras. Algún vecino se apiadó de mi desespero y me permitió entrar al recinto.

Toqué el timbre. Nada. Otra vez. Nada. Se me pegó el dedo. La señora que se encontraba en la vivienda contigua, sacó la cabeza por la ventana y me advirtió que esa casa era un AirBnb. Ella sugirió intentar llamar al gato desde su patio. En efecto, lo vi: se escondía debajo de una hamaca; estaba asustado, pero vivo. Y no se podía saltar el muro, aunque me lastimé las manos en mi intento por convertirme en Sierra Blair-Coyle. Sí o sí había que coger al gato a través del AirBnb, donde parecía no haber nadie… Hasta que lo vi.
Pedazo tío.
Rubio de ojos azules, rollo surfero. Sin camiseta, pude descubrir que en su abdomen se podía rallar queso. Me habló en alemán y a mí me sonó a música celestial, sin tener ni puta idea de lo que me estaba diciendo. Con mi bata, en babuchas, despelucada y las manos ensangrentadas, hablé con el guiri con mi inglés del instituto. Pidió disculpas por no haber abierto la puerta antes, pero me contó que se había metido una gran farra con el resto de colegas la noche anterior y todos dormían.
“Vale. Ok, pero dame a mi gato”, pensé. En el interior, parecía que había pasado un huracán. El chaval, apurado, se puso a recoger al ritmo de “So sorry”. Pasé al jardín y, por fin, recuperé al gato.
¿Y bien? ¿Ahora qué?
El gato solo pensaba en volver a huir. Me arañaba y se escurría, por lo que no me pareció buena idea salir a la calle con él en brazos. Mi amigo el guiri me ofreció encerrarlo en el baño para que yo pudiese ir a buscar un transportín. Además de guapo, listo; incluso de resaca.
Dejé al gato y regresé a mi casa. Sin tanta prisa, me arreglé un poco y cogí unas chocolatinas de que me sobraron de Halloween (estábamos en febrero) y algunos paquetes de galletas, zumo y café. De vuelta al AirBnb, invité al alemán a desayunar.
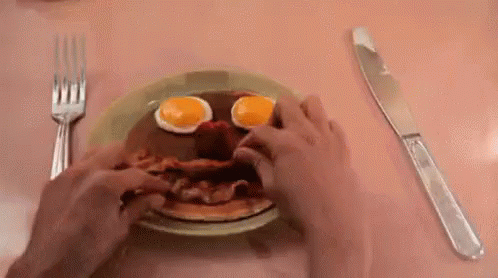
Desayuno con postre.
Entre galleta y croissant, un Mars caducado y café evolucionado en carajillo, el tonteo fue creciendo. Jugamos la carta del gato: abrimos el baño y lo dejamos libre. Acabó debajo de la cama de mi colega el alemán. Entré al dormitorio con la excusa de cogerlo, pero no salí en las siguientes horas. En un abrir y cerrar de ojos, tenía la cara del alemán entre las piernas.
Desde su ventana, se veía mi jardín. En el tendedero, mis calcetines desparejados tendidos. Dios bendiga a los días de colada.
Anónimo
Envía tus historias a [email protected]





