Mi hija de 12 años y yo tenemos una relación muy bonita. Siempre nos ha gustado pasar tiempo juntas. Cuando era pequeña yo gozaba de tirarme en el suelo con ella a jugar. A medida que se fue haciendo mayor me fue incluyendo en sus planes igual que había hecho yo con ella desde que había nacido. Ahora, que ya entra en la adolescencia, lejos de revelarse y buscar alejarse, sigue encontrando en mí el lugar seguro al que acudir cuando algo no está bien, cuando alguien le hace daño o cuando se equivoca, lastima a alguien y no sabe solucionarlo.
Este año ha terminado la etapa escolar, en septiembre comenzará el instituto y está muy nerviosa. Viene de un colegio pequeño donde todos nos conocemos (alumnos y familias) y se enfrenta a un gran cambio, un instituto bastante más lejos de casa donde habrá 3 líneas por curso y no sabe cuántos de sus amigos y amigas irán con ella y a cuantos perderá de vista quien sabe si para siempre.
El caso es que, cuando algo la altera o se encuentra nerviosa, suele acudir a mí en busca de calma. Hacemos algún plan casero (ver una peli acurrucadas en el sofá, una sesión de cuidados faciales, una manualidad…) o salimos de paseo con las bicis por las afueras a desconectar. Y ahora mismo estábamos casi teniendo que improvisar un plan diario. Se acercaba el final de curso y debía asumir todo lo que iba a pasar, pero aún no estaba preparada. Entonces el colegio propuso una especie de excursión de fin de curso; se irían una semana a un campamento donde seguirían las clases, un poco más relajadas que en el aula, pero conviviendo con compañeros y compañeras, con alguna maestra y con un montón de gente de otros centros de la provincia. Así podrían tener su tan ansiada excursión de clausura sin perder clases ni teniendo que adelantar los exámenes.
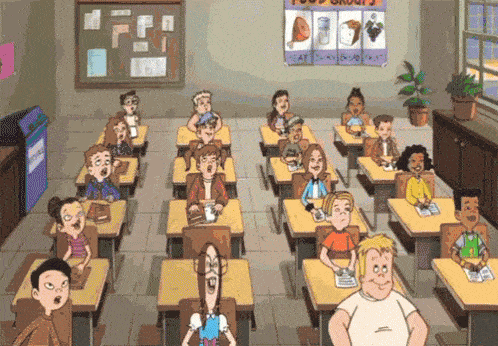
Ella dudó durante un par de semanas. Nunca había querido dormir fuera de casa si yo no estaba con ella (hay que decir que tampoco lo había necesitado nunca) y no sabía si se atrevería siendo tantos días seguidos, tan lejos y con tanta gente alrededor. Pero finalmente se animó, la vida es solo una y hay que aprovechar las aventuras que te vienen por delante para disfrutar de ellas. Y con un poco de miedo, pero mucha ilusión, se subió al autobús que nos separaría más tiempo de lo que lo había hecho nadie nunca.
El primer día lo pasó conociendo a gente nueva, charlando con sus mejores amigas y alucinando con el sitio tan bonito donde pasaría la semana. Pero, al llegar la noche y meterse en la cama, recordó su rutina de antes de dormir, cuando viene a mi cama y me abraza un rato mientras me cuenta los cotilleos del cole o lo que le preocupe en ese momento. Tenía mil cosas que contarme y tenía miedo de olvidar algún detalle. Me echaba de menos (y yo a ella, para qué os voy a engañar) y, al oír a su compañera de la litera de arriba sollozar, no pudo evitar ponerse a llorar.
Al día siguiente contó a su profesora que no había dormido bien, que me echaba de menos y que quería poder hablar conmigo un poco más esa noche, en vez de los 5 minutos que tenían permitido, pero le dijo que no podría ser, que las normas habían sido puestas así y que si hacía una excepción con ella debía hacerla con más alumnas y no daría tiempo a que todo el mundo hablase con sus familias.
Así que ese día lo pasó angustiada por saber que no podría desahogarse a gusto. Cuando me llamó rompió a llorar diciendo que no era justo que no pudiésemos hablar más. Había niños que no querían llamar a casa y ella podría aprovechar esos minutos conmigo. La calmé y le prometí que cuando volviese pasaríamos el fin de semana juntas, que dormiría conmigo y hablaríamos todo el rato sin parar de todo lo que ella necesitase. Se calmó y disfrutó lo que pudo del resto del campamento. La última noche me confesó que alguna vez se había puesto triste, pero que lo había pasado bien y no se arrepentía de haber ido. Que la profesora la había escuchado y tranquilizado.
El día que volvían del campamento, nos juntamos las familias en el colegio para recibirlos y, mientras esperábamos, varias madres se acercaron a mi para comentarme que planeaban hacerle un regalo a la profesora. Se había metido voluntariamente a aquella aventura con nuestros pequeños y pequeñas y siempre había sido buena profe, así que podíamos juntar un poco cada familia y hacerle un buen regalo. Yo acepté encantada y les pedí que me tuvieran al día de lo que decidieran.

Llegó el autobús. Mi hija salió de las primeras y me abrazó fuerte, muy feliz de verme. A mí me parecía que había crecido en los días que no la había visto (cosas de madre…) y entonces bajó la profesora a contarnos su visión de aquella aventura emocionante. Nos reímos con anécdotas graciosas de nuestras hijas, alucinamos con algunas cosas que fueron capaces de conseguir en tan poco tiempo y, cuando ya quedábamos solo tres o cuatro familias, empezó a coger confianza y hablar de su opinión. Esa que nadie le había pedido. Esa que todo el mundo forma en torno a las familias con hijos que conoce sin tener toda la información y utilizando su punto de vista como único válido para dictar sentencia.
Sin ser demasiado discreta nos dijo que se veía claramente que algunas niñas tenían una “mamitis” excesiva que no correspondía ya a esas edades, que no era sano para ellas ni para las madres aquella dependencia tóxica y que debíamos obligarlas a pasar más tiempo sin nosotras y de paso recordar que somos algo más que madres y que nuestras hijas algún día nos dejarán tiradas.
La mamá de la compañera de litera de mi hija me miró, sabíamos que nos lo decía a nosotras; ella agachó la cabeza, yo no me pude contener y le dije si consideraba más sano que fueran dependientes de las opiniones de influencers, que no jugasen para empezar ya a besarse con otras personas o incluso empezar a tontear con el tabaco… ¡Tienen 12 años, son niñas! ¿Por qué tenemos tanta prisa en que sean adultas? ¿Por qué nos empeñamos en obligarlas a crecer? No entiende que mi hija se haya criado en el respeto y en el acompañamiento emocional… Además, ¿quién era ella para decir si mi vida se centraba en ser madre a tiempo completo y, de ser así, juzgarme por ello?
Se rio y me dijo, en tono paternalista, que ya me arrepentiría cuando no fuese capaz de tomar su propio camino o, si lo hacía, cuando yo no supiese seguir mi vida sin llevar “un rabo detrás de mi todo el día”. No quise decir nada más. Quedaban cuatro días de clase y no volveríamos a ver a esa bocazas. Me di la vuelta, di los buenos días y me tragué las ganas de abofetearla, demostrando bastante más respeto que ella.
Al salir de allí escribí en el grupo de madres de WhatsApp. “No contéis conmigo para el regalo de la profesora. Y si podéis, le dejáis claro que yo no quise participar. Gracias.”





