Esta Semana Santa me fui de viaje con mi chico.
Llevábamos meses esperando las vacaciones porque el nuestro es un amor a distancia y, aunque tratamos de vernos todo lo posible, no es tanto como quisiéramos ni por tantos días como nos gustaría. Sin embargo, esta vez los planetas se alinearon. Pudimos pasar diez días con sus diez noches juntitos. Pegados las 24 horas del día.
Ese era el plan, disfrutar el uno del otro desde que nos juntamos en la estación hasta que nos tuviéramos que despedir de nuevo allí, para subir cada uno en un tren diferente. No aportaré más detalles, pero vamos, que lo cumplimos a rajatabla. Lo que menos hicimos fue turismo. De hecho, salimos muy poquito del apartamento.
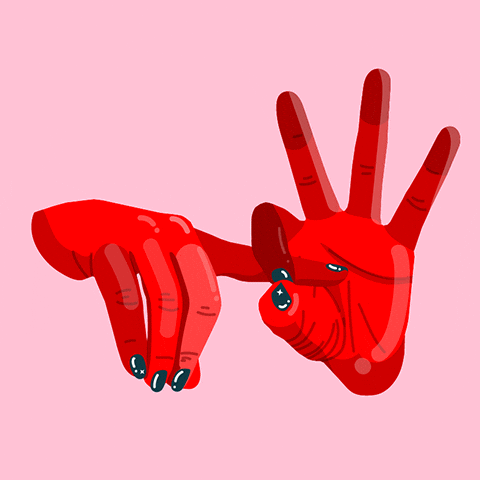
Lo que más nos gusta, cuando nos lo podemos permitir, es hacer vida de pareja. Disfrutamos haciendo esas cosas que aburren y agobian a los que conviven o se ven a diario. A nosotros nos gusta ir al supermercado, cocinar juntos, comernos lo que hemos cocinado, ver una peli acurrucados y darle al fornicio como si no hubiera un mañana. Porque para nosotros… no lo hay. O sea, sí lo hay, pero no sabemos lo que va a demorarse. Así que eso es lo que hacemos cuando nos juntamos, chuscar todo lo que podemos y nos aguanta el cuerpo. Incluso en Semana Santa, porque muy religiosos tampoco somos.
Conclusión, si al término de nuestras vacaciones juntos nos entra la morriña por la inminente despedida y aún nos quedan un par de horas de viaje en el mismo tren… Pues nos lo montamos en el tren. Vale, era la primera vez que se daban tales circunstancias. No es que seamos unos expertos en esas lides. La cosa es que tiene su morbillo, ¿no? Como lo de hacerlo en los baños del avión, pero en tierra más o menos firme y con el traqueteo como posible aliado. O eso nos parecía. Porque la fantasía se fue viniendo abajo ya nada más entrar yo en el habitáculo. Un par de minutos después que mi chico, por eso de disimular.
La verdad, lo mismo es por viajar en low cost, pero el lavabo ese olía raro, no cerraba bien y, con dos adultos dentro, resultaba bastante claustrofóbico.
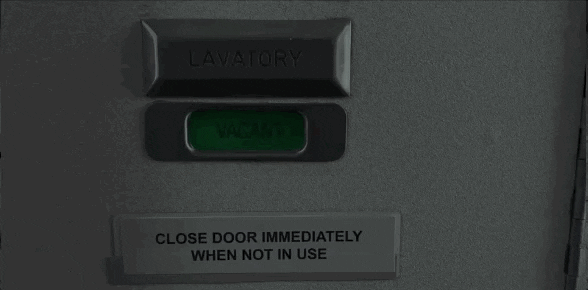
Lo que pasa es que era nuestro último cartucho hasta dios sabe cuándo, no podíamos ponernos muy remilgados. Total, que, aunque a mí me daba la sensación de que el olor no dejaba de empeorar, hice el esfuerzo de ignorarlo y centrarme en lo importante. Mi chico se sentó sobre la tapa del inodoro, yo me subí a él y, después de unos preliminares exprés, empecé a cabalgar cual amazona desaforada. Es verdad que, en algún momento, escuchamos un crac que no presagiaba nada bueno… Pero me niego a creer que nos hubiéramos cargado algo, la cosa ya tenía que venir de atrás. Porque el crac, en aquel instante, no hizo más que detenernos unos segundos para comprobar que todo estaba en orden. Pasaron varios minutos más antes de que el olor se volviera nauseabundo y mi chico notara la humedad en las zapatillas.
En efecto, la mierda había empezado a brotar por algún lugar de la base o la parte trasera del inodoro. Lo cierto es que no nos paramos a buscar la fuga. Salimos de aquel cuchitril infecto y volvimos a nuestros asientos arrastrando el pestazo con nosotros, dando gracias a todos los santos por haber decidido a última hora subir mi mochila al lavabo para hacernos sitio. No hizo falta que perdiéramos la poca dignidad que nos quedaba avisando a alguien de lo que ocurría. Pese a que cerramos aquella puerta endeble, el desastre no tardó en colarse por la ranura, el charco de mierda se extendió y el olor inundó los dos vagones contiguos, si no alguno más.

Nadie nos culpó directamente, pero no se nos escaparon un par de miraditas acusadoras.
En fin, sigo pensando que allí ya había algo mal antes de que entráramos nosotros. Y lo siento por el mal rato que pasaron los viajeros. Aunque más lo siento por nuestro polvo interruptus y por nuestra despedida de mierda, nunca mejor dicho.
Anónimo
Envíanos tus Follodramas a [email protected]





