Me enamoré de él vestido de Papá Noel
(Relato escrito por una colaboradora, basado en un hecho real)
No sé si alguna vez os han roto el corazón. Si os lo han roto, seguro que recordáis cómo es eso, cómo te quedas después y lo que se tarda en recomponerlo.
A mí me hicieron daño muchas veces; me dejaron, me engañaron, me traicionaron… Como a todo el mundo, supongo. Pero romper, lo que se dice romper, solo me rompieron el corazón en una ocasión. Y fue tan duro y tan horrible, que pensé que nunca más me iba a recuperar.
Pensé que no iba a volver a enamorarme en lo que me quedaba de vida. Es más, me prometí evitarlo deliberadamente, pues era evidente que el riesgo no merecía la pena.
Recogí los pedacitos, los pegué con mucho cuidado, cubrí los huecos resultantes lo mejor que pude, lo envolví en mil capas de plástico de burbujas y, por último, lo metí en una caja fuerte. El proceso me llevó años, pero estaba muy satisfecha del resultado. Nadie podía llegar a él.
Y yo era feliz así, sola. Libre. Tranquila. Independiente. A salvo.
Tenía a mi familia y unas amistades que se podían contar con los dedos de una mano, pero que eran de esas amistades de las buenas. De las de verdad.
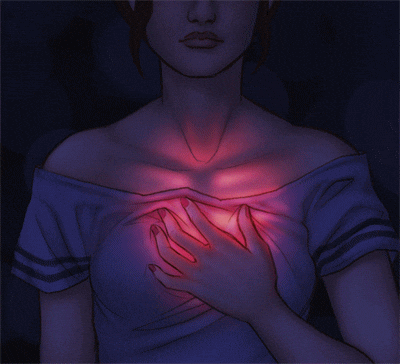
No me podía quejar, las cosas me iban estupendamente. Mi vida era predecible, serena y sin sobresaltos. Es decir, justo lo que quería.
Entonces llegó diciembre y el ayuntamiento montó un poblado Navideño en la plaza en la que se encuentra mi pequeña cafetería. Y situó justo al lado la casita de Papá Noel.
Pues, bueno, si había algo que me podía faltar, era más dinero. De modo que el trajín que conllevaban las atracciones infantiles y las colas para visitar a Papá Noel me venía estupendo.
Cuando la encargada de la empresa de animación vino a pedirme si por favor les dejaba hacer uso de los aseos a su personal a cambio de encargarme a mí el aprovisionamiento de bebidas y algunos snacks, no dudé en aceptar. El ayuntamiento les había habilitado unos baños portátiles, pero bastante alejados del poblado, por lo que les hubiera dejado usar los baños incluso sin ninguna contrapartida. Si bien eso me lo guardé para mí.
Me enamoré de él vestido de Papá Noel
Total, que de pronto en mi cafetería empezaron a entrar por turnos un montón de habitantes del Polo Norte e incluso, de cuando en cuando, su mayor embajador. Eran todos muy amables, sin embargo, el chico que hacía de Papá Noel, no sé… ¿me lo parecía a mí o lo era un poquito más? Sí, lo era. Incluso debajo de la barba se le veía siempre una sonrisa. Apenas si podía imaginar cómo era su cara, pero tenía unos ojos super expresivos y su mirada semioculta daba super buen rollo. A mí ya me caía bien solo con esos pocos segundos que me dedicaba cuando venía a usar el aseo o a por un café calentito.
Pero la tarde que llevé a mi sobrina a verlo, salí de allí con el corazón blandito. Era tan tierno y cariñoso con los niños. Le observé embobada tratar con más de una docena de ellos mientras esperábamos nuestro turno. Creo que salí de aquella casita aún más emocionada que la niña de cuatro años que llevaba de la mano.

Qué ganas de verlo al día siguiente. De intercambiar unas pocas palabras fugaces sobre el clima. Empecé a ponerme máscara de pestañas para ir a trabajar. ¡A las seis y media de la mañana! Empecé a ir de falda y vestido. Jamás había ido a trabajar tan contenta. ¿Estaba idiota? Sí, lo estaba. Idiota perdida. Me había enganchado al puñetero Papá Noel como una quinceañera hormonada.
Lo malo es que estaba muy lejos de ser una quinceañera y más lejos todavía de recordar cómo iba eso de… ¿ligar? Dios, si yo ni siquiera quería ligar con nadie. No me interesaba el sexo casual. Y mucho menos abrir la caja y sacar mi corazón para exponerlo a la posibilidad de que lo volvieran a destrozar. Así que yo, quietecita. A poner cafés. A servir refrescos.
Antes de que me diera tiempo a darle otra vuelta, Papá Noel repartió sus regalos y se volvió al Polo Norte.
Me enamoré de él vestido de Papá Noel
Era lo que tenía que pasar y me venía estupendamente, además. No sabía ni cómo se llamaba, no podía costarme demasiado olvidarle. ¿A que no? Ya se me pasaría la tontería.
Solo que… Joder. No se me pasaba.
Llegó la cuesta de enero y yo seguía pensando en aquellos ojillos que hablaban por sí solos y que no habían vuelto a accionar la campanilla de la puerta. A la mierda el rímel, las faldas y los corazones dibujados en la espuma de los cafés. Qué pedazo de imbécil más grande estaba hecha.
No era capaz ni de sonreír a los clientes como antes de que el poblado irrumpiera en la plaza.
Me di cuenta de eso cuando aquel chico se sentó en la barra y, después de haberse llevado un gesto con la barbilla por toda contestación a su saludo, comentó que estaba muy seria esa tarde.
Lo miré, me miró, se dio cuenta de que no le reconocía, abrió los brazos y dijo con voz grave: ¿¿Ho, ho, ho??

A cara descubierta era tan sonriente, tan mono y tan joven (mucho más joven que yo), que mi cerebro había obviado esos ojos que de repente ya no podía, ni quería, dejar de mirar.
Me enamoré de él vestido de Papá Noel, le entregué la llave de la caja en la que había guardado mi corazón y, dos navidades después, nos casamos en una boda íntima y temática. Nos dimos el sí quiero vestidos de rojo y blanco, acompañados de un elfo recién nacido al que llamamos Nicolás.
Susana
Envíanos tu historia a [email protected]





