No sé si os pasa que vuestro coche es como vuestra casa. A mí sí. Voy a todos los lados en mi coche, y si puedo no llevar a nadie, mejor.
Me encanta la autonomía que me da: voy y vuelvo cuando quiero, no dependo de nadie, si es un viaje largo y quiero parar a echarme una siesta, paro, si quiero fumar dentro fumo; yo elijo la música y canto como si se me fuera la vida en ello. ¿BlaBlaCar? ¿Darles conversación a extraños, o peor, escuchar la suya? ¿Tener que parar cuando alguien que no soy yo se está meando? No gracias, ya pago yo mi gasolina y cuéntale a otra lo activa que eres en tinder, guapa.
Pues bien, si yo ya soy así de recelosa con mi coche desde siempre, después de lo que me pasó el otro día pienso quitar el resto de asientos, porque se acabó, no pienso llevar nunca nadie, ni por pena, ni por compromiso, ni por nada del mundo.
Resulta que salía yo con mi coche del garaje, y durante la espera a que se abriera la puerta, me tiré un pedo de estos que notas que van a oler a muerto, pero iba yo sola, ¿qué problema había con tirarse un pedo?

Pues nada más terminar de subir la rampa, cuando ya estaba en la calle, veo justo ahí en la acera a un chico con una niña que sangraba un montón de la barbilla. Al lado, en el suelo, la bici de la criatura.
Por edad, el chico no tenía pinta de ser su padre sino alguien que estaba a su cargo; se le veía aterrorizado, con la cara blanca y los ojos como platos. Yo ni lo pensé. Paré, bajé la ventanilla y le dije que los llevaría a urgencias. El chico ni se lo pensó, cogió a la cría, dejó la bici en el suelo y se montaron en la parte de atrás de mi coche.
Yo, para entonces, ya había notado dos cosas: por un lado, que la niña no lloraba, estaba demasiado serena para tener la barbilla abierta; y por otro lado, que el tipo estaba buenísimo.
No me parecía procedente preguntarle si eran hermanos, si era su canguro, o si era el padre más joven y apuesto del barrio, pero no paraba de formar teorías en mi cabeza. De repente, la cría se puso a hablar tan normal, tan a gusto, como si estuviera yendo al parque a jugar. El chico y yo nos miramos por el retrovisor con cara de estar flipando.
Empezó a hacer preguntas: que cómo me llamaba, que cuántos años tenía, que a ver si tenía novio. Hice especial énfasis en la última respuesta, “no, cariño, no tengo novio”, esperando que su lo-que-fuera, hermano, padre, o tutor legal, estuviera atento.
Pero ella siguió con el interrogatorio: que si era profesora, que si me gustaba el fútbol, y… que si me había tirado un pedo que olía supermal. ¿Qué? Me hice la loca pero volvió a insistir: “¿Te has tirado? Huele a caca de perro podrida, y a rata peluda muerta, y a basura de los muertos del cementerio”.
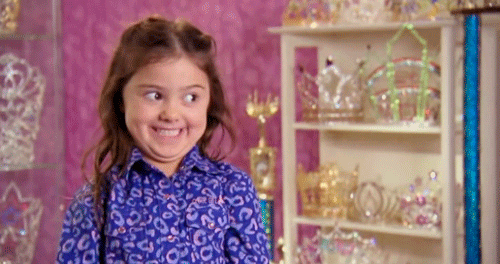
Todo eso dijo la muy cabrona. Os juro que la habría cogido y la habría tirado por la ventana. No sabía dónde meterme. Le dije que yo no me había tirado ningún pedo, a ver si se lo había tirado ella. Para entonces, a la cría ya ni siquiera le sangraba la barbilla, no parecía que necesitara ir a urgencias. Y ahí estaba yo, en mi zona de confort violentamente invadida por una renacuaja repelente y el buenorro de su acompañante, con el que ya no tenía ninguna posibilidad, claro.
Aceleré bastante y cuando les dejé en urgencias el tipo me pidió el teléfono para poder agradecerme el favor en algún momento. Por fin podría recuperar mi dignidad; al fin podría quitarme esa sensación de pardilla que me habían dejado. Así que hice lo propio. Se lo dije cambiando un par de números y me consolé anticipando su humillación.
Anónimo





