Mis hijos son mi mayor prioridad ante cualquier situación, al igual que para muchas madres. Mis rutinas diarias giran en torno a sus horarios de colegio, terapias y extraescolares, además de sus tareas pendientes de l cole, de sus preocupaciones que necesiten especial atención en algún momento y de buscar que puedan disfrutar cada día de su infancia. Intento que puedan jugar, relajarse y, de vez en cuando, aburrirse (que es algo que las nuevas generaciones no están sabiendo hacer del todo y es muy importante para desarrollar su creatividad). Así que, aunque tengo tareas pendientes con fecha de entrega próxima, si mis hijos lo necesitan, debo esperar a que estén dormidos para hacer mis cosas. Me parece algo natural y respeto a quien no esté de acuerdo.

Otra cosa totalmente diferente es que deba esperar a que sean adultos para poder tomar ciertas decisiones vitales para evitar que sufran. Obviamente intento evitar su sufrimiento por encima de todo, pero sin olvidar mi sufrimiento propio. Y es que, hace unos años, como he dicho muchas veces, me separé de su padre. Llevábamos bastante tiempo muy mal y yo estaba en un punto muy feo de mi vida.
Me vi a punto de cumplir 30 años llevando una vida sin opción a variables ni cambios. Cada día era exactamente igual al anterior, amargada en un trabajo horrible, llegar a casa y soportar la hostilidad de una relación a la deriva e intentar que los pequeños no notasen la apatía en el ambiente. Esperar a que se duerman para discutir, no para disfrutar en pareja. Fue duro y, aunque no lo parezca, más duro fue tomar la decisión de separarnos. Un proyecto de vida, una familia, mucho cariño… Todo estaba ahí amenazando con hacernos dudar.
Y entonces aparecieron los opinólogos. Esas personas sin relevancia real en tu vida que se creen tan cercanos como para invadir tu intimidad y tan importantes como para que tomes en cuenta su opinión por encima incluso de la tuya; que te ofrecen consejos en tono de imposición, aunque, no sólo no se los has pedido, si no que te importan una mierda. Así me encontré teniendo una incómoda conversación con una señora a la que guardo cualquier cosa menos cariño en la que me explicó que muchos de sus amigos esperaron a que sus hijos terminasen la universidad para separarse. ¡La universidad! Mi hijo pequeño no había cumplido dos años, debía esperar más de veinte años (mis 50) para buscar mi felicidad y seguir soportando una vida de amargura para que ellos no sintiesen que sus vidas cambiaban lo más mínimo.
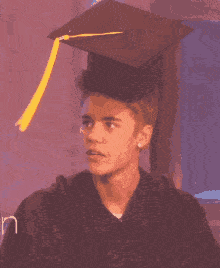
¡No! No iba a esperar ni a la universidad ni a ningún otro acontecimiento. Y es que, si en algo pensaba cuando tomamos la decisión, fue precisamente en ellos. ¿Qué ejemplo les estábamos dando? ¿Eso que nosotros teníamos era el modelo de amor que queríamos que interiorizasen? ¿La hostilidad? ¿Queríamos que vieran que nuestra vida giraba únicamente en torno a sus comodidades? No. Ellos eran y son nuestra prioridad y por eso hicimos las cosas despacio y con buena letra, priorizando en todo momento la comunicación y el buen rollo entre nosotros. Pero debían aprender que mamá y papá son dos personas, además de ser sus padres, que tienen intereses, inquietudes, sentimientos y que deben buscar estar lo mejor posible. Fue una lección importante. Hubo quien nos habló de niños traumatizados por la separación de sus padres, pero recuerdo con especial cariño a un compañero de trabajo que me dio las gracias en nombre de mis hijos en el futuro como hijo de un matrimonio que aguantó hasta que fue adulto, eso le había llevado a años de presenciar gritos y malos rollos entre ellos y que pidiese cada año por navidad que los reyes magos les trajesen a sus padres un divorcio. Esa era la realidad. Eso es lo que viven los hijos e hijas de quien se soporta por motivos erróneos. Y, por supuesto que ellos están por delante, pero deben aprender que sus padres también tienen una vida y que, si el daño que se les causa es menor al beneficio que se obtiene, quizá les toque un pequeño traspiés en el camino que, en el fondo, es beneficioso para todos.

Fue un año igual de duro que hermoso. Lo recuerdo con mucho cariño y fui tremendamente feliz. Mis hijos hoy en día hablan de nuestro divorcio con total naturalidad, sin ningún trauma ni nada semejante. Saben que son para mi lo primero, pero también que a veces se pueden ver perjudicados por pequeños cambios que van en beneficio de los adultos, y eso no hace que dejen de ser queridos y tenidos en cuenta siempre.
Envía tus historias personales a [email protected] y Luna Purple las pone bonitas para WLS.





