Un médico me dijo «Se te está pasando el arroz» con 28 años solo para venderme un tratamiento de FIV
Durante toda mi vida, he tenido ilusión por ser madre. Nunca generé nada tóxico ni obsesivo, simplemente era algo que quería que llegase, no me importaba cuándo. Me casé con 26 años y mi marido y yo decidimos mantener relaciones sexuales sin protección: si llegaba, bienvenido.
Diagnosticada con SOP, mis ciclos eran de 50 días como mínimo, por lo que las oportunidades de embarazo se reducían, pero yo me conciencia en que no tenía prisa, que ya llegaría. Pero no llegaba. Cada regla aumentaba un poco más mi preocupación, haciéndome creer que algo pasaba e instaurando un interrogante en mi cabeza que jamás me había planteado: ¿y si no podemos?
Justo en ese momento de mi vida, todo mi entorno empezó a “quedarse embarazado”. Parejas que acaban de empezar a salir y se encontraron “ese marón sin querer”; y también estaban los que se animaban y presumían de haberse quedado en el primer intento. Y ahí me iba quedando yo, con mis reglas en forma de puñalada cada 50 días.
Fui a la Seguridad Social a buscar orientación y no encontré nada. Bueno, sí: una lista de espera de 2 años para el ginecólogo. Me adscribí a una mutua privada muy top y esperé con paciencia superar los tiempos de carencia para animarme a ir.
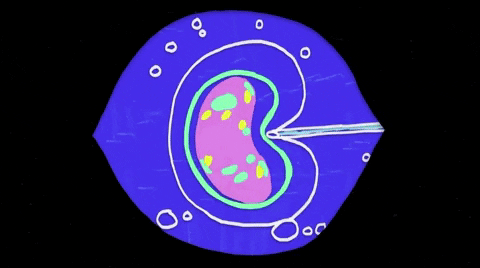
Tenía 28 años cuando me decanté por una de las clínicas de fertilidad más importantes del país, con sede en Barcelona. En la primera cita, me contaron cómo íbamos a proceder: en primer lugar, iniciaríamos un tratamiento basado en pastillas que servían para regular los ciclos; si no funcionaba, empezábamos con los pinchazos; de ahí, a la fecundación artificial; y, por último, la in vitro. El camino era largo, pero me garantizaba el éxito.
¿Qué conseguí? 6 meses de dolor. Mucho dolor. Dos abortos, síndrome de hiperestimulación ovárica (SHO) y un quiste hemorrágico; además de perder dinero, ya que la medicación no la cubría el seguro, y de destruir poco a poco mis ilusiones.
El día que toqué fondo, pero abrí los ojos
Con el ovario izquierdo reventado, sangrante por el SHO, acudí al centro para hacer revisión y preguntar qué tocaba ahora. Lejos de dejarme descansar, el ginecólogo me miró a los ojos y me dijo: “Se nos acaba el tiempo”. Llegué a creer que las pruebas advertían de una enfermedad terminal o yo qué sé. Se me paró el corazón, ya que no entendía nada.
“El tratamiento no ha funcionado. Hay que operar el ovario enfermo y tenemos que tomar una decisión. ¿Tú quieres ser madre?”. Como si fuese un actor de Hollywood, el médico me soltó un discurso digno de El Lobo de Wall Street, versión ginecólogo. En vez de bonos basura, me intentó vender un tratamiento que no necesitaba. Sobre la mesa me puso un papel con los precios de la FIV, que por supuesto no entraban en mis 70 euros mensuales de la mutua. “¿Qué ocurre con los otros pasos? ¿Los pinchazos, la fecundación artificial?”, pregunté. “Se nos acaba el tiempo”, repitió. “Se te está pasando el arroz”, concluyó.
Y, tonta de mí, me lo creí. Cogí el papel y salí llorando del hospital. Me dio un ataque de ansiedad en el metro. Quizá os parece ridículo, pero a mí sus palabras me hundieron. En esos meses, había sumado dos estrellas en el cielo, uno de mis ovarios estaba listo para capitular y ahora “se me estaba pasando el arroz” para cumplir mi deseo de ser madre.

La naturaleza me ayudó
Sin ánimo de convencer a nadie, a mí la naturaleza me salvó. Un ángel de la guarda, una amiga de la familia de toda la vida, me recomendó una doctora (licenciada en medicina, no una curandera) que apostaba por buscar el origen de los problemas y optaba, en la medida de lo posible, por medicación natural para sanar; ella descubrió qué había detrás de mi menstruación irregular, calmó mi mente y con una dieta saludable y un tratamiento inocuo basado en plantitas, el ovario sanó, el ciclo se reguló y en tres meses… me quedé embarazada.
Intencionadamente, concerté cita en la clínica para hacerme la primera ecografía y restregarle la ecografía por la cara a mi ginecólogo. Él no se lo esperaba, no se lo creía. Cuando escuchó el latido de mi bebé, no me dio la enhorabuena, tan solo se dignó a recordarme el miedo que sentí desde que vi el positivo: “Cuidado, que ya perdiste dos. No te entusiasmes demasiado”. Por supuesto, denuncié a ese cabrón.





