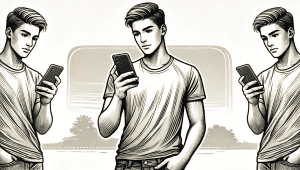Os puede parecer exagerado, pero las que hayáis tenido dificultades serias de alimentación con vuestras criaturas me entenderéis.
Cuando mi hijo mayor tenía un año y medio podía pasar una semana completa habiendo comido dos o tres galletas, algún trozo de pan, un par de trocitos de pasta (no una cualquiera, una con forma de ruedas, pues solo comía cosas redondas) y un par de fresas. Todo esto en una semana. Sobrevivía gracias a la lactancia, que nos salvó de muchas otras cosas también.

Años después supimos que era su condición de autista la que lo levaba a ser tan restrictivo con la comida, pero en aquel momento yo ya había aprendido a analizar qué cosas comía y cuales no y cómo intentar que probase. Por ejemplo, desde que le daba la fruta sin triturar la comía mejor, pero si se la daba a la boca o con un tenedor, porque no soportaba la humedad en las manos.
Una de las mayores luchas fue que comiese cosas frías de la nevera. Estuvo ingresado en el hospital en varias ocasiones por problemas graves de garganta que lo llevaron a varias intervenciones quirúrgicas y cada enfermera que entraba le decía “¡Qué bien! ¡Ahora unos días comiendo helado!” y él, muy enfadado, decía: “No me gustan las cosas frías”.
Para la última operación era importante que no tomase nada caliente en varios días y le ayudaría tomar los alimentos lo más fríos posible. Tuvimos que hacer un cambio progresivo de las rutinas. Sus amadas gelatinas pasaban cada vez menos tiempo fuera de la nevera ante de tomarlas y, tras dos meses, pudo tomar una directamente de la nevera.

Con el tiempo, habiendo solucionado sus problemas médicos, empezó a probar alguna cosa más, pero seguíamos teniendo poca variedad donde elegir y que no cayera de nuevo en desnutrición ya que, cuando era muy pequeño, tras una fuerte gastroenteritis, tuvo que quedar ingresado días por el grado de desnutrición.
Tranquilas, es cierto eso que dicen de que un niño no se deja morir de hambre, pero es cierto en rasgos generales. Después están las neurodivergencias que son un poco más impredecibles y mi hijo prefería no poder moverse que tener que masticar carne.
Es muy curioso escribir esto después de haberlo visto cenarse un trasero de pollo entero. Recuerdo lo que nos costó que probase el embutido, hubo muchos momentos críticos en cuanto a la alimentación y es que, no es que tuviera que comer embutido, es que teníamos que encontrar algo que le interesase, lo que fuera. Hoy en día tengo que esconder el fuet, porque se puede comer uno entero él solo…
Poco a poco fuimos derribando las barreras alimentarias. Fue cediendo a probar casi de todo, aunque sigue sin comer queso (todas las personas tienen derecho a que no les guste alguna cosa). Sin embargo, con las temperaturas seguíamos teniendo problemas, pues si nos mandaban del super las fresas de la nevera, o se las metía unos segundos en el microondas o debía esperar.
Fueron muchas barreras las que fuimos sorteando a lo largo de estos años, pero la de la comida fue posiblemente la que peor nos lo hizo pasar, la que nos dio realmente miedo.
Pero entonces, una tarde de verano, mi hijo mediano me pidió un helado. Yo, por inercia, le pregunté al mayor si quería unas patatas (pues si le dejo un capricho a uno…) entonces me dijo “¿puedo comer un helado yo también?” Emocionada como una idiota, con los ojos llorosos le dije que si y le dejé elegir. Pidió uno de chocolate, como era de esperar y mientras se lo comía, yo lo miraba maravillada. Para que mi hijo se atreva a probar algo nuevo tiene que estar muy tranquilo, muy cómodo, es un acontecimiento; pero si, además, toma algo ligeramente frío… Eso es un hito, es algo extraordinario. Como es tan lento comiendo, siempre se le derriten antes de acabar, pero mi hijo ahora come helados cuando hace calor y no debe explicar de cada vez por qué no puede comer cosas frías.
Puede parecer una tontería, pero cuando has peleado con sudor y lágrimas por dos cucharadas de puré, esto significa una victoria increíble.
Luna Purple.