Ay, querida, eterna acaparadora de la conversación.
Haces que me pregunte por qué salgo.
Me sumes en la duda existencial en cada encuentro.
¿Para qué he venido? ¿Qué hago aquí?
¿Cuál es mi papel en comparación con esa mesa? ¿Con esa silla?
¿Con ese perro de mirada cansada
que aún encuentra el ánimo para menearle el rabo a su dueño?
Pero luego constato cómo me rejuveneces,
gracias a ese estilo de quinceañera incorrecta
que levanta la voz varios decibelios sobre los demás,
porque lo que ella dice siempre es más interesante.

Me fascina cómo me reduces al mutismo
y luego me preguntas por qué estoy tan callada.
Me seduce el reto que me propones,
el de ceñir todo mi argumentario a menos de un minuto,
a hablar como quienes dan el informativo de hora punta en la radio,
como los audios de WhatsApp al x2,
como aquel pelón de Aquí no hay quien viva.
Todo para no perder el hilo,
para que mi historia pueda tener principio y fin.
Me haces sentir como un géiser.
¿Por la calidez de sus aguas termales?
¿Por su chorro de pasión desbordante?
No. Por convertirme en un surtidor intermitente de palabras
que se afanan por salir y no pueden.
Me embelesa tu peculiar visión del diálogo
como algo unidireccional y centrado en tu ser,
derrochando el narcicismo de Castro en su discurso de siete horas.
Desahógate, querida. Aprovecha el momento.
Porque, para la próxima que quieras quedar,
te diré que me envíes un pódcast con tu voz melodiosa.
Que grabes todo lo sustancial e insustancial que me quieras contar.
Ya lo escucharé con el entusiasmo del que barre tras el Mad Cool,
alegre como el primer día de trabajo tras las vacaciones,
fascinada como un bebé de seis meses viendo Saber y ganar.
Si eres de las clásicas, también me puedes enviar una carta.
Como la de Rachel a Ross, ¿te lo parece?
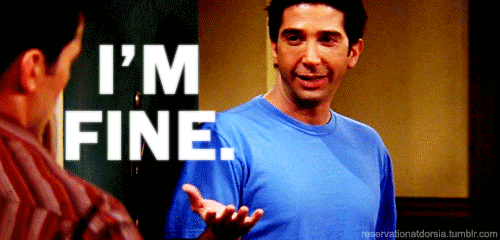
Con la extensión de la Biblia, si quieres.
Y yo la leeré como el rico lee su recibo de la luz,
como mi vecina Pepi, ama de casa, lee la propaganda de artículos de jardín
en un piso de 80 metros cuadrados,
como un preso leyendo el catálogo de viajes de El Corte Inglés.
Envía audio o escríbeme, preciosa.
Porque fíjate si yo estaré callada y ausente, que diría Neruda,
que ni me vuelves a ver.
Perdón por esto, lovers. Necesitaba desahogarme y tirar de ironía y mordacidad para lidiar con mi evidente cabreo. Porque a una le gusta ver a las amigas de siempre, pero se le van haciendo bola las perspectivas de quedar. Y es la falta de educación la que disuade.
Hasta tres veces intenté contar algo el otro día. Hasta tres veces me interrumpieron de un modo injustificado, con el consecuente efecto: sentir que lo que digo no importa una mierda. Y entonces, ¿para qué decirlo?
-¿Qué estabas diciendo? -me preguntaron.
-Da igual, no era importante.
“Hija, pues a lo mejor no es tan interesante lo que tienes que decir”, pensaréis. Pues como lo de cualquiera. Como lo que pueda contar cualquier gente con las mismas, o incluso peores, capacidades dialécticas. Si yo tengo que oír el repaso a la última lista de adquisiciones en Shein de mi amiga, ella tendría que hacer lo propio con mi anécdota del otro día en la panadería.
Por evidente que parezca, conviene recordar que un diálogo es algo bidireccional. Que hay que escuchar a la gente tanto como hablar, dependiendo del contexto. Hay que trasladar a la otra persona interés a través del lenguaje no verbal, y no aprovechar para mirar el móvil o quedarte absorta en el paisaje urbano y la gente que va pasando. Que, si interrumpes para hacer un matiz o una pregunta al hilo de la conversación, lo correcto después es disculparse y preguntar. Trasladar interés, en definitiva.
Es educación y son modales, lo que lamentablemente no parece abundar.
Azahara Abril





