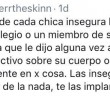Con 11 años me encantaba dar saltos y bailar. Me apunté al gym de mi barrio e iba todos los días por las tardes y hacia dos clases seguidas de aeróbics. Fue justo el año que di el estirón y el deporte me hacía sentir ágil y fuerte, además de ayudarme con los dolores del crecimiento. Hice varias amigas en el gym, y un día vi que todas hacían fila para pesarse así que ahí que fui con ellas. Cuando me pesé, una de mis amigas vio el número en el peso y exclamó frente a todo el mundo: «Tanto!?» Medía un metro sesenta y el peso indicaba 52 kilos.
Con catorce años tenía unos dolores de regla espantosos. Tenía náuseas, se me bajaba la tensión, me sentía débil. Un sábado que me encontraba regular me puse un chándal azul (lo recuerdo perfectamente) y bajé al súper de mi calle a comprarme una chocolatina para pasar el mal rato. En el camino de vuelta, unos chicos pasaron en coche a toda velocidad a mi lado y me gritaron: ¡¡¡¡¡¡¡GOOOOORDAAAAAA!!!!!!! ¡¡¡¡¡¡¡BALLENA!!!!!!! Al llegar a casa me comí la chocolatina, y fue la primera vez en mi vida que comí a escondidas y con culpa. No pesaba más de sesenta kilos.
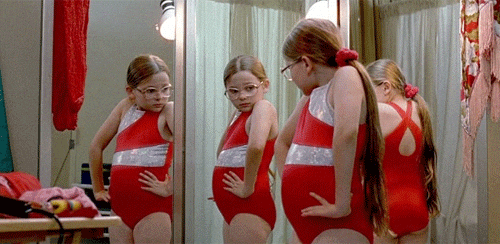
Con quince años íbamos a fiestas de adolescentes. Los días antes de cada fiesta, las chicas de mi clase no comían nada porque «el objetivo es llegar a la fiesta ME-GA-FLA-CA». Aunque me cortase un brazo jamás podría pesar lo que ellas, y aunque hasta entonces me sentía a gusto con mi cuerpo, me sentí desproporcionadamente grande. Fue la primera vez que pensé que había algo mal con mi peso y con mi cuerpo. Entonces, mi IMC era de 22.
Con veinticuatro años no me sentía contenta con mi trabajo. Me tomé un café con mi mejor amigo para contarle que no me encontraba a gusto en el curro y que no sabía qué hacer. Me miró a los ojos y, con todo el cariño del mundo, me dijo que lo que yo tenía que hacer era arreglarme un poco más y bajar de peso, y que sólo así podría encontrar un mejor trabajo. Graduarme la primera de la clase en la universidad, al parecer, no había servido de nada.

Estoy segura de que ninguna de esas personas recuerda haber soltado esas palabras, pero son instantes que tengo grabados a fuego en la memoria y que, en mayor o menor medida, minaron mi autoestima y me volvieron una chica insegura.
Este es sólo un recordatorio de lo importante que pueden ser las palabras que decimos, el momento en que las decimos y las personas que tenemos a nuestro alrededor para escucharlas. Quizá pienses que son una broma o no tienen importancia, pero puedes pillar a alguien en un momento vulnerable y tener un efecto enorme en sus vidas. Antes de soltar cualquier comentario u opinión: empatía.
Reflexión a partir del tweet de @underrtheskinn