Sufrí este follodrama cuando aún no había cumplido los dieciocho y llevaba algo más de un año saliendo con mi novio. Ya sabéis: el primer amor, con el que crees que vas a casarte, a tener hijos y a durar para siempre. También fue la persona con la que perdí mi virginidad y con la que descubrí la sexualidad en todo su esplendor.
Y éramos una pareja muy bonita: nos llevábamos bien, nos respetábamos, compartíamos aficiones y, sobre todo, teníamos una confianza extrema y nos reíamos muchísimo juntos. En resumen: éramos, además de novios, los mejores amigos del mundo.
Una noche de sábado, como tantas otras veces, mis padres salieron y nos quedamos solos en mi casa. Como no podía ser de otra forma, eran nuestros momentos más preciados de intimidad que aprovechábamos para darle al tema poco después de que mis viejos saliesen por la puerta.
Ya éramos pareja estable y ninguno de los dos había tenido sexo antes, pero aún así éramos muy estrictos con las precauciones. A pesar de nuestra juventud, habíamos conocido algún caso cercano de embarazo adolescente y nos daba pánico que eso mismo nos pasara a nosotros.

Por tanto, éramos extremadamente cuidadosos a la hora de la penetración. No había posibilidad ni de “solo un momento”, ni de “solo la puntita”. Nada. Responsabilidad máxima.
Cuál fue nuestro disgusto esa noche cuando nos dimos cuenta, después de todo el magreo y calentón previo, de que no nos quedaban condones. Aunque en seguida recordamos que existían otras opciones para no quedarnos a dos velas con los niveles álgidos de excitación que llevábamos en el cuerpo…
Él no dudó un instante en volver a bajar concienzudamente al pilón que acababa de visitar y, en menos de lo que canta un gallo, yo ya estaba lista de papeles. Y no había terminado de retorcerme de placer, aún con los ojos cerrados, cuando noté que abría mis nalgas con sus manos y su lengua bajaba hasta empezar a lamerme también por ahí detrás.
Me puse rígida y se me cortó todo el rollo. Nunca se había acercado tanto a esa zona y sentí pudor. Le pregunté qué estaba haciendo y me pidió que me relajase y siguiese disfrutando, que ya que no teníamos preservativo, experimentásemos, que no me preocupase por nada, que él estaba encantado con lo que estaba haciendo.
Aquello me estresó más todavía… ¿Qué quería decir con eso de “experimentar” mientras se comía mi ojete?

Desconcertada y más tensa que la cuerda de un violín, yo ya no sabía qué sentía ni me quedaba claro si aquello me estaba causando placer o rechazo. Un montón de miedos y complejos bombardeaban mi cabeza. Aún así, le dejé hacer sin decir nada, pues él realmente parecía estar disfrutando y, yo qué sé… Igual, si insistíamos, yo también. Pero cada vez que me empezaba a entregar al placer, automáticamente me bloqueaba de nuevo. Y él volvía a pedirme que me relajara y yo pensaba “claro, claro, ¿y si me relajo tanto que me pedo en toda tu boca?”.
Al buen rato, separó su rostro de mi culo, manteniéndolo bien abierto con las manos y mirándolo con deseo susurró… “¿me dejas que te la meta por aquí?”.
Desde el primer momento, podía imaginarme que esas eran sus intenciones, pero fue verbalizarlas y entrar yo en pánico. A ver, sabía que no era nada descabellado, que era una práctica que se hacía a menudo y eso… O sea, tampoco es que yo fuera la monja mayor del convento o que tuviera algún tabú sexual con mi pareja. Simplemente, no me lo había planteado nunca, no lo había hecho jamás y no me apetecía que me rompiera en dos, sinceramente.
Si hubiera hablado desde mi cabeza, habría pasado del tema, le habría hecho la mamada de su vida y colorín colorado, asunto solucionado. Pero lo veía tan cachondo, y eso a su vez me ponía tan perra a mí que… me vio dudar. Y entonces el muy astuto utilizó la estrategia más marrana que podía haber usado conmigo:
«Bueno… Si te da miedo, no te preocupes. Ni lo intentamos».


Y ya os adelanto que no fue mi cerebro precisamente el que respondió.
Él me aseguró que iba a hacerlo muy delicadamente para que no me doliera. Que si en algún momento me molestaba lo más mínimo, solo tenía que decirlo y pararía inmediatamente. Aún acojonada, accedí.
Me puso a cuatro patas y volvió a lubricarme con su saliva mientras gemía como un condenado. Y empecé a disfrutar de verdad cuando se incorporó y comenzó a restregar su minga contra el orificio de mi pandero con suma precaución, como llamando tímidamente a mi puertecita.
Noté perfectamente cómo la punta asomaba al interior saludando con alegría a su paso. Yo empecé a gemir aún más fuerte que él y entonces, debió venirse arriba.
Me cagué en su **** madre. Me dolió más que un chicle pegado en el pelo, aunque no había llegado a meter ni la mitad. Empecé a gritarle, a llamarle de tonto para arriba:
“¿Eres imbécil o qué te pasa? ¿No habías dicho que lo ibas a hacer muy despacio y suavito?” rugí, completamente tiesa.
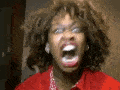
Mi chico, al escuchar mi terrible ladrido, parecía haberse transformado en hombre de hielo. Por un momento me pregunté si seguía vivo puesto que no se movía, ni hablaba, nada. Así que le pregunté si pensaba seguir ahí parado y enganchado como un perro toda la santa noche.
“¿Entonces, qué hago?” se oyó un hilillo de su voz. “Te he hecho daño… no sigo, ¿no?”
La verdad es que había visto las estrellas en el momento de la ligera embestida, pero también era cierto que aún seguía medio dentro y ya no sentía nada de dolor. Así que, ya que estábamos, quise dar una última oportunidad a la experiencia de las narices y le dije que probase otra vez, pero con la máxima suavidad y lentitud a la hora de empujar. Muy pero que muy poco a poco, fueron mis palabras literales.
El siguiente par de minutos fue absolutamente surrealista. Yo no notaba que se moviese y le iba preguntando “bueno, ¿qué?”. Él me explicaba que ahora le daba miedo a él.

De vez en cuando murmuraba alguna queja porque no conseguía introducirla más y me pedía OTRA VEZ que me relajase y eso me ponía de más mala hostia aún.
Optó por intentar estimularme, a la vez, tocándome el clítoris desde atrás. Pero yo ya estaba tan tensa e impaciente por terminar que eso aún me hacía sentirme más incómoda y con la situación más fuera de control. Y al poco tiempo, noté cómo el pequeño trozo de picha que había podido ensartar en mi culo se escurría y se salía sola, ya totalmente flácida imagino que después de tanto esfuerzo, desesperación y aburrimiento.
Él me ordenó, conociéndome, que esperase un momento antes de darme la vuelta de nuevo. Y yo pensé “sí, hombre, ¡para que lo vuelvas a intentar” y me giré de inmediato.
Entonces LO VI. Lo vi y aún tengo pesadillas con esa imagen.
Tenía el pene hasta arriba de mierda. TENÍA EL CIPOTE LLENO DE CACA y esa caca era mía, había salido de mi culo, la había sacado, arrastrado él. Y ahora tenía delante mía un Papa Noel navideño de chocolate que ni de coña me pensaba comer.

Sentí una mezcla entre asco, vergüenza y perplejidad que no me dejaron reaccionar. Sentía cómo los ojos se me llenaban de lágrimas y a la vez quería salir corriendo de allí. Pero no podía, estábamos en mi casa. También estaba enfadada, muy enfadada con él, aunque no sabía por qué. Y a la vez me daba mucha pena porque no se había corrido y llevaba la pinga que no veas.
Me pidió que le alcanzase unas toallitas húmedas para limpiarse. Lo hice en silencio y al verme la cara, se estuvo carcajeando un rato de mi impresión.
Y aunque suene a chiste, esa noche aprendí algo tan básico como que cuando algo entra en un sitio así, es lo más normal del mundo que salga de esa manera.





