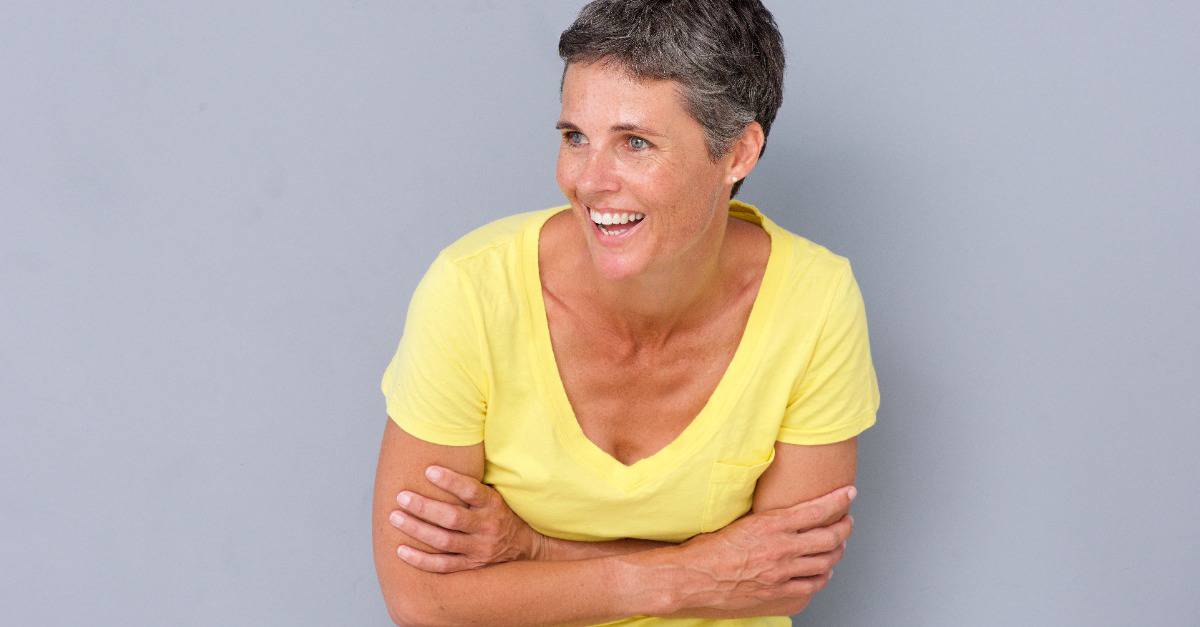El tiempo pasa, la revolución de la adolescencia donde explotamos cual volcán, poco a poco se va calmando. La independencia plagada de responsabilidades sin querer nos crea lazos, que a veces parecen sogas que nos condenan.
Esa construcción que hicimos de nosotros mismos cuando teníamos veinte años y aun olíamos a hormonas y granos, por el camino se erosiona e incluso se deconstruye. La vida real, no sacude un tortazo n la cara, con su mano ancha y largo que en vez de arroparnos, nos destroza. Minimizados por todo lo que deberíamos habernos prometido y lo que somos, de vez en cuando, como si se tratara del sistema de Marcuse, nos autorebelamos, sabiendo que las revueltas no llegaran a nada.
La vida adulta nos abduce mejor que cualquier extraterrestre digno de novela de ciencia ficción. Tras ser arrollados y no recordar quien somos. Ese es el justo momento existencial en el que nos echamos de menos.
Miras a jóvenes, y adolescentes, te recuerdas a ti mismo cundo estabas perdido en cierto caos controlado. Y lo sabes, tienes la certeza absoluta de que la vida adulta tan llena de deber ser, es el mayor ejercicio de echarse de menos. Añoras el olor de los helados de tu infancia en verano. EL ruido de las ruedas del coche sobre el granito de los caminos de tierra, cuando en plena juventud recorrías el mundo en un carpe diem lleno de incógnitas, la sensación mariposeadora del primer amor o la ilusión que llenaba toda la atmósfera porque la realidad estaba plagad de primeras veces.
Sí, cuando eres adulto, cuando estas profundamente metido en el mundo te das cuenta de que echarse de menos, es el ejercicio por excelencia.
Justo entonces alguna de las tantas crisis de edad, nos deje ser libres. Porque realmente ser adulto no es echarse de menos, ser adulto es darse cuenta de que todo lo vivido tuvo un valor.