Hace ya bastantes años en mi casa no estábamos pasando por un buen momento. Una de las personas más importantes de mi vida enfermó y tuvo que dejar de trabajar y yo, que estaba estudiando fuera de casa, tuve que decidir entre volverme o quedarme en la ciudad a la que me había marchado, arrimando el hombro para poder costearme los estudios.
Puede parecer egoísta pero allí no podía hacer nada y nunca creí que mereciera quedarme sin cumplir mi sueño.
Hacía muchos años que deseaba marcharme del pueblo en el que había vivido siempre y solo había podido disfrutar de la vida de universitaria un año. Lo tenía claro, haría lo que fuese, pero no volvería.
Encontré trabajo bastante rápido dentro del mundo de la hostelería. Cobraba más bien poco pero era un trabajo que me permitía compaginar mis horarios con los estudios y eso era más importante. Muchos días cenaba o comía en el trabajo y la verdad es que el “menú” no era el más idóneo, la comida saludable brillaba por su ausencia por muy verde que se convirtiese la marca y hasta una ensalada era capaz de darme un dolor de tripa tremendo.
El ritmo de vida que llevaba no me permitía mucho lugar a error.
Por las mañanas tenía clase en la universidad, por la tarde intentaba estudiar un poco y hacia la tarde noche me iba a trabajar hasta la madrugada. Y así pasaron más años de los que hubiese podido imaginar. Un par de años después de empezar a trabajar en ese sitio, en mi casa anidó una terrible nube gris. Un nuevo diagnóstico hizo temblar todos los cimientos. No servía de nada todo lo que estaba luchando si él no iba a estar bien.
Ahí empezamos un camino, no una lucha, aceptamos, construimos y fuimos allanando el camino como pudimos. Un camino que no presentaba atajos, con más piedras que sendero transitable.
Fueron 3 años, 3 duros años en los que tuvimos que dejar de oír la voz que siempre nos hacía sonreír, en los que vimos cómo afrontaba cada nuevo tratamiento, cada recaída. Siempre sonriendo, siempre haciéndonos reír a los demás. Aunque estuviese sumido en la mayor mierda. Tres años en los que aprendimos a comunicarnos sin palabras, a no escuchar nunca más un te quiero, a tener que leer un mensaje cada día.
Y un día, en ese trabajo que me había dado la oportunidad de seguir yendo hacia mi sueño, sonó el teléfono.
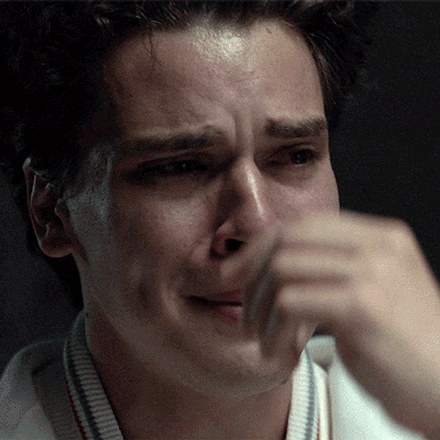
Podría dar todos los detalles de cómo fueron aquellos segundos al teléfono, sin hablar y sabiendo qué es lo que te quieren decir. No dije nada. Colgué, lloré mucho y me fui en mi coche. Llegué 1 hora más tarde a besar un corazón que ya empezaba a enfriar.
Quise darle todo mi calor, si tenía que irse no podía ser sin coger su mano una vez más, le apreté como él me hacía siempre, pero nadie me devolvió el apretón. Le di mil besos en su mejilla izquierda y otros mil en la derecha pero no obtuve respuesta.
Él, el hombre de los milbesos, ese que era capaz de cambiar el día de cualquiera que lo conociese, él, había decidido irse y yo tenía que dejarlo marchar.
Era egoísta pensar que se quedaría para siempre.
No hice muchas llamadas,todo el mundo conocía nuestra situación y no quise ser yo la que tuviera que dar noticias a nadie. Llamé a un par de amigas y una vez más no hizo falta hablar.
Estuvimos 2 noches velando un cuerpo sin vida, porque las reglas dicen que hay que morirse pronto y él que no era muy de reglas, prefirió decir que moría tarde y esperar a que llegaran sus milbesos.
Llegamos al tanatorio del noche, así que se acercó la gente imprescindible. Pero al día siguiente por la mañana la sala estaba llena. No podría contar cuánta gente se acercó a mi ese día, cuántos abrazos sinceros, cuántas lágrimas vi caer. Tampoco podría contar cuantas se me escapan todavía a mi. Recuerdo que toda la familia se había acercado a vernos, a acompañarnos, o a eso se suponía que venían.
En un momento en el que no había demasiada gente, un familiar se acerco a mi para darme el pésame. O eso creía yo.
Pero no, se apoyó en el marco de la puerta, con una mano en el bolsillo y una pierna cruzada por encima de la otra. Me miró de arriba abajo, no con pena, ni con compasión, me miró con asco, con desprecio. Y entonces abrió la boca. Se preguntaba si cuando iba a trabajar me comía todo lo que había o si iba a servir. Se fijó en que había engordado mucho.
Justo ese día. No recordó que estaba estudiando mi segunda carrera mientras trabajaba y mi padre se moría entre mis brazos. No se preguntó si necesitaría ayuda en algo estando lejos de mi familia, ni cómo iba a superar perder a mi hombre favorito tan pronto, ni quién me llevaría al altar cuando decidiera casarme. No.

Solo recordó que estaba gorda y no podía pasar un día más sin que me lo hiciese saber.
No contesté. No era el lugar, no era el momento, ni era su puto problema. Con los años me pregunté por qué no le dije yo dónde estaba aprendiendo a ser tan gilipollas. Pero no merecía la pena. Papá ya no estaba allí para oírlo.





