Nunca he salvado a mis familia de un ataque de dragones. Jamás he pilotado un avión para huir de un bombardeo, no he desactivado explosivos ni he apagado incendios. No sé hacer reanimaciones cardiopulmonares, no me he enfrentado desarmada a los malos de la película, no he impedido un choque frontal entre dos trenes sin frenos. Nunca he sido heroica, ni he sido jamás lo que el cine nos ha vendido como valiente: estar vacía de miedo.
¿Qué es ser valiente al fin y al cabo?
No lo sé.
Lo que sí sé es que, tras mucho runrún mental, admití que no sabía hacer un montón de cosas: ni nadar decentemente, ni montar en bicicleta, ni cocinar o hacer café. Luego de que me mirasen como se mira a los extraterrestres, me metí a clases de bici, me lancé a la piscina con un monitor, quemé una cantidad importante de sartenes y me compré una cafetera de lo más chachi piruli.
Quizá ser valiente sea no paralizarse ante lo cotidiano.

También decidí ir a terapia. Me permití observar todas aquellas cosas mías que no me gustan (hasta entonces ocultas debajo de la alfombra) y le perdí el miedo a equivocarme, al descontrol. He pedido perdón. He perdonado. Muy importante: me he perdonado a mí misma. He aceptado al fin que hay muchas versiones de mí misma y que todas están bien: la yo-puto coñazo, la yo-vulnerable, la yo-puto más. Escucho las críticas (sin asesinar al criticante) y me pongo bikinis sin tener lo que las revistas llaman “cuerpo de bikini”. He aprendido que la mejor manera de mirarse al espejo no es desde el reproche, sino siempre desde la bondad.
También me he enamorado aunque la posibilidad de daño haya sido verdadera. Le he preguntado a ese tío “¿Nos tomamos la última?” para alargar, aunque sea unos minutos, una noche buena; también he dicho “Te quiero” aún sabiendo que no escucharía una respuesta, pero qué más da. He hablado con extraños en museos y bares; he mandado primeros whatsapps sin saber si se convertirían en conversación; me he bajado el Tinder y me he enfrentado a primeras citas horrorosas, prescindibles o fantásticas.
Quizá ser valiente es aprender de dónde viene la amenaza, hacia dónde va, y no tenerle miedo al miedo.
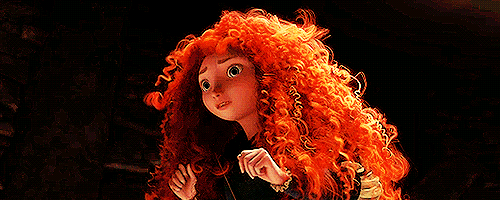
Fui al médico a que me viesen ese bultito. Comí sola en restaurantes. Hablé sobre cosas poco divertidas frente a decenas de extraños sin que me tiemble la voz. He dicho que no. He dicho que sí. He pedido ayuda. He defendido mi opinión en vez de asentir con la cabeza ante las opiniones del resto; he defendido a otros cuando llevaban la razón, incluso cuando eran personas que me caían fatal. He sonreído estando rota por dentro y he llorado sin temor a parecer gilipollas. He hecho listas y he tachado cosas. He empezado de nuevo una y otra vez y he luchado por todo eso que me dijeron que era imposible, increíble, inimaginable.
He donado sangre aunque me aterren las agujas. He dicho “me has decepcionado” y he dicho “intentémoslo de nuevo”. He salido de casa y me he obligado a no volver corriendo pensando que me he dejado encendida la plancha, el gas, el horno. He hecho cosas que mi yo de la temporada anterior jamás hubiese hecho y ya no tiemblo –tanto– cuando cargo a un bebé en brazos, cuando canto fatal en el karaoke, cuando las cosas cambian y yo no sé si cambio junto a ellas.
Va a ser que el secreto para ser valiente no es la ausencia de miedo mientras te enfrentas en el día a día a tus propios dragones: el secreto para ser valiente es hacerlo con miedo, pero hacerlo. Y ya.






