Cuando acabé el instituto lo único que quería era trabajar y ganar mi propio dinero. No quería ni pensar qué me podría gustar estudiar. Sin embargo, unos años después, me vino la revelación y me matriculé en la universidad. Qué lista yo, descubriendo mi vocación cuando ya me había independizado de mis padres y estos ya tenían su cupo de gastos al límite con los estudios de mi hermano pequeño. Pero yo no iba a renunciar por muy cuesta arriba que estuviera la cosa. De modo que, aún no sé muy bien cómo, logré compatibilizar mis trabajos de aquel entonces con las clases en el turno de tarde de la facultad. Bueno, en realidad sí lo sé. Lo conseguí a base correr, de apenas comer, de no librar ningún día de la semana y de dormir muy poco. Y la suma de esos factores fue lo que me llevó a la historia que os voy a contar. Porque todo empezó aquella tarde en la que el cuerpo me dijo: Hasta aquí, maja.
Y ¿cómo me lo dijo? Con náuseas, visión borrosa, sudores fríos y un zumbido muy desagradable en los oídos. Solo me quedaba una clase para acabar la jornada, pero, cuando ya estaba dentro y la profesora a punto de llegar, cogí mis cosas y salí de allí con la intención de llamar a un taxi para irme a mi casa. Si es que no me sentía con fuerzas ni para llegar a la parada de autobús. Porque la verdad es que no las tenía.

Para cuando llegué a la calle el mareo era tal, que tuve que sujetarme a la pared. Debía de tener pinta de estar tan a punto de morir como me sentía yo, porque un chico que estaba parado en doble fila delante de la entrada de la facultad, me vio, se acercó y me preguntó si estaba bien. No le contesté porque me caí redonda a sus pies.
Si no me abrí la cabeza fue porque él pudo sujetarme justo a tiempo de impedirlo. No llamó a una ambulancia porque recobré el sentido solo unos segundos más tarde. El chico estaba más asustado que yo. Y, aunque le insistí en que ya estaba mejor y que me había mareado porque ese día no había probado bocado, él insistió en llevarme a casa.
Cuando llegamos, me acompañó hasta el portal y me preguntó si no me importaba darle mi número para poder hacerme seguimiento al día siguiente y asegurarse de que no me había muerto durante la noche. Lo decía medio en broma, pero quería el número en serio. Y, pese a que una parte de mí pensó que aquella era una forma muy rara y turbia de ligar, como había sido tan amable y simpático, pues se lo di.

Cuando me desperté por la mañana tenía un wasap suyo. Le confirmé que seguía viva, le agradecí de nuevo su ayuda y no volvimos a intercambiar más mensajes. Hasta que, unas semanas más tarde, nos volvimos a encontrar. Yo llegaba tarde a clase, me bajé del bus, salí corriendo y crucé la calle… sin mirar. Menos mal que estaba atento y su coche bien de frenos, porque casi me atropella. De hecho, el pobre se pensó que lo había hecho porque, aunque no me llegó a tocar con la carrocería, yo me caí de culo frente al coche. Se le veía muy preocupado, pero yo quería llegar a clase. Así que le dije que estaba bien, que sentía haberme lanzado delante de él y que tenía prisa. Menuda casualidad haberme tirado precisamente delante de él, otra vez.
Esa noche respondí a su nuevo wasap. Y hablamos un poco. Y al día siguiente otro poco más. No recuerdo exactamente en qué momento me pareció bien decirle de quedar. Pero sí recuerdo que él aceptó a la primera y que fuimos a tomar un café una tarde que yo no tenía clases. Quedamos varias veces sin ninguna pretensión. Como… amigos. Todo muy inocente y normal.

Y, así, charlando, me contó que el motivo por el que iba al campus era que su mujer era profesora en mi facultad. Es más, su mujer era mi profesora de aquella clase a la que falté la tarde que nos conocimos. A la que él acababa de dejar en la puerta, porque ella no tenía coche y él la llevaba y la recogía cuando sus turnos se lo permitían.
Seré honesta, le cogí manía a la mujer, incluso cuando, hasta entonces, era uno de los docentes que mejor me caían. Era joven, pero no por ello menos buena. Me gustaba su asignatura y cómo la impartía. Pero dejó de gustarme cuando me di cuenta de que el que me gustaba más era su marido.
Ese tío tan agradable que me sacaba unos años, aunque nada potencialmente escandaloso. Lo único que me impedía confesarle que estaba empezando a hacerme tilín, era ella. Yo no iba a meterme en medio de un matrimonio, eso lo tenía clarísimo. Menos en uno en el que uno de los miembros de la pareja tenía en sus manos parte de mi futuro académico.
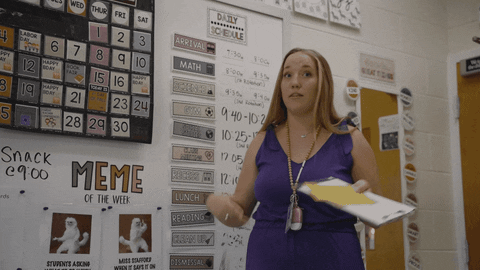
Seguí hablando y quedando con él de cuando en cuando, hasta que llegó un punto en el que me costaba tanto mantener la fachada que opté por alejarme del peligro. Empecé a darle largas y, poco a poco, perdimos el contacto.
Iba a la facultad rezando para no verle a él ni a su coche por allí. Y me pasaba todas las clases de su mujer mirándola y pensando en si sabría lo afortunada que era.
Un día las clases de esta mujer empezaron a ser mi peor pesadilla. De repente parecía que en el aula solo estaba yo. Me hacía preguntas constantemente, como para pillarme desprevenida. Me atacaba en las exposiciones en grupo. Mis notas empezaron a bajar aunque mi rendimiento no había cambiado ni yo no había hecho nada para merecerlo. O… ¿sí?
Resultó que sí. Me enteré cuando me pudo el nervio y, pese a la vergüenza, llamé a mi ‘amigo’ para ver si mi loca sospecha se correspondía con la realidad. Así supe que se habían separado. Que él le había confesado que se había enamorado de otra y que, pese a que le había asegurado que no la conocía, ella le había cotilleado el móvil mientras aún compartían techo y me había reconocido en la foto perfil de nuestra última conversación de WhatsApp.

Fue un curso muy duro y me costó mucho aprobar las asignaturas de cierta profesora.
Pero, ¿lo habéis leído? ¡Estaba enamorado de mí! Joder, y yo de él. Y el muy bobo pensando que no estábamos en la misma onda.
Han pasado cuatro años ya, seguimos juntos y, a pesar de lo que tuve que trabajar para sacarme ese par de asignaturas, me alegro de que la profesora me las hiciera pasar canutas. Porque de no haber sido por sus impertinencias, no habríamos sabido nunca que nuestros sentimientos eran correspondidos.
Relato escrito por una colaboradora basado en la historia REAL de una lectora
Envíanos tu historia a [email protected]





