Suena el despertador y ya vas tarde.
Tu cerebro se despierta incluso antes de oler el primer café cargado de problemas del día anterior. Presión en el pecho. Estar nerviosa sin saber exactamente porqué. Prisas. Llamadas. Más café para aguantar el ritmo.

Vivimos corriendo.
Vivimos sin vivir.
Este fin de semana he visitado a unos amigos que lo dejaron todo (porque su trabajo se lo permitía) y se fueron a vivir a un pueblo de veinte habitantes en medio de un bosque de hadas.
Se levantan sin prisas, desayunan sin prisas, pasean sin prisas. En definitiva: viven una vida presente.

Caminar fijándose en los animales que conviven allí. Jugar al eco que provocan los valles y montañas. Comer con un buen vino y, alargar la sobremesa hablando de todo y de nada delante del fuego mientras oscurece.
Estar allí fue, cuanto menos, inspirador.
¿Qué es la vida? ¿Trabajar diez horas diarias, por mucho que adores tu trabajo? ¿Títulos? ¿Reconocimiento económico y profesional?
Tenemos tendencia a pensar que somos nuestra profesión, como si lo que hacemos para ganarnos la vida definiera quién somos en ella: soy contable. Soy médico. Soy profesor de historia.

Somos mucho más.
Vida contemplativa. Ir lento. Saber cómo te sientes sin necesidad de parar y preguntártelo. No necesitar más terapia que un té mirando la ventana o leer un buen libro. Cocinar lo que cultivas de tu propio huerto.
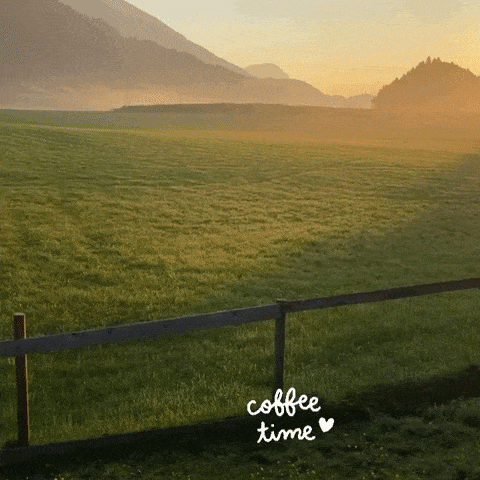
Esas poco más de 24 horas desbloquearon en mí un sueño que tenía cuando era más joven e idealista, justo antes de tener un trabajo fijo que me atrapó en esta vida de ansiedad y Prozac.
Mi sueño: Dejarlo todo e irme a vivir a la montaña. Hacer mermelada, esquiar, dibujar, cocinar… vivir tranquila.

Y escribo esto para intentar desbloquear el tuyo. Sea cual sea. Para que lo persigas.
Porque si hay algo que nos ha enseñado este año pandémico ha sido que todo puede acabarse en un plis-plas. Y, si eso pasa, que nos pille haciendo exactamente lo que queremos y nos hace felices, ¿no crees?





