Empezamos con el típico tonteo de instituto. Madrugábamos para vernos antes de entrar a clase, nos dedicábamos el recreo y perdía el bus adrede para estar un rato más con él. No pasamos de un par de besos robados en el cine, pero hubo mucho sentimiento. Fue mi primer gran amor. El único que sentí profundo, real en mi juventud. Pero…
La universidad (y mi padre) nos separó
Él se fue a estudiar en otra ciudad; yo me quedé. En aquella época no había móviles, por lo que teníamos que llamar al fijo y dar mil explicaciones a los padres de nuestros ligues. O al menos, así funcionaba mi padre. Cada vez que me llamaba un chico, aunque fuese un inocente compañero de clase, le hacía un interrogatorio de 15 minutos; muchas veces, pese a que el chaval de turno superase las preguntas con éxito, no me pasaba la llamada. Y eso es lo que pasó con mi novio del instituto. Mi padre dejó de pasarme las llamadas, por lo que desapareció de mi vida.

Experimenté y experimenté, hasta que conocí a otro hombre
La universidad fue una época de descubrimientos. Conocí hombres y mujeres, me conocí a mí misma. Lo pasé en grande, aunque también reconozco fue una montaña rusa difícil de gestionar en algunos momentos. La relación con mis padres se deterioró, por lo que me busqué un trabajo a tiempo parcial y acabé ocupando una habitación en un piso compartido con otras cuatro personas más. Una locura que, en cierta medida, me ayudó a madurar.
Terminé mis estudios y mi trabajo a media jornada pasó a convertirse en jornada completa, por lo que mi vida social cayó en picado. A veces nos íbamos de “after work”, “de cañas” le decíamos en los 90. Y ahí conocí a mi marido. El camarero me enamoró. Y es que no pude evitar querer al que me suministraba la cerveza.
Resultó que bebía más que servía
Entre birra y birra me quedé embarazada. En aquel momento, tras enterarme de la noticia, no me entraba otra cosa en la cabeza que no fuese el casarme. Error. Nos casamos y nació mi hijo, al mismo tiempo que mi marido se transformaba en un monstruo violento y alcohólico. Poco a poco, de humillación en humillación, mi luz se fue apagando y no sé en cuándo, pero logró anularme. Me cegué. Normalicé el trato y no busqué puerta de salida; simplemente, me dejé ir.
De una bronca de las ‘gordas’ y su consecuente periodo de reconciliación y paz, nació mi segundo hijo: una niña. Error, lo sé. No escribo esto para que me juzguéis. Solo sé que con la niña mi cabeza hizo “clic” y tuve la necesidad de sacar a mis pequeños de aquel infierno.
En lo peor, regresó lo mejor
Sin saber ni cómo empezar para salir de mi agujero, las redes sociales entraron en mi vida. Por recomendación de una mami del cole de mis hijos, me hice una cuenta en Facebook. A la semana, pese a no haber puesto ni una triste foto de perfil, recibí una solicitud de amistad que me cambió la vida. Era él. Mi novio del instituto.
Volví a sentir la emoción del cine y de los besos robados, pero tampoco me lancé a hablar con él hasta pasado un tiempo prudencial. Después de un “¡Cuánto tiempo!” y “¿Cómo te va?”, nos dimos los números de móvil. Si bien aún no habían dado el paso a “Smart”, sí que servían para llamar. Y nos llamábamos a todas horas. A medida que la confianza aumentaba, también lo hacía el grado de confidencia. Cuando le conté mi realidad, se ofreció a ayudarme a toda costa.
Rechacé y rechacé, hasta que mi marido descubrió nuestra relación de amistad y su reacción me costó una visita a urgencias. Ahí, tomé la mano de mi novio del instituto y salí de mi casa, de mi matrimonio, llevándome a mis dos hijos a otra ciudad con él.
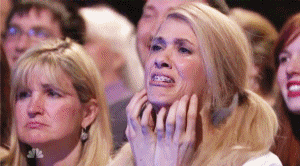
Comenzamos de cero
En un inicio era una persona ayudando a otra. Después fue de amigo a amiga y, al poco, el fuego se avivó y el amor guio sus actos. Fue maravilloso, conmigo y con mis hijos. Nos dio techo, comida y me ayudó en todo lo posible con el tema del divorcio, que se resolvió bastante antes de lo que hubiese imaginado. Lo hizo tan fácil, tan llevadero. Encontré trabajo en su ciudad y él, sin yo pedírselo, asumió el rol de padre con mis hijos. Siempre desde el respeto, desde el prisma de “sé que no soy tu padre”, pero quiero lo mejor para ti, mis hijos lo adoran también.
Pasamos de besos robados en un cine a formar una familia preciosa. Algo más de dos décadas necesitamos, pero en casa no hay discusiones, hay debates; no hay insultos, hay halagos. Él me ayudó a entender mi valor individual, como mujer. Me demostró que yo podía salir de aquella tumba y se convirtió en ese compañero que camina a tu lado, dejándote libre pero no sola.
Anónimo
Envía tus vivencias a [email protected]





