Mi hija fue un torbellino físico desde que nació. Comenzó a gatear con tan solo seis meses y con nueve ya corría que se las pelaba por toda la casa.
Sin embargo, quizás para compensar esta precocidad, no había forma de que pronunciase una palabra. Nada.
Los otros niños chapurreaban y, más tarde, hablaban directamente con sus lenguas de trapo. La mía parecía no tener ninguna intención, en parte porque se hacía entender perfectamente mediante gestos y sonidos.
Yo, viendo la diferencia con respecto a los otros niños de su edad, acabé consultando su caso con la pediatra cuando tenía unos dos añitos. Y ella, que la conocía desde el nacimiento, me aseguró que la niña estaba perfectamente sana y que tuviera paciencia. No tardaría en empezar a hablar y entonces seguramente echaría de menos esta época de silencio.

Efectivamente, para mi tranquilidad, así sucedió. Con dos años y medio la señorita se dignó a empezar a balbucear amagos de palabras. Y con tres años recién cumplidos, ya no paraba.
Eso sí, seguía llevando bastante retraso en cuanto a vocalización y todas sus expresiones resultaban bastante graciosas. Fue una época muy divertida y llena de anécdotas que recordar. Como la que ocurrió el día del supermercado:
Muchas veces aprovechaba para llevármela a comprar y luego al parque, o a la inversa, y así enlazar tareas y matar varios pájaros de un tiro. Se portaba bastante bien y se entretenía subida en la sillita del carrito.
Aquel día había llovido y no había plan de parque. Fuimos directas al supermercado, que se encontraba tan solo a una manzana de mi casa. Y pasamos delante de una tienda de regalos que tenía un enorme unicornio expuesto en el escaparate.

Frenó en seco al verlo, y apretó mi mano, que llevaba cogida. Con la otra mano, lo señaló. Y empezó a suplicarme que se lo comprara, como si le fuera la vida en ello.
“¡Quero ezo, quero ezo, quero ezo!” no dejaba de repetir.
El muñeco era grande de narices, aún así me sorprendió ver su disparatado precio rotulado justo bajo él, en un cartelito.
Con toda la agilidad mental y física de la que fui capaz, le expliqué que “ezo” era un unicornio, y que no estaba en venta, qué mala suerte. Que quizás, más adelante, cuando fuera su cumpleaños, se pudiera comprar, pero por ahora solo lo tenían ahí de adorno.

A ella todo esto pareció traérselo al pairo y empecé a ver señales de futura rabieta, así que en otra acrobacia intelectual para ponerme una medalla, improvisé rápidamente una buena maniobra de distracción, cogiéndola en brazos y acercándonos a saludar a una vecina que paseaba con su perrito, al que ella adoraba.
Funcionó. Y yo pensé que se había olvidado del peluche de marras.
Pero ya en el supermercado, se demostró que no. Al principio todo transcurría con normalidad hasta que, cuando solo llevábamos unos cinco minutos de compra, se empezó a revolver y protestar, inquieta.

En seguida me di cuenta de que tenía el día torcido. Se encontraría cansada, o tensa por cualquier cosa, y no estaba resultando fácil manejarla. Así que decidí ir a lo básico para terminar la compra cuanto antes y regresar a casa.
La toreé durante otros cinco minutos, cantándole mientras metía los productos a toda velocidad en el carrito sin mirar apenas ni las fechas de caducidad.
Y de pronto entró en bucle con su petición de irnos a casa.
Justo llegábamos al pasillo que había dejado para el final, el de la fruta y la verdura. Y le dije “Cariño, cojo la fruta y nos vamos”.
Madre de Dios la que se lio…
Mi hija se puso roja en cuestión de segundos, imagino que de la indignación, y empezó a berrear sin proceso previo:
“¡No quero puta! ¡Puta no! ¡Quero conio! ¡Conioooooo!”
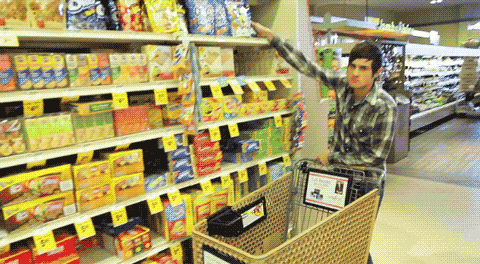
Como madre suya, que conocía el contexto previo y entendía perfectamente su “idioma”, supe a la primera que obviamente se refería al unicornio que habíamos visto en el escaparate tan solo media hora antes y que acababa, no sé por qué extraño motivo, de volver a su memoria en el momento menos oportuno.
Pero el resto de la gente, que no era poca, obviamente no tenía ni idea. Todos se giraron de golpe, mirándola con una sonrisa a punto de estallar en risa, divertidísimos.
Intenté ser rápida y aclarar en voz alta que se refería a un unicornio para evitar que la situación empeorara. Supongo que estaba más roja que un tomate, pero aquello no parecía tener marcha atrás. Creo que se había desbordado su cansancio y el límite de su paciencia porque, sin apenas coger aire ni dejar dos segundos de silencio para que yo pudiera intervenir, continuó gritando cada vez más fuerte:
“¡Mamá quero un conio, quero un conio! ¡No me uta la puta!”

El público improvisado que nos rodeaba estalló en carcajadas al unísono y, aunque contado no parezca para tanto, os juro que los cinco minutos más que permanecimos en el supermercado se convirtieron en un festival del humor para todos, incluidos cajeros y reponedores.
Dondequiera que íbamos, todos sonreían alegremente a mi hija, que no entendía nada y estaba asombrada por la repentina atención.
Todos deseaban interactuar con ella. Unos chicos jóvenes, al cruzarse con nosotras y volver a escuchar su petición, le comentaron que la entendían, que ellos querían lo mismo pero que a veces no podía ser. Otros hacían mención a su rechazo hacia la “puta”…

La cajera que nos atendió le dijo muy amable que en esa tienda no vendían “coñxs” pero que le regalaba unos bollos si eso le valía.
Mi hija aceptó los bollos con entusiasmo y todos se descojonaron. La atmósfera general se había transformado desde el primer momento, todas las personas que allí se encontraban, compartían su elevado estado de ánimo dirigiéndose y sonriéndose unos a otros, llorando de la risa y hermanados en ese nuevo buen rollo.
A ella, al final, entre una cosa y y otra, se le acabó olvidando el puñetero unicornio y volvió a casa más contenta que unas castañuelas con sus bollos y con el orgullo de haberse convertido, sin comerlo ni beberlo, en la reina de la fiesta.
He de decir que yo también salí satisfecha y con la energía totalmente renovada ya para el resto del día. Estoy convencida de que fue igual para el resto de personas que allí coincidieron en ese momento y es que ¿qué hay mejor que una buena -y accidentada- sesión de risoterapia?





