Desde que puedo recordar he tenido problemas de ansiedad. Evidentemente tengo días buenos y días malos, a veces incluso meses mejores y meses peores. Pero en un año en que la ansiedad me agarró del cuello en septiembre y no se bajó de mi pecho casi hasta junio, conocí a mi amiga Ángela. Íbamos juntas a algunas clases, ambas estudiábamos derecho y ese año, en una de mis no pocas crisis, coincidimos en el baño, yo intentando respirar y ella… Pues supongo que haciendo lo que la mayoría de la gente hace en el baño.
Se acercó y me ayudó a tranquilizarme, me sujetó por un hombro y me habló calmadamente para que mi respiración volvió a la normalidad. Desde aquel día nos hicimos bastante amigas, ya sabéis, lo que la hiperventilación une…

Como decía, fue un año realmente duro. Más de una vez por semana debía salir corriendo de alguna de esas aulas atestadas de personas que creían que todo era culpa de las drogas, o de un padre maltratador, o de un novio infiel, o la teoría que se inventasen esa semana. En alguna ocasión intentaba controlarlo (consejo: nunca intentes controlar una crisis de ansiedad, lo que produce es MÁS ANSIEDAD) y tardaba más en salir, por lo que, cuando me quería poner en pie, mi cerebro ya llevaba mucho tiempo recibiendo demasiado oxígeno, no podía soportar el cambio de posición repentino y perdía el conocimiento.
Entonces ocurría lo que más odiaba de todo: Todas las personas que estuviesen allí (en el aula, el pasillo, la cafetería o donde me pillase) se agolpaban a mi alrededor para intentar pillar una buena imagen de mis ojos en blanco y de alguna que otra sacudida de mi cuerpo intentando reaccionar. Cuando estaba Ángela cerca, solía dispersar al personal y ayudarme a volver en mí poniéndome agua en la frente y la nuca o dándome alguna que otra bofetada en la cara.
Cuando mi visión en túnel volvía, lo que prefería ver era su cara sonriente fingiendo que no pasaba nada aunque, a medida que la visión se volvía más panorámica, podía ver al resto de curiosos juzgándome con sus miradas cotillas.
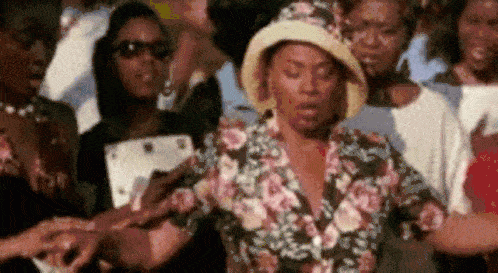
De ese curso infernal ha pasado ya una década y, aunque mi ansiedad nunca se ha ido y de vez en cuando Ángela y yo vivimos algún flashback de aquellos tiempos, la verdad es que me encuentro mucho mejor. Todos tranquilos, he ido a terapia y vuelvo siempre que lo necesito, pero hay algo en mi cabeza que nunca descansa y alguna vez se activa de más.
El caso es que Ángela y yo hicimos nuestro grupito de amigos y quedamos cada fin de semana. Uno de nuestros amigos se ha traído consigo a un colega. Un chico bastante guapo y muy simpático y, al parecer, a Ángela le ha caído especialmente bien. En una conversación nada íntima, mis amigos empezaron a contare algunas de mis aventuras con la ansiedad, que suele aparecer en los momentos menos apropiados y “mi manía de comerme el suelo” en los lugares más inesperados. Él se preocupó mucho por lo que le contaban y quiso saber más. Si era de siempre, si mis ataques solían tener un detonante similar o eran impredecibles… Al parecer había hecho un par de años de psicología antes de dejarlo todo para currar en el taller de su padre, pero su vocación seguía ahí. Se ofreció a ayudarme, si lo necesitaba, con algún ejercicio de meditación. Yo lo rechacé porque esas cosas… ¡Me dan más ansiedad! Así que, amablemente, le dije que no.
El siguiente finde nos juntamos en el bar de siempre al salir del trabajo. Al rato de llegar el chico nuevo, Ángela empezó a actuar diferente. Unos minutos después salió corriendo a la calle. Yo la seguí asustada y allí estaba, sentada en la acera, respirando con dificultad, con las manos temblorosas y haciendo unas muecas extrañas como para intentar coger aire. Todos salieron con nosotras y Jorge (el casi psicólogo) dispersó a los demás como solía hacer ella conmigo. Me dijo que le dejase a él y se la llevó a dar un paseo.

Aquel episodio empezó a repetirse con demasiada frecuencia, solo los días en que estaba Jorge. Hasta que un día, sentada en el suelo, los demás tardaron un poco en darse cuenta de lo que pasaba, por lo que estaba yo sola con ella fuera del bar. Tras unos segundos de hacer un agudo pitido al respirar, dijo que se mareaba y puso los ojos en blanco. Entonces salí corriendo a avisar a alguien muy nerviosa, pero al volver me di cuenta de que, con los ojos totalmente en blanco y sin responder a nuestra llamada, estaba sentada, sin apoyarse a nada, totalmente recta, sentada, sin más. Jorge fue el último en salir y, milagrosamente, en cuanto él dijo su nombre, ella abrió los ojos y dijo verlo al fondo de un enorme túnel.
Una de nuestras amigas me dio un codazo y me dijo “¿Te suena?”, y sin más se metió al bar, como si no pasara nada. Jorge me miró con ojos de preocupación. Ella seguía aturdida y mareada. Pidió dar un paseo, pero Jorge dijo que sería mejor que yo fuera con ella. Al cruzarse conmigo me susurró “Debería ir a terapia”. Yo la miré, triste y desconcertada intentaba levantarse. Empezó a llorar, me abrazó y siguió llorando un rato.
“No sé por qué lo hago, no lo pude evitar. Pareces tan interesante cuando te pasa, pero a mi no me sale igual” ¡¿Qué no le sale igual?! Como si fuera algo que decido hacer antes de salir de casa, como si no fuera el peor castigo que tengo con el que no me quedan más cojones que convivir. Todos estos años no ha entendido nada, parecía un gran apoyo para mi, pero me usaba para parecer la amiga imprescindible y, cuando no fue suficiente, quiso directamente ser como yo.
No entendía qué clase de complejos tenía en la vida, pero poco a poco supe que muchas de las anécdotas que contaba no le habían pasado a ella en realidad. Llevaba años apropiándose de las cosas interesantes que le pasaban a los demás.

Lo último que supe de ella es que acudía a un gabinete de psicología cercano al que iba yo. Nunca más acudió a nuestras citas de los viernes. Supongo que la vergüenza le pudo. Pero el hecho de que, después de tantos años de amistad no haya vuelto ni siquiera a llamarme, me ha dolido tanto… Realmente era todo mentira, solo interés. Mi ansiedad había vuelto con bastante ímpetu pero prefería estar sola. Un día Jorge apareció en mi casa. Quería saber cómo estaba y por qué casi no bajaba con ellos, entendió que haberme visto desde fuera, haber visto mi problema fingido en el cuerpo de otra, me hacía sentir ridícula.
Él me apoyó el tiempo que tardé en encontrarme mejor. Cuando al fin tuve fuerzas de retomar mi vida, él decidió unirse a ella. Mi primer viernes de normalidad se alegró tanto de verme que no contuvo el beso que hacía semanas que quería darme. Ahora vivo con un mecánico medio psicólogo que respeta de verdad mis problemas y me apoya.
Relato escrito por Luna Purple basado en una historia real





