¡Pues sí! Nunca me imaginé teniendo que aclarar esto, pero supongo que a mí, la vida, nunca dejará de sorprenderme.
Os pongo en contexto: cita Tinder. (como no verdad?) Pues eso, lo típico. Haces match. Saludas, preguntas de rigor y decides si se queda ahí o empiezas a profundizar un poco más en la conversación. Y en este caso, pues así fue. Me pareció un chico educado, gracioso.
Era profesor de mi ciudad y por lo que me contaba de sus relaciones anteriores (dos bastante largas) no parecía un rarito de esos que pululan por la app. Aunque no perdió oportunidad, cada vez que la conversación lo permitía en dejarme claro que él era muy “activo” y sus relaciones anteriores no habían funcionado porque la monotonía y la falta de actividad habían acabado matando el amor. Pero bueno. No le di mayor importancia.
Fuimos charlando a lo largo de los días hasta que nos cambiamos los teléfonos y la charla pasó a ser más habitual y más agradable. ¡Hasta que un día: zas! Cuadramos una cita. Ya nos habíamos mandado fotos, así que no esperaba ninguna sorpresa. Y eso es lo que llegó. Lo que esperaba. Un chico mono, no guapísimo, pero sí con su punto, muy alto, vestido a la perfección (pero eso en una primera cita no es extraño), super bien perfumado y con una sonrisa de oreja a oreja. Y nos presentamos.
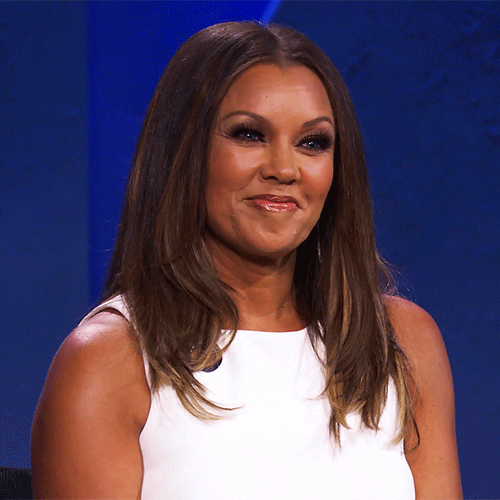
Todo genial. Cerveza va. Coqueteo viene. Espera que me cambio de silla y me pongo más cerca. Uy, me arrimo que parece que tienes frío. Tienes una manchita en la mejilla y pum, ¡¡Beso!! Vaya, el orden lógico y previsible de estas cosas.
Y como lo de la cerveza, creo que se nos había ido un poquito de las manos y los dos nos gustábamos clarísimamente, pues seguimos con el orden, quizás no tan lógico, y acabamos con eso de: ¿nos tomamos la última en mi casa? ¡Sí amigas, todas lo habéis hecho, no digáis que no! Y allí que fuimos, camino de mi casa que era la más cercana, alternando risas con comidas de boca en cada portal que encontrábamos más propias de adolescentes que de dos nacidos en la generación del 80. Pero bueno, estábamos cachondos y sin hacer daño a nadie, así que….
Y llegamos. Entramos en mi casa sin contemplaciones. Sin explicar dónde estaba el baño, ni aclarar quien era el niño de las fotos del pasillo o porque de cada manilla de cada puerta colgaba un bolso diferente. No íbamos a tomar café y las explicaciones sobraban en ese momento. Y allá que fuimos.
Beso dentro, ropa fuera, y calor, mucho, mucho calor. En ese momento, incómodo donde los haya, le dije que necesitaba ir un segundito al baño con la excusa de la cerveza, aunque lo que en realidad iba a hacer era un bañito checo de los de toda la vida (bidé y checo che, checo, ya me entendéis) porque las horas de piernas cruzadas sobre la silla y los vaqueros apretados habían dejado mi entrepierna más recocida que esos filetes que echas a la sartén y empiezan a soltar agüilla. Y allá que me fui, después de 20 segundos, con el toto más fresquito que el césped por la mañana y cachonda como una mona.

Nos tiramos en la cama, a punto de uno de esos polvos en los que estás pensando dónde demonios estarán los condones, cuando aún no has empezado ni a bajarte las bragas, pero en ese momento, él echó un poquito el freno y me dijo que quería disfrutarlo. Que no tenía prisa. Y allí que fue.
Se acomodó sobre mí y empezó a besarme más despacio (lo que está bien, aunque llegados a ese punto yo tenía más ganas de empellones que de piquitos, pero bueno). Fue bajando por mi barbilla. Por el cuello. Se entretuvo en mis tetas, quizás un pelín más de lo necesario; bajó por las costillas, besó y lamió mis caderas y de repente… siguió bajando por mis muslos y se detuvo en mis rodillas. Y se acomodó. ¿Perdonaaa? Yo no daba crédito. Imaginaros la imagen: yo desnuda y despatarrada, él a modo perrito entre mis piernas chupando mis rodillas de una forma en la que cualquiera diría que las tenía untadas de mantequilla y su ojete reflejado en el espejo que cubre la pared frente a mi cama.
Me incorporé como pude y me quedé mirándole un rato esperando a que nuestras miradas se cruzaran e intentar hallar una explicación, pero como el tiempo iba pasando, me decidí a preguntar un simple: – ¿me explicas qué haces? Frenó en seco y me miró como te miran los perritos que han mordido el sofá y saben que les vas a reñir y solo respondió: – ¿no te gusta? Es mi especialidad. Le dije claramente que no. Que no me gustaba. Que me gustaría más si los lametones me los estuviera dando 40 cms más arriba que es donde llevaba un rato esperándolos, pero que en las rodillas, pues como que no me estaba haciendo sentir nada.

Y ahí es donde la charla se vuelve turbia. Se incorporó de rodillas y hasta le cambió la cara. Me dijo, con un tono suave, eso sí, que a él lo de chupar el coño le daba un asco atroz. Que no lo soportaba. Y que le ponía muchísimo comerse las rodillas. Que todas sus parejas anteriores llegaban al éxtasis cada vez que él hacía esa práctica. Y que si no me gustaba igual es que la que tenía el problema era yo porque estaba demostrado que las rodillas eran más sensibles que el mismísimo parrús.
No sé por qué no me dio ni por reír. Me senté al borde de la cama y le dije que o mis rodillas estaba mal hechas o mi coño demasiado bien porque sensible es un ratito lindo y que podía asegurarle que tenía el toto bastante más limpio que las rodillas, porque me lo había lavado hacía apenas unos minutos y jamás recordaba haberme lavado las rodillas, a menos de forma consciente, más allá del agua que me chorreaba al ducharme. Y ahí sí que ya el tono le cambió.
Se levantó, y empezó a vestirse mientras me decía que no entendía cómo alguien podía querer que le chuparan el sitio por donde hace pis y que encima estaba tan cerca del mismísimo culo. Que era muy cerrada de mente y no contento con eso, remató con un: – ¡soltera y con cuarenta! ¡¡Ahora lo entiendo todo!!

Y ahí me quedé yo, viéndole salir, con los zapatos aun sin abrochar, enfadadísimo, dejándome a mí ahí, desnuda, alucinada y con las rodillas más babeadas de lo que creo que las volveré a tener en toda mi vida. Así que ya sabéis amigas, para la próxima, por si acaso, checo, checo y … ¡¡limpiaros las rodillas!!
Inés Rodríguez





