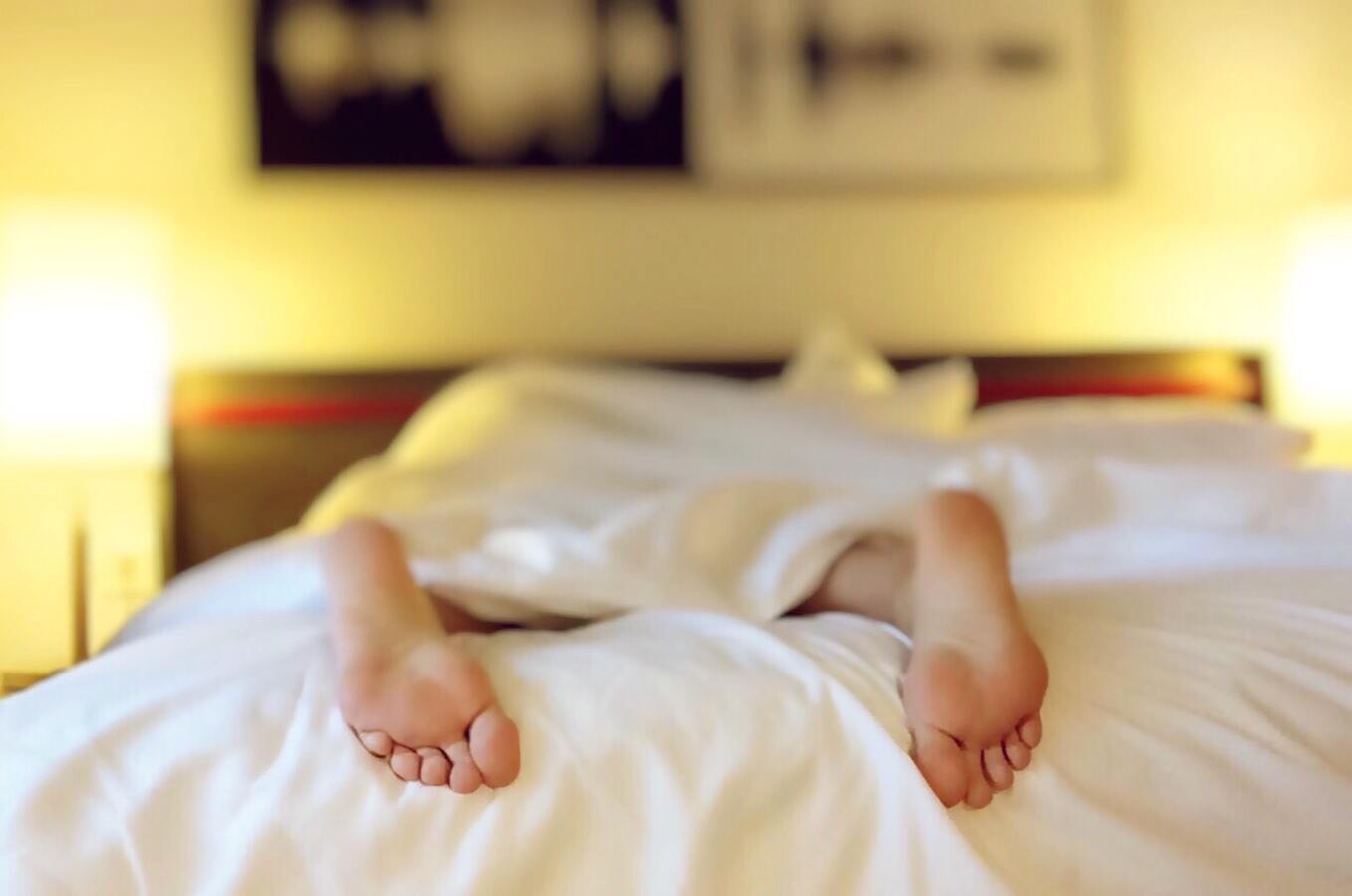Era una noche invernal, fría, muy fría. El aire cortaba la piel, por lo que apetecía buscar refugio. La humedad de la costa calaba hasta los huesos. Había hecho varias horas de tren para llegar hasta allí y no tenía muy claro por qué. Quién me mandaría…
Angelo (cambiémosle el nombre) era un italiano al que había conocido por internet hacía mucho tiempo. Me recogió en su cochazo —un deportivo negro, aunque a mí esto de los coches me daba bastante igual —y, tal como se bajó, comentó que había comprado preservativos, mientras alzaba una ceja. «Qué directo», pensé, seguido de un «bueno, al menos, si llega a pasar algo, ya sé que no tendré que andar peleando».
Dimos un pequeño paseo a pie, quería enseñarme varios escaparates con coches deportivos de alta gama en exposición. ¿Qué he dicho antes? Pues eso, yo y los coches… pero bueno, íbamos a aguantar el tipo lo mejor que pudiéramos, esperando que saliera esa parte de él con la que yo había congeniado durante los últimos meses.

Me dijo que me iba a llevar a un restaurante que me iba a gustar mucho. Me dejé guiar y acabamos en un local de comida típica española. Uno de ésos que, aunque no terminas de comprender el orden y sentido de la carta, no deja de tener cosas muy ricas. Me quedé con las ganas de comerme una buena pasta o algo más de la zona —estábamos en la costa italiana—, pero agradecí el detalle. Sabía que era un enamorado de España.
Le brillaban los ojos ya desde antes de empezar la cena. Quizá sería la vela que nos habían encendido, pero mi subconsciente le buscó un motivo más romántico. Angelo pidió una cena abundante, demasiado, donde no faltó el marisco y una gran jarra de sangría. La mesa se llenó de manjares preparados para ser saboreados con fruición. Yo en ese momento pensé en mi escasez de recursos económicos y se me chamuscó el cerebro.

Tomamos nuestros respectivos cubiertos y, justo antes de probar el primer bocado, quiso servirme una copa de sangría.
—No, gracias. Prefiero agua, no bebo —su cara fue un poema; se quedó entre perplejo e incrédulo.
—¿Cómo?, ¿cómo que no bebes? Es broma ¿no?
—No, soy abstemia— confirmé, ante su mirada asustada.
—Pero… las españolas bebéis mucho, sobre todo sangría… —no sabía dónde meterse.
—Bueno, yo no —volví a comentar, algo confusa por su inesperada reacción.
Se hizo el silencio por unos instantes. Decidió entonces empezar a beberse la jarra de sangría él solito, mientras yo le daba al agua. Se veía visiblemente perturbado, aquello no entraba en sus planes y no sabía bien cómo encajarlo. ¿Por qué le resultaría tan problemático que yo no bebiera?
Cayó una copa tras otra, total, la sangría ya estaba en la mesa. Mientras yo me mantenía completamente serena, sus sentidos estaban cada vez más tomados por el alcohol. Pasó de achispado a ebrio en el transcurso de una hora. O a mamado perdido, que dirían en mi tierra.

Más tarde, llegada la hora de la verdad, por más que intentó redirigir la noche, no pudo siquiera tratar de seducirme. El etanol hizo su efecto más devastador y lo dejó en los brazos de Morfeo rápidamente, cual angelito. Durante la madrugada, lo intentó un par de veces más, pero no se le levantaba a más de media asta y con esfuerzo. Me fui al día siguiente y jamás tocamos el tema, menos aún de lo que el tema me tocó a mí.
Seguramente aprendió, aquella noche, que querer emborrachar a las damas nunca es buena idea.