Érase una vez, hace mucho tiempo (espero que al menos el suficiente como para que el delito haya prescrito) existía en un no tan lejano reino una jovencita que, a pesar de nunca antes haber sido amiga de lo ajeno, acabó haciendo del hurto habitual su modo de vida. Y esa dulce e inocente doncella, proyecto de cleptómana en potencia, señoras y señores, era yo.
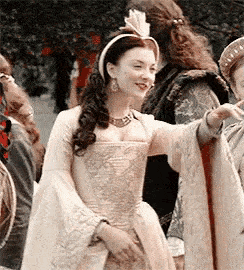
Estaba en la universidad y mi economía lógicamente era bastante limitada, así que solía sacarme un dinerillo en trabajos esporádicos que me permitían compatibilizar con mis estudios. Y uno de ellos fue el mejor de toda mi vida: una potente campaña de publicidad en uno de los centros comerciales de la ciudad y con un equipo compuesto por mis propios amigos de la uni, pues al enterarnos, fuimos en bandada y nos habían cogido a todos.
Imaginad. Ese trabajo se convirtió en una fiesta diaria y un sueño hecho realidad: ahí éramos prácticamente una familia, había un ambiente inmejorable y, como los horarios de trabajo nos dejaban muchos ratos muertos entre una sesión y la siguiente, al final pasábamos casi más tiempo en la cervecería del centro comercial que en el curro en sí.

Llegó un día en que hasta las birras se nos quedaron cortas y comenzamos a aburrirnos. Y en alguno de esos descansos, empezamos a entrar también al centro comercial y aprovechar para hacer compras pendientes, o mirar por mirar para hacer tiempo. Ahí es cuando empezó nuestra perdición.
Os juro que no fui la primera en robar del grupo. Fue una de las compañeras, apareciendo un día con un gorrito de lana monísimo que se había echado al bolso y no había pitado al salir por las barreras de seguridad. Y qué bonica era esa prenda, por favor. Así que mi amiga y yo en seguida entramos al local decididas a proceder igual que nuestra compañera debido al precio desorbitado del artículo, no porque nuestra inconsciencia de juventud tuviera nada que ver, ¿eh?
Y con el corazón a mil, salimos de allí a toda prisa (por dentro) pero disimulando calma (por fuera) con los gorritos mangados dentro de nuestros bolsos…
El posterior subidón al comprobar que tampoco nos habían pillado fue espectacular.

A partir de ese momento, no hubo marcha atrás. Todos en el grupo lo hacíamos de vez en cuando, nos enseñábamos los trucos que íbamos descubriendo para saber qué artículos pitarían y cuáles no. No los voy a contar aquí porque no estoy orgullosa de esta historia y obviamente no quiero que sigáis mi ejemplo, pero sabed que realmente nos convertimos en unos maestros del hurto, sobre todo esta última amiga y yo, la inocente damisela del cuento.
Terminó el mes de campaña laboral y todos despedimos el centro comercial, nuestro castillo, entre lágrimas. Había sido un trabajo perfecto: juntos, sin apenas control ni supervisión, pasando media jornada en el bar y viviendo muchas otras aventuras que ahora no vienen al caso.
Pasaron los meses y durante este tiempo continué robando de forma habitual, ya no en el mismo sitio y quizás no con tanta frecuencia, pero de vez en cuando entraba en alguno de los grandes establecimientos de la ciudad y me llevaba algún «caprichito».
A estas alturas, ya me había hecho con un arsenal de libros, CDs, material escolar, ropa y maquillaje, no solo para mí sino también para regalar alegremente a quien ese día se me ocurriese.
Nunca me pillaban y la sensación de poder y de satisfacción era descomunal, como una droga que me empujaba a adquirir artículos innecesarios continuamente por el mero hecho de volver a sentir esa adrenalina por el cuerpo.

Hasta que me cogieron con las manos en la masa, porque sí, amigas (y, por favor, que se os grabe en la mente como moraleja): al final, si sigues (y por muy lista que te creas), te cogerán.
Era un mes especial en el que se me juntaban varias celebraciones de personas importantes para mí (el de mi propia madre sin ir más lejos). Y, a pesar de mi poca capacidad monetaria, había decidido que ese año todos ellos iban a tener un buen regalo por mi parte. Así que la raterita Caperucita preparó el espacio en su cestita y acudió, como un día más, de nuevo a los grandes almacenes.

Anduve durante horas por las diferentes secciones del centro como una compradora cualquiera, viendo y seleccionando los artículos a adquirir para cada una de mis personas queridas.
Pero llegó un momento en que no me quedaba suficiente espacio en el bolso y, con todo mi morro y esa falsa seguridad que te da sentirte una experta en algo, acabé cogiendo un par de bolsas de los mostradores en los que no había nadie, metiendo allí la “compra” directamente a partir de entonces y moviéndome de una estancia a otra como si todo ello lo hubiera pagado en su sitio correspondiente.
Después de unas cuantas horas y con la satisfacción de haber recopilado lo suficiente para sorprender a todos, salí cargada con unas bolsas llenas a reventar en cada una de mis manos.

Era la primera vez que había llegado a tanto y mi placer aumentó hasta el infinito al cruzar la puerta hacia la calle principal y ser consciente de que, una vez más, nada había pasado.
Yo soy muy refranera y hay uno que viene pintado para la ocasión: “la avaricia rompe el saco”. Y eso es lo que me pasó a mí ese día…
Caminaba ya hacia casa, contenta, cuando pasé por delante de otra extensión del mismo comercio, más pequeñita, en la que ya anteriormente había hecho de las mías. Y había tantas cosas chulis en el escaparate… Ay, algunas me gustaban tanto…
¡Por cierto, no había cogido absolutamente nada para mí, ahora que me daba cuenta! Ah, eso no podía ser, así que entré (os recuerdo: con dos bolsas a reventar del mismo establecimiento).
Y al rato de estar seleccionando qué más sisar y guardando, pues ya estaría. Me dispuse a salir.

Nada pitó, una vez más, en la barrera, pero me encontré cara a cara con un vigilante de seguridad que me invitó a acompañarle a un pequeño despacho. Allí, entre él y otro compañero, vaciaron mis bolsas y se quedaron atónitos ante la cantidad de cosas que tenían ante sus ojos.
Muerta de vergüenza, acabé improvisando una historia estúpida para justificarme: es que era una estudiante de Psicología y había querido experimentar la sensación de una cleptómana como parte de un trabajo de investigación.
No se me ocurrió ninguna tontería mejor de tantos nervios. Y no sé si fue por lo patético de la situación o por lo agobiada que me vieron, pero milagrosamente me tomaron los datos y me dejaron marchar, previa requisación de toda la mercancía, claro.

Las protagonistas de los cuentos siempre acaban teniendo suerte y ahí quedó todo, para mi sorpresa (pues ya me imaginaba entre rejas por los restos de mi vida y rateando patéticamente los objetos de las otras presas): no llamaron a la policía ni recibí una triste multa (hasta fui seleccionada, tiempo más tarde, para trabajar en uno de sus departamentos, y nunca pareció quedar constancia de mi delito).
Por si os queda alguna duda, ya os confirmo que ahí acabó esa época de locura. Y que a Caperucita le impactó tanto el encontronazo con el lobo que le sirvió de buen escarmiento y aquí la menda ya nunca volvió a sentir el deseo o la tentación de volver a las andadas.
La raterita Caperucita jamás volvió a llevarse absolutamente nada que no fuera a pagar y paseó tranquila por las tiendas a partir de entonces.
Os prometo que de esa forma le sentaron mejor las perdices.





