[Texto reescrito por una colaboradora a partir de un testimonio real]
Va siendo hora de que revisemos el tema de las culpas y que dejemos de atribuir sentimientos universales a determinados procesos de la vida. La muerte de alguien generará tristeza en la mayoría de los casos, pero no siempre. Y el duelo, si es que se da, no tiene que ser tan traumático.
También habría que revisar esa máxima de que la familia es lo más importante, y que tiene que estar en tu círculo íntimo. Sé que muchas estaréis de acuerdo en que no es así, porque habréis tenido relaciones tormentosas con padres, madres, hermanos/as, etc. Pero no sabéis la de veces que yo he tenido que escuchar: “¡Es tu padre!”. El parentesco como justificación de todo y como modo de recordarme cómo se espera que me sienta y actúe con respecto a alguien.
El manual del anti-padre
Mi padre no era buena persona. Me ha costado mucho liberarme de la culpa al decir esto, porque siempre había alguien que me recriminaba que hablara así de un ser “querido” tan cercano. Él era un hombre rudo y muy básico, como tantos otros de su generación, pero, además, tenía mala baba.
Era de ideas claras: se casan hombres y mujeres, un tío que no trabaja no vale para nada y una mujer que anda con muchos es una puta. Una manera de pensar y de ser en la que, lamentablemente, nos hemos criado muchas personas de este país.
Cuando tienes esas ideas y no te tomas la molestia de plantearte otra cosa, cualquiera que se salga del molde será el blanco de tu ira. Mi madre tenía problemas mentales que él no entendía, así que la consideraba débil. Y así se lo recordó hasta el último de sus días. La llamaba “vaga” o “floja” día sí, día también.
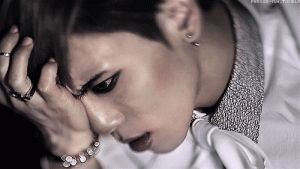
A mí hermano le costaba relacionarse con los demás, era más bien retraído y un poco raro para que todos los que se consideran “normales” en su entorno. Escuchaba música diferente, tenía inquietudes diferentes y le costaba adaptarse a los trabajos nuevos. Para mi padre, él tampoco valía para nada, y también se lo recordó siempre que pudo.
Yo era la menor de mi casa, bastante más joven que mi hermana mediana, así que pertenecía a otra generación. Fui joven en los 90 y yo lo que quería era salir, bailar y reír mucho. Tuve varios “novietes”, y eso no encajaba en los cánones de mi padre. Así que, para él, yo era la puta. Me estuvo golpeando con zapatos o lo que tuviera a mano hasta pasados los 20 años.
Con la única que se llevaba bien era con mi hermana, la mediana. Ella se casó con su primer novio, después de muchos años de relación. Se fue a vivir con él tras el paso de rigor por el altar. A los dos años, tuvieron a su primera hija y, un par de años después, al niño. Mi cuñado y ella trabajan y tienen una vida convencional normal, así que, para mi padre, era un modelo intachable de conducta.
Descansó él, descansamos todos
Nunca me atreví a terminar de romper lazos con mi padre. Supongo que no lo hacía por ese concepto de familia y de afectos que ya digo que hay que revisar, para que a nadie más le cueste la salud mental.
También lo hacía por mi hermana. Ella siempre ha entendido mi distanciamiento de él, porque sabe todo lo que he pasado. Pero también tiene muy asumida la idea de que tenemos que cuidar de nuestros mayores, aunque sea por lástima, más aún siendo mujeres. Si yo no lo hacía, ella se cargaba aún más y yo sentía la culpa de eludir responsabilidades, así que no me terminé de desentender.
Tuvo mil oportunidades de hacerlo, pero jamás reconoció haber sido demasiado estricto y duro con mi madre, con mi hermano y conmigo. Era incapaz de verlo, él solo creía que cumplía su función de educar. En parte, no le culpo. Fue lo que le inculcaron. Quizás a mí me hubiera dado algo de paz saber que se arrepentía de algunas cosas, pero no.

No solo no pidió perdón por nada, sino que, como tenía muy bien aprendidos los roles de género y el concepto de deber familiar, nos estuvo machacando hasta el final. Nos exigía que lo acompañáramos a donde hiciera falta y que le echáramos una mano con la casa, porque él cayó enfermo y era cada vez más dependiente. Cuando había discusiones, recurría a las mismas viejas palabras hirientes, que dejaban claro lo que pensaba de nosotros.
El día que murió, yo respiré aliviada. Se acabaron las exigencias, los malos gestos, las humillaciones y las ofensas. Se acabaron las críticas destructivas por no ajustarme a cómo él entendía que yo tenía que ser, y se acabaron los intentos de sometimiento.
Me acordé muchas veces de mi madre, que murió 10 años antes. Lo feliz que hubiera sido con alguien que hubiera entendido lo que le pasaba y se hubiera mostrado dispuesto a ayudarla, desde el amor. O sola, pero no con alguien que la machacara de ese modo e hiciera sufrir así a sus hijos. No se lo perdono, y está bien estando muerto.





