Fue mi mejor amiga la que hizo que volviera a creer que valía más de lo que aquel gilipollas me había hecho creer. Compartí con ella mucho más de lo que nunca creí posible. Soportó mis locuras, mis malos días, mis caídas y mis idas y venidas. Siempre me dijo que yo era la fuerte de las dos y, aunque nunca le llevé la contraria, estaba segura de que no era así. La había visto superar cientos de batallas y recuperarse de golpes en los que posé mis labios más deh una vez con la intención de que sanaran lo antes posible.
Me sentí la mujer más estúpida del mundo el día en el que me fijé en su sonrisa y no pude apartar la vista de los hoyuelos que se le formaban en las mejillas. El sonido de su risa me parecía la música más placentera del mundo pero me equivoqué. En ese momento no era consciente de mi error y no lo fui hasta que escuché sus gemidos dentro de aquel castillo hinchable.
Habíamos pasado lo que consideraba que era la tarde más divertida de aquel asqueroso verano. Odiaba el calor con toda mi alma pero cambié de opinión en cuanto vi la primera gota de sudor recorrer su cuello y romper contra aquel escandaloso canalillo. No sé si se dio cuenta de que tuve que tragar saliva varias veces, apartar la vista de ella y fijarla en los niños que saltaban dentro de un minúsculo castillo hinchable de color amarillo que estaba a escasos metros.
Las horas siguientes se me hicieron eternas a pesar de estar con ella y solo podía pensar en que la humedad que notaba en mi entrepierna no se debía a los casi cuarenta grados que habíamos soportado.
Muchas veces he escuchado que la luna llena tiene influencia sobre la forma de comportarse de las personas y jamás me había parado a pensar en que fuese cierto hasta aquella noche en la que, sin saber cómo, comenzamos a besarnos en el portal de mi edificio. Su lengua se comportaba de forma demasiado tímida para las ganas que le tenía en aquel momento y, tras echar un vistazo rápido a lo lejos, decidí llevarla de la mano hasta el castillo hinchable que ahora se encontraba desierto. Tuvimos que correr como niñas entre las otras atracciones intentando que el segurata no nos viera y nos metimos sin pensarlo demasiado hasta quedar muy juntas sobre aquella colchoneta.
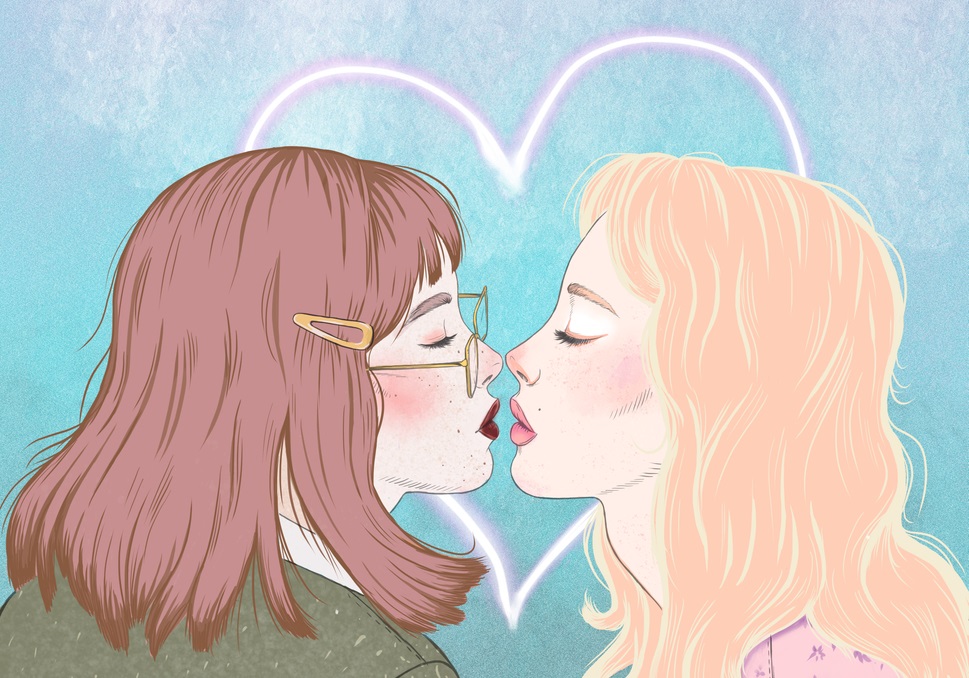
Nos miramos a los ojos brevemente y se mordió el labio por puro nerviosismo. Le sonreí a pesar de que lo que se me pasaba por la cabeza era tirar de ella y acercarla un poco más a mí. Para mi sorpresa fue ella la que se puso a escasos centímetros y fue entonces cuando ya no pude controlarme. El color de su piel bajo la luz de la luna, el olor de su pelo y su voz susurrando mi nombre hicieron que enloqueciera. La besé como si se me fuera la vida en ello y busqué que su lengua se uniera al juego. Metí mi mano por debajo de su vestido y mi corazón se aceleró al notar que llevaba aquellas bragas de encaje que, algún día entre tontería y tontería, le dije que me ponían. Me incorporé un poco para deshacerme de mi camiseta y de mi ropa interior pero no quise quitarme la falda porque sabía que le gustaba vérmela puesta.
Pude notar el nerviosismo en cada poro de su piel y en cómo su pecho subía y bajaba sin descanso pero decidí no volver a tocarla hasta que ella misma me lo suplicara en un hilo de voz. Rocé sus piernas suavemente con mis dedos y comencé con el recorrido que había soñado hacer millones de veces mientras pensaba en ella en la ducha. Mi respiración se hizo más pesada y el escalofrío que nos invadió a ambas nos hizo soltar una risita nerviosa cuando me deshice de aquellas bragas de encaje blancas. Posé mi mano en su muslo durante unos segundos mientras me tumbaba sobre ella y retiraba su pelo como podía para lamer su cuello. Aquel gemido me puso más cachonda de lo que esperaba y mi mano llegó por fin a tocar su entrepierna, húmeda y caliente.
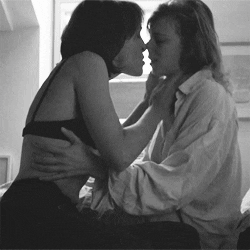
Nuestros cuerpos ardían a pesar de que se había levantado una brisa fresca durante las primeras horas de la madrugada y resbalábamos la una sobre la otra por el sudor. Ya no nos importaba que aquel hombre con porra y pistola nos pillara desnudas, ya no teníamos ningún otro pensamiento que el simple hecho de seguir tocándonos con ansias mientras nuestros pezones se rozaban y se ponían cada vez más duros con cada lametón que recibían. No pude evitar gemir cuando su lengua comenzó a rodear mi aureola y dos de sus dedos buscaban con frenesí meterse dentro de mí. Me recostó sobre la colchoneta, subió poco a poco mi falda mientras se relamía y humedecía los labios y me miraba desafiante. No tuve ninguna duda en que, aunque parecía que aquel juego lo había comenzado yo, era ella la que lo tenía todo especialmente planeado y se estaba saliendo con la suya. Su mirada inocente y el temblor de sus manos habían desaparecido por completo y era yo la que había comenzado a ponerse nerviosa. Los ruidos de nuestra piel contra la colchoneta y el de la brisa levantando un pedazo de tela que chocó contra el castillo, me puso la piel de gallina. Ella aprovechó el momento en el que desvié la mirada hacia la calle para perderse en mi entrepierna y fue mi gemido el que se escuchó a los cuatro vientos cuando rozó mi clítoris con sus dientes.
En un acto reflejo, mis manos fueron a parar sobre su cabeza y el movimiento de su lengua explorando cada uno de mis puntos débiles se volvió más intenso. No pude evitar gemir más alto cuando la sentí juguetear dentro de mí y rápidamente, abrió mis piernas de par de par, se recostó sobre mí y, mientras me tapaba la boca con una mano, la otra se encargaba de buscar mi punto G bajo la falda. Me susurró al oído el tiempo que llevaba soñando con aquel momento y, otro escalofrío recorrió mi columna obligándome a arquear la espalda y notar de nuevo sus pechos contra los míos.
La agarré del pelo y tiré de ella en búsqueda de sus labios, no la besé, mordí su labio inferior y suspiré como si la vida se me estuviese escapando. Me fui incorporando poco a poco sin dejar de besarla y terminé de quitarle aquel vestido que tanto me gustaba. Las cosas se habían salido de control, todavía estábamos a tiempo de parar e irnos a dormir a nuestras casas para levantarnos al día siguiente con el dolor propio de una resaca pero ya no considerábamos que esa opción fuera válida.
Cuando por fin pudimos contemplarnos desnudas sentadas en aquella colchoneta chirriante con la luz de la luna llena de nuestra parte, supimos que nuestra amistad había sido la excusa perfecta para acabar follando como hienas dentro de aquel castillo sin puertas. Nos aproximamos tanto como pudimos hasta que ni el aire fuese capaz de interponerse entre nosotras. Sus manos estaban ocupadas en mis tetas y las mías aferradas a sus nalgas con el único objetivo de que nuestros clítoris no necesitaran de ninguna mano para llegar a acariciarse. El masajeo constante entre ellos hizo que gimoteáramos sin separar nuestros labios y, de vez en cuando, las lenguas buscaban el espacio suficiente para lamernos la única zona que teníamos a nuestro alcance. El sonido de unas pisadas aproximándose aumentó el morbo que sentíamos en aquel instante y nuestros orgasmos quedaron encubiertos por el ruido de la gravilla bajo las ruedas del cuatro por cuatro que pasó en aquel momento justo a nuestro lado.




