En el verano de 1995 los vecinos de la casa de al lado alquilaron el apartamento del bajo a una familia que iba a estar allí de mediados de junio a septiembre. Eran una pareja y sus tres hijos varones. Los vi el día que llegaron cuando yo volvía de comprar el pan y ellos estaban bajando maletas del coche. Dos de los chicos eran mayores, pero el más joven de los tres parecía más o menos de mi edad.
Cruzamos las miradas y… a mí no me hizo falta más.
Sentí el calor en las mejillas, aparté los ojos de los suyos y apuré el paso para entrar en mi casa.

¿Recordáis la intensidad con la que se vive hasta la cosa más insignificante en la adolescencia? ¿Cómo el chico que te gustaba podía ocupar cada uno de tus pensamientos durante las 24 horas del día? Así estaba yo.
El destino quiso, además, que el chaval se hiciese colega del hijo de sus caseros, amigo mío y líder de nuestra pandilla. De forma que en cuestión de horas me vi ‘obligada’ a compartir amigos, espacio y tiempo con el niño que me encogía el estómago y me volvía loco el corazón.
Pronto la tensión pavera no resuelta fue más que evidente entre nosotros y empezamos con el típico cortejo niñato ancestral consistente en fingir que no teníamos nada que ver y en insultarnos y burlarnos del otro constantemente.
Él me llamaba pija.
Yo le llamaba jicho.
La tarde del 23 de junio nos juntamos todos para recoger madera por ahí y reunirla en un solar vacío cerca de nuestras casas en el que montamos una buena hoguera de San Juan.
Yo me había puesto lo primero que encontré, you know… unas bragas vaqueras unos shorts vaqueros, unas botas camperas y un top cortito negro que tenía unas manos estampadas en el pecho y donde se leía ‘don’t touch’. Elegante, sencilla y discreta que era una.
Total, que como no estaba yo para arañarme toda ni para hacer grandes caminatas, la verdad es que me la rasqué bastante y prácticamente solo me encargué de acercar un tocón grande que llevé a patadas por una cuesta abajo. El Jicho se pasó la tarde metiéndose conmigo y llamándome pija, vaga y señoritinga. Se lo había puesto a huevo.
Antes de anochecer uno de los chavales me llevó a un lugar discreto y me dijo: ‘A Javi le gustas y quiere salir contigo. ¿Tú quieres salir con él?’
Y yo, toda roja y balbuceante: ‘¿Qué? O sea ¿cómo? Pero, pero ¿eso te lo dijo él?’
Y mi amigo: ‘Sí, sí’.
Y yo: ‘Sí quiero. Quiero decir, dile que sí’.
Ese chico fue el primero en rodearme la cintura, sentados en la cancha con los colegas. Fue mi primer beso, un pico apresurado para que no nos viera nadie. Fue mi primer TODO.

En septiembre, unos días antes de tener que dejar la casa, me confesó que había planeado que yo fuese su rollito de verano y ya, pero que, si yo también lo sentía así, quería seguir conmigo cuando llegara el otoño, el invierno, la primavera y vuelta a empezar. Mis sofisticados crop tops tenían tirón para eso y más, chaval.
Así que seguimos juntos, viéndonos los fines de semana.
Y seguimos juntos cuando, por el trabajo de su padre, toda la familia se mudó a más de 600km.
Y seguimos juntos, mientras nos íbamos haciendo mayores.
Mientras salíamos con nuestros amigos y veíamos como cada fin de semana se enrollaban con unos y con otros y casi nadie se ataba con nadie. O no por mucho tiempo, al menos.
Seguimos juntos, escribiéndonos cartas, hablando horas y horas por teléfono. Enviando mensajitos e emails cuando Internet llegó a nuestras vidas.
Sobrevivimos juntos a la adolescencia y las presiones sociales porque nunca quisimos renunciar a lo que teníamos, aunque nos viésemos solo durante las vacaciones escolares y algunos fines de semana sueltos a lo largo del año.
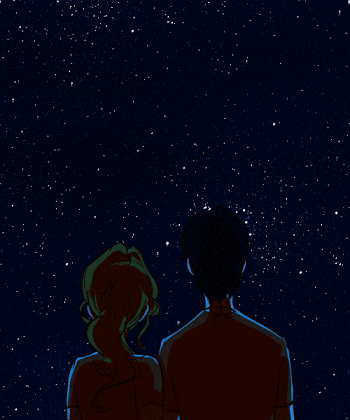
Nos hicimos adultos juntos. Nos formamos juntos. Establecimos nuestros objetivos vitales juntos.
Vimos a nuestros amigos tener rollos, relaciones cortas, largas, romper, sufrir, enamorarse de nuevo… siempre desde la barrera.
Planificamos su vuelta a nuestra provincia y no tardamos en casarnos, aunque teníamos poco más de veinte años.
Disfrutamos de la vida en pareja durante más de una década y, pasados los treinta, fuimos padres.
La llegada de los hijos hizo tambalear nuestros sólidos cimientos, pero ahora creo poder decir que también lo hemos superado.
Porque quizá no seamos la pareja perfecta, pero unidos obtenemos lo mejor de cada uno.
Solo he besado a un chico en toda mi vida, pero llevo haciéndolo 26 años y nunca me he arrepentido de no haber probado otros labios. Jamás me vi tentada a hacerlo ni me he preguntado cómo sería.
¿Qué necesidad hay si con él siempre lo he tenido todo?
Si me quiere, me respeta y conoce cada poro de mi piel y cada uno de mis pensamientos solo con mirarme a los ojos.
No puedo saber qué será de nosotros en el futuro, pero sí sé que deseo llegar al final a su lado, agradecida por haberlo encontrado tan pronto y feliz y orgullosa de haber pasado prácticamente toda mi vida junto a él.






