No estábamos bien, es verdad, pero me igualmente me quedé en shock cuando el que había sido mi pareja por los últimos trece años me dijo que no aguantaba más y que se quería separar. Por lo visto, ya no me soportaba (usó ese verbo concreto). Estaba harto de mí, de mi forma de ser y del bucle en el que había entrado desde hacía unos meses. El fallecimiento repentino de mi madre y el despido de la empresa en la que llevaba trabajando toda mi vida laboral no eran excusa para mi actitud. Me había dado un tiempo de margen, pero ya había pasado medio año y tenía que haber empezado a levantar cabeza… me dijo. Dijo también que lo que pasaba era que me había acomodado. Que era más fácil hacerme la triste y quedarme en casa a la sopa boba, que levantarme, esforzarme en estar bien y salir a buscar un trabajo decente. Pues vale.
Bueno, ahora puedo decir pues vale. Aquella tarde me puse histérica y le llamé de todo. Porque estaba flipando en colores y por la imagen que se había formado de mí. Que no estoy en mi mejor momento, pero tampoco soy como me pintó en toda mi cara. Estoy mal, me cuesta estar alegre y lo estoy pasando mal. Pero no vivo llorando en un sofá. Trabajo a media jornada porque es lo que me ha salido hasta ahora, y no he dejado de buscar otro trabajo en ningún momento.
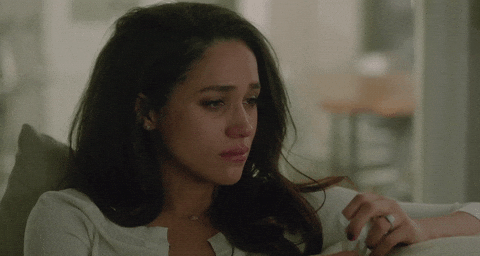
En cualquier caso, da igual. Él ya había decidido que lo nuestro se había acabado. Me tenía cariño, pero ya no sentía nada más por mí. Cogió sus cosas y se fue a casa de sus padres mientras buscaba un piso y llegábamos a acuerdos sobre nuestra hija de 10 años. En cuestión de unos días estábamos oficialmente separados y compartiendo custodia. Yo estaba desolada, pero no podía hacer nada más que adaptarme y continuar adelante. Si ya no me quería, no le podía obligar, no podía enfadarme porque se le hubiera acabado el amor.
Ahora bien, lo que sí me cabreó fue que, exactamente cuatro semanas y tres días después de decirme que ya no me soportaba, mi ex se fue a vivir con una mujer. De repente tenía nueva novia. Un flechazo, le dijo a la niña. Ya. Seguro.
En fin, no quiero entrar en detalles sobre lo poco creíble que eso resulta. El caso es que mi hija, que vive una semana conmigo, una con él y su nueva pareja, ha cambiado muchísimo su actitud hacia mí.

Me rehúye, está más huraña, no quiere hacer cosas juntas. Me acusa de ser aburrida y triste. Me dice que su padre siempre está contento, que con ellos se divierte más que conmigo. Que la semana que está en mi casa es un rollo porque yo soy un rollo. Porque yo no la llevo al club (uno del que la pareja de su padre es socia), ni a hacerse la manicura ni al cine. Y es verdad, claro, pero es que mi capacidad económica actual es la justa para que no le falte la comida.
Me hace sentir fatal, aunque, por otro lado, sé que no puedo ceder. Es solo una niña y ella también lo está pasando mal, también tiene que adaptarse al nuevo estatus de la familia ahora que se ha dividido en dos. Así que trato de ponerme en su lugar, de ignorar el daño que me hacen sus comentarios y actitud, y de poner buena cara y conseguir que esté lo mejor posible sin acceder tampoco a caprichos. Lo cual es tremendamente complicado.
Mientras tanto, intento lidiar con su padre y espero conseguir que deje de malmeter y manipular a nuestra hija. Que ya bastante tengo yo con lo mío y la niña con todo lo que le está tocando asimilar de golpe y porrazo.
Anónimo
Envíanos tus vivencias a [email protected]





