Una cosa es ser romántico y la otra es provocar diabetes.
Rompí hace poco de una relación que terminó siendo bastante tortuosa y lo que menos necesito en estos momentos es que me bajen la luna.
Estoy en aplicaciones para conocer gente porque quiero tener amigos, salir por ahí a tomar algo y disfrutar de mi independencia.
Mis amigas dicen que, a mi edad, que por cierto tengo 33, debería buscar ya alguien para sentar la cabeza, pero tengo claro que prefiero quedarme de pie y aprender a estar sola.
No voy a entrar en detalles ni sobre mi relación anterior ni sobre la ruptura, porque son cosas que ahora no vienen al caso, pero la historia que paso a narrar me pasó hace nada.
Resulta que empecé a hablar con un chico en Tinder. Gustos al dispares entre nosotros, profesiones en extremos opuestos y vivencias que no tenían nada que ver, pero me cayó de maravilla. Es más, me parecía tan interesante llevarme bien con una persona con la que tenía tan poco en común que pensé que podría ser el inicio de una gran amistad.

Después de llevar un par de semanas conociéndonos a través de la red, él propuso de ir a tomar algo y dije que sí.
Como no me parecía una cita, fui sin maquillar, con deportivas y pensando que la intención de la tarde era quejarme de la vida, despotricar de tonterías y arreglar el mundo con unas cervezas.
Cuando estaba llegando a la plaza donde habíamos quedado, vi a lo lejos a un tío con corbata, camiseta remangada y un ramo de flores. Pensé que menudo panoli estaba ahí esperando y resultó ser mi panoli…

A él le sorprendió verme “tan sport”, pero me dijo varias veces que estaba muy guapa. La verdad que el muchacho mentía bien.
Fuimos a hacernos esas cervezas que yo tanto esperaba y la verdad es que bebí de más porque la conversación fue casi inexistente. Viendo el percal, le dije que mejor que iba para casa y otro día quedaríamos para tomar otra, pero él insistió en que había reservado en el restaurante de un amigo suyo que me iba a encantar.
Fíjate el nivel de complicidad que teníamos que me llevó a un asador argentino aun sabiendo que soy vegana. Pues sí, ese era el nivel, una gota de agua y otra de aceite que no había manera de unir.
En el restaurante se soltó un poco más y ya hacía bromas. Comentaba que mi trabajo como profesora no debería ser nada fácil y yo no paraba de preguntarle por el suyo, porque nunca había conocido a un músico profesional.
La verdad que la cosa mejoró, pero cuando menos me lo esperaba, me cogió la mano y me soltó: “sé desde hace tiempo que eres la mujer con la que quiero envejecer y me encantaría que esto fuera a más porque, aunque es pronto, creo que te quiero”
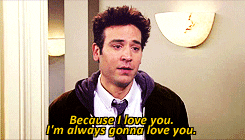
Blanca nuclear me quedé porque no había habido ni un beso y se notaba a la legua que seguía allí porque me había suplicado, porque yo me habría ido a mi casa horas antes a rascarle la panza al gato y ver series mientras comía helado.
¿Tan desesperado estaba? ¿Tan vulnerable me vio que pensó que podría caer en sus brazos? ¿No se percató desde el minuto 0 que éramos totalmente dispares?
Le fui sincera y le dije lo mejor que pude que me parecía todo precipitado y que yo no estaba preparada para querer a nadie más que no fuera yo. Él me soltó un discurso de que era un gran tío, de que valía la pena intentarlo y que no me iba a hacer muy feliz y bla, bla, bla.
Mi despedida fue total, solo me faltó de fondo alguna canción de Oasis para que ya hubiera sido apoteósico. Le di un beso en la frente, le dije que ya encontraría a una chica estupenda, pero que contase mi amistad, tiré un billete en la mesa y me fui.
Me resultó una situación rara, pero estoy orgullosa de mi decisión, porque seguro que por ahí está la chica perfecta con un paraguas amarillo para que este Ted Mosby le regale su trompa azul.






