Hace ya un par de años que el marido de mi vecina abrió un bar en el centro. Ellos llevaban muchos años trabajando en una fábrica en la que no estaban muy a gusto y Luis prometió que conseguiría salir de allí y que su mujer saliese también. Emprendió montando un negocio de hostelería. Según sus cálculos, en unos meses podría sacar incluso a su mujer de la fábrica y vivir cómodamente solo con el bar.
Así fue, en principio. Su local era bastante grande y tuvo una buena acogida, así que pronto necesitó ayuda. Las cosas iban muy bien, por lo que contrató a dos camareros en cada turno, una cocinera y dos ayudantes. Las cosas iban lo suficientemente bien como para que Ana dejase de trabajar y se centrasen en intentar tener descendencia. No tardó en llegar el embarazo y, más tarde, el niño mayor. Entonces Luis contrató a un chico de confianza para hacer las veces de encargado y poder pasar más tiempo con la familia.
Cuando el niño aún no se mantenía sentado, Ana volvió a quedarse embarazada, esta vez una niña. Luis estaba eufórico de felicidad, pero el bar no iba tan bien desde que él pasaba menos tiempo por allí.

Ana le recomendaba que pasase más tiempo al frente de su negocio. El encargado cobraba un dineral (lógico, por su responsabilidad y amplio horario), pero ese trabajo podría hacerlo él, lo haría mejor y se ahorraría el sueldo más grande.
Cuando la cocinera supo lo que cobraba aquel muchacho, entró en cólera. Ella era la que más tiempo llevaba en la empresa, había montado la carta de cero, se había tomado el proyecto como personal e invertía toda su energía allí cada día. Luis quiso cuidarla y que se sintiese cómoda, así que le subió el sueldo, asemejándolo bastante al del encargado.
El bar estaba muy bien situado y era el único de la zona pero, cuando la pequeña cumplió un año, abrieron dos bares más en el mismo barrio, uno en la misma acera. Uno tenía la cocina abierta todo el día, ofreciendo bocadillos y raciones a cualquier hora y el otro era un local temático donde podían reunirse los jóvenes de la zona a jugar a juegos de mesa que el propio local prestaba, hacían pequeñas reuniones y, más tarde, al caer la noche, cubatas baratos. Ambos locales eran una dura competencia y, como tal, la caja del bar de Luis se vio comprometida.
Los llenos a la hora del desayuno se acabaron cuando la pastelería de la esquina abrió una zona de mesas y puso una cafetera. La cocina apenas se encendía en todo el día y, por la noche nunca había tenido demasiado ambiente más allá de un par de grupos de cañas.
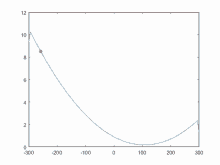
Ana insistía a su marido en que, o hacía una reforma y le daba un nuevo enfoque al local, o despedía a la cocina y se quedaba solamente con los cafés de la tarde y las cañas de las 8, que eran lo que lo estaban salvando del cierre. Pero Luis tenía un compromiso con su equipo y no quería prescindir de nada.
Yo pasé una tarde por delante y, no teniendo nada urgente que hacer, me paré a tomar un café y revisar el correo para aportar algo, aunque no soy mucho de andar en bares hoy en día. Allí estaba la cocinera, con el mando de la tele, configurando su cuenta de Netflix para ver una serie romántica. Detrás de ella un ayudante apoyado contra la pared con el móvil en la mano y el delantal blanco impoluto. Un camarero en la barra con un Kindle, leyendo sin ningún tipo de disimulo, y otro camarero por fuera, que fue quien me sirvió el café.
El encargado llegó a la media hora, cuando yo me levantaba. Discutieron discretamente sobre la actitud de los empleados, pero estos alegaban que no había nada más que hacer, que en dos horas andarían a mil, pero que en ese momento no tenían nada mejor que hacer. Les hubiese mandado hacer tareas de limpieza, pero la verdad que el local estaba realmente limpio.

Ese día vi a Ana en su casa, me llamó por si le quedaba con el mayor mientras llevaba a la pequeña a una revisión. Le dije, obviamente, que si y me quedé un rato esperando a que mi amiga volviese sin saber muy bien si debía decirle algo o no. Pero no lo pude evitar y, al segundo café que me hizo mientras me contaba cómo había ido la visita al pediatra, le dije que estaba preocupada por el bar de Luis. Ella se sonrió y negó con la cabeza. Quizá no estaba tan engañada como yo creía.
Ese día Ana me contó que debían dos meses de alquiler, que le estaba poniendo a la niña ropa de invierno de su hermano mayor y que la cosía ella para convertir sus prendas en ropa más acorde a la estación en la que estábamos porque sudaba demasiado. El bar llevaba varios meses desierto, pero Luis dice que el bar es como su hijo también y que no renunciará a él, pero se niega a hacer cambios y a despedir personal y hacerse cargo él; pero entonces empieza con la charla de que nunca se perdonaría haber dejado en la calle a un equipo tan bueno y tan trabajador por una mala racha, estaba convencido de que remontarían cuando la gente recuerde que su bar era el bar de moda.
Y así sigue mi vecina, arruinada, con dos niños muy pequeños mientras, su marido, paga casi el doble de las ganancias del bar en sueldos, porque le duele más el cargo de conciencia de dejar en el paro a un puñado de gente, siendo totalmente justificado, que el hecho de que su familia esté malviviendo.
Escrito por Luna Purple, basado en la historia de una seguidora.
(La autora puede o no compartir las opiniones y decisiones que toman las protagonistas).
Si tienes una historia interesante y quieres que Luna Purple te la ponga bonita, mándala a [email protected] o a [email protected]





