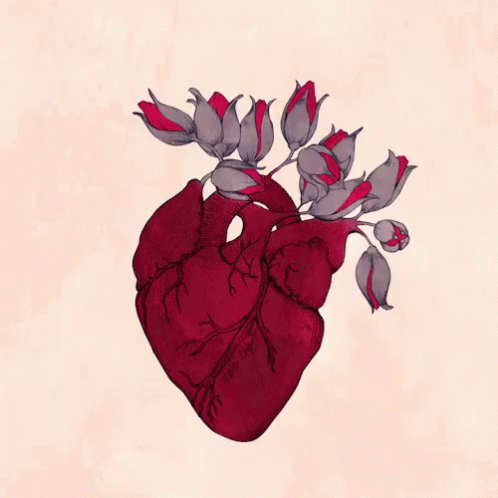De dentro de mi bolso no paraban de sonar campanillas regañándome por qué pasaban 10 minutos de la hora de quedada. Una flamenca y un guiño de ojos se disculpaban cuando la vida se fundió en negro.
Estaba ahí.
Sentado en una terraza al sol, con su polito azul, sus pantalones beige, su pelo despeinado, su barba de un par de semanas, sus ojos ocultos en unas gafas oscuras, nuevas, por cierto. Y en su muñeca el reloj que le regalé cuatros años atrás, para su cumpleaños.
Estaba ahí.
Gesticulaba con énfasis, poniéndole emoción a cada palabra, a cada frase. Sonreía y se llevaba las manos a la tripa en cada carcajada.
Estaba ahí.
Ajeno a mí. Ajeno a mi oscuridad.
Estaba ahí.
Después de un año.
Estaba ahí.
Él. Mi amor, mi novio. O mejor dicho, mi exnovio, que nunca mi examor.
Había intentado borrar todo rastro. Nuestras sus fotografías estaban en carpetas de carpetas de un pendrive guardado en una caja en casa de mis padres. Bloqueado de toda red social. Ningún recuerdo decoraba mi casa. Pero él seguía decorando mis sueños, mis deseos y mi vida.
Alfredo levantó la mano y abandonó su jarra de cerveza para venir a saludarme. Tras casi diez años el cariño a los que un día fueron amigos no se pierde. Mis tacones no me alzaban, me habían hundido como si de arenas movedizas se tratara. No podía avanzar. No podía levantar la mirada del suelo. El corazón en un puño.
Con las piernas temblando me acerqué al grupo. Tras un saludo general me fijé en ella.
Un bisturí de traición diseccionó mi espalda de arriba abajo.
Se levantó y dejó ver sus ojos marrones café edulcorados con una sonrisa magnética. Y creí morirme.
Nuestras mejillas volvieron a rozarse, sentí el calor fugazmente.
Morí.
Desaparecí de la Tierra. Mis ojos dejaron de devorar para ser una presa fácil, enfermiza, asustadiza. Mis mejillas se incendiaron sacando los colores de la vergüenza, la traición. El carmín dejó de marcar una sonrisa para señalar una mueca. Débil. Floja. Infeliz.
Tras las cuatro preguntas de cortesía social el silencio gritó que me fuera.
Las carcajadas volvían a oírse a mis espaldas mientras las lágrimas se llevaban por delante semanas y meses de autoconvencimiento. No llegué a mi quedada. Mi cama me esperaba como cada día desde aquella tarde en la que el puzzle de mi vida se desencajó y me encontré con millones de porqués en mi cabeza y sin ninguna respuesta.
Ojalá
Ojalá tuviera fuerzas. Ojalá no doliera. Ojalá pudiera acercarme a ti con mis salones marcando el ritmo de mis caderas, saludarte como a uno más, incluso aceptar que aquella que se metía en mi cama estaba mirándome de arriba abajo sin que se me moviera una sola pestaña. Ojalá pudiera mirarte con pena por haberme perdido. Ojalá pudiera contarte lo bien que me va, que no te pienso, que nuestros momentos han quedado como minúsculos recuerdos y que soy feliz.
Sin ti,
sin nosotros,
conmigo.
♥